Mariana de los Ríos
El corazón del lobo: una infancia robada por la violencia senderista
Reseña crítica de la más reciente película de Francisco Lombardi

El reconocido cineasta Francisco Lombardi (Tacna, 1949) regresa a un territorio cinematográfico que conoce bien: la violencia política peruana. Si en La boca del lobo (1988) exploró ese conflicto desde la orilla militar —con la amenaza de Sendero como presencia casi fantasmal—, en El corazón del lobo (2025) invierte la perspectiva y se adentra en el interior de la maquinaria subversiva. Basado en el libro El miedo del lobo (2021), de Carlos Enrique Freyre, y en el testimonio que lo inspira, Lombardi construye una fábula biográfica sobre la pérdida de la inocencia, la coacción ideológica y la violencia senderista.
La trama sigue a Aquiles (Víctor Acurio), un niño asháninka de nueve años cuyo mundo rural y de caza se desmorona cuando Sendero Luminoso arrasa su comunidad y lo recluta. La película traza su tránsito vital —niñez, adolescencia, adultez en ciernes— dentro de una estructura que exige obediencia y convierte la crueldad y el autoritarismo en experiencias cotidianas. Acurio ofrece una actuación contenida y precisa: su rostro funciona como un paisaje emocional donde se inscriben la confusión, la adaptación forzada y la fidelidad a su origen e identidad.
Lo más notable del filme es su examen de las estructuras internas de la organización subversiva: las jerarquías rígidas, las desigualdades, los castigos injustos, la retórica que promete liberación pero cultiva la extorsión y el saqueo. Esa mirada desde dentro muestra cómo la guerrilla colonizó vidas y territorios en la Amazonía, convirtiendo comunidades en proveedores y cuerpos en herramientas de la guerra. También resulta importante el diálogo que Lombardi establece entre La boca del lobo y El corazón del lobo. Aunque existen grandes diferencias de época y espacio —la primera ambientada entre 1980 y 1983, en la sierra ayacuchana, y la segunda en la selva, durante la década de 1990 hasta el año 2000—, ambas películas abordan los efectos devastadores del fanatismo y la obediencia ciega.
El paisaje —la selva— funciona aquí como un personaje más. Lombardi capta su densidad física y simbólica: la espesura desorienta, protege y obliga; el territorio que Aquiles conocía como coto de caza se transforma en una prisión. Al mismo tiempo, la geografía subraya la tensión entre pertenencia y desarraigo: el joven, formado por su padre en la selva, es condenado a sufrir la usurpación de su propio mundo. En esa dialéctica, Lombardi ubica la verdadera tragedia del protagonista: no la pérdida del cuerpo, sino la pérdida del sentido de pertenecer.
La narrativa apuesta por la contención: una fotografía cuidadosamente trabajada, una puesta en escena que evita subrayar moralmente las acciones, y secuencias que se sostienen por acumulación más que por golpes de efecto. Hay pasajes que estremecen por su brutalidad explícita —la irrupción en la aldea, la ejecución fría de una madre y su bebé—, pero el cineasta no explota el horror como espectáculo; lo presenta como un dato social y clínico, con la intención de mostrar la banalidad del mal cuando se convierte en rutina.
El guion, firmado por Lombardi junto a Augusto Cabada —guionista también de La boca del lobo, y con quien Lombardi vuelve a trabajar después de diez años—, condensa la novela sin pretender una traslación literal. Su apuesta es centrarse en el proceso de adoctrinamiento y en las consecuencias éticas sobre un sujeto que, por su origen, parecía ajeno a toda militancia. Algunas figuras y episodios quedan fuera o comprimidos, lo que inevitablemente empobrece ciertos matices del testimonio original; sin embargo, esa condensación permite al filme mantener un pulso temático claro: el conflicto entre obedecer consignas y recuperar la libertad.
Una secuencia clave, ausente en la novela, es aquella en la que Aquiles llega a la ciudad y dialoga con un oficial del Ejército. En ella se resume el contrapunto entre La boca del lobo y El corazón del lobo: un reconocimiento de responsabilidades cruzadas y de heridas que no se curan con retóricas simples. Lombardi pone sus conclusiones en la boca del militar: la violencia dejó marcas en todos los bandos y la salida no pasa por la redención instantánea, sino por la lenta recomposición de los vínculos.
El corazón del lobo es un filme riguroso y sobrio que añade una pieza necesaria al mosaico de memorias sobre la violencia en el Perú. No todo en él es redondo —algunas aristas narrativas se resienten por los recortes al material de base—, pero sus mayores aciertos son mantener una mirada crítica y sin sentimentalismos, y apostar por la complejidad moral. Y en todos los aspectos, resulta muy superior a Tatuajes en la memoria (2024), la fallida película de Luis Llosa basada en una historia similar.



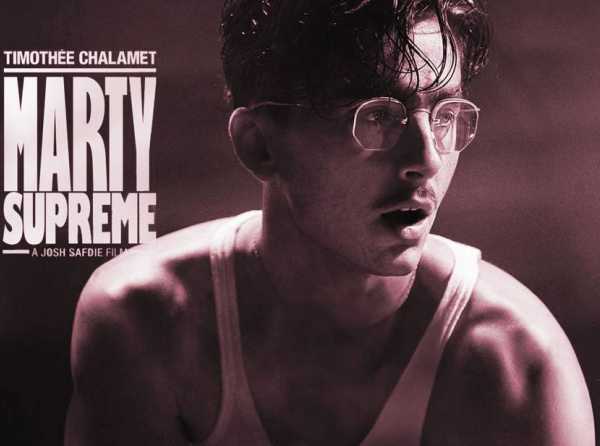















COMENTARIOS