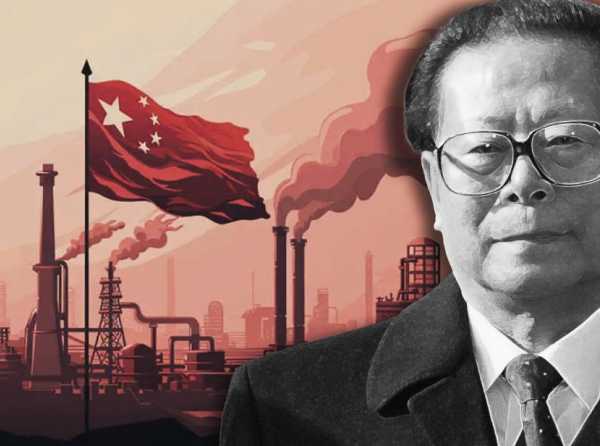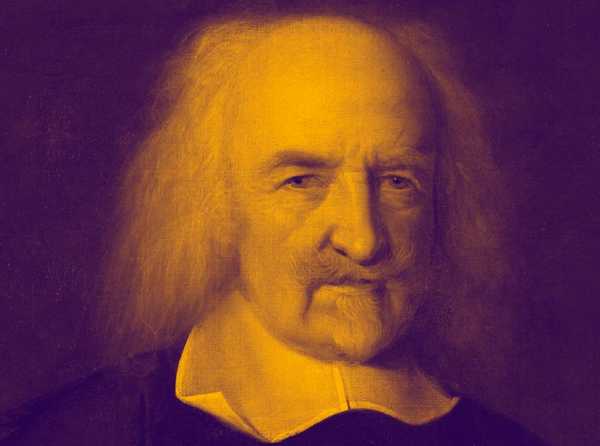Hugo Neira
Navidad del niño, y “Considerando en frío, imparcialmente”*
Contraponer a la violencia siempre la fuerza de la dulzura

Cuando se acaba el año, todos los diciembres de mi vida, viva donde viva, en las islas semidesnudas de palmeras tahitianas, en los fríos parisinos —es decir, en medio de la más alta densidad de museos, exposiciones, librerías y públicos masivos de curiosidad infatigable— o en esta enorme ciudad comercial que es Lima, con dinero o sin él, residente o viajero, si es diciembre, haga calor o hielo, no la paso del todo bien. Poco importa que Santa Claus, Papá Noel o como le llamen ande vestido de rojo invernal y con renos, o con guayabera tropical y en bicicleta, igual me recuerda aquella espina que llamamos niñez. Estas fiestas me devuelven al periodo horrendo de la existencia en que no eres y dependes de otros, los gigantones, los adultos, que te regalen algo o nada. La melancólica infancia, a la que según el poeta, todos pertenecemos.
Que no se haga problemas el lector, no fui de niño ni más ni menos infeliz o feliz que otros. Conocí como todos la angustia consumista infantil de la noche pascual, aunque mis abuelas provincianas y cristianas, de las de antes, afirmaban que los presentes —nunca decían regalos— los traían para el 6 de enero los Reyes Magos. Había entonces que esperar, lo cual me iba haciendo lentamente un outsider, en el bronco barrio de Lince, entre morenos, blancos pobres y cholos, todos trompeadores. Mi infancia fue un match de box ininterrumpido, y ni siquiera Navidad era tregua. Porque al día siguiente, el feriado 25, había que lucir los regalos en la calle, escaparate de imberbes desplantes, ponerse la ropa nueva o sacar el camioncito eléctrico, o sea, competir. No hay duda, en el Perú, los pobres mismos, y yo lo era, aspiran a vencer la pobreza. Como mi padre se ausentaba o aparecía a deshora, y según mis abuelas no había sino para el yantar cotidiano, el techo hogareño y acaso uno que otro gasto —pero eso sí, estricto y para la escuela—, el niño que fui se las ingeniaba; o sea trabajaba las semanas para Pascua y adquirir el regalo que luego fingía venir del misterioso Papá Noel. Cuestión de no ventilar líos de familia y perder prestigio con la barra de la esquina. Me autorregalaba. Mi pobre padre a veces llegaba con algo, días después. Por lo general arribaba una encomienda de provincias, envío de mi lejana madre.
Acaso por todo eso, estas fiestas, más paganas que cristianas, a mí la verdad es que me ponen a parir como dicen los madrileños. Vamos a ver ¿seré el único? Claro, es ocasión para reunirse con la familia o los amigos, pero también con las penas. ¿No ha hablado de esto Valdelomar, en “la cena pascual” y el sitio en la mesa del ausente? A mí estos días me abren los vastos pasadizos del adentro. Algunos dan a un patio que ya no existe. Lo cierto es que recuerdo con más fuerza, por estos días, a mi padre, aunque viviese por su lado. Y a los tíos abuelos y nuestra modesta casa de Lince. O a Porras el maestro, y a los amigos muertos, a Carlos Delgado que siempre se me aparece en sueños por estas fechas. Y a Carlos Franco o a Pocho Tantaleán. Y a Jorge y Álvaro, los hermanos que perdimos. Y entonces ocurre que después de un sueño de esos (yo soy de los que se acuerdan de sus ensoñaciones) me digo hoy voy a verlos, y a mi vieja tía Alicia que me criara. ¿Y saben qué? Hay un día del año en que voy a una iglesia católica a escuchar la misa de medianoche. No se rían. Soy un laico, un agnóstico, pero esa noche yo sé que voy a estar en contacto con las abuelas que me criaron. Un poco como en la película de E.T., el extraterrestre. ¿Se acuerdan? Cuando dice “phone home”, y te parte el alma. En eso creo yo, que solo se me permite una vez, y en Pascuas, el contacto. No se lo cuenten a Max Hernández, me va a mandar un enfermero llevándome una camisa de fuerza. Lo que pasa es que con la Navidad es cuando aprendemos a soñar. Y acaso a creer.
Ocurre, pues, que cosmopolita como ha sido mi vida, he hecho todo tipo de amigos, y entre ellos, alguien excepcional. Ocurre que Claire tiene un pariente que es sacerdote católico y que vive en país musulmán con todos los riesgos que eso significa. Hoy es arzobispo en Argelia, en una diócesis en que hace unos años asesinaron a diecinueve monjes de su congregación. Se llama Paul Desfarges y nos ha escrito para esta Navidad. Y nos dice que ese pueblo de Argelia es el suyo, “su Iglesia, nuestra Iglesia, con su diversidad de nacionalidades, de lenguas, de culturas, de sensibilidades eclesiásticas distintas”. (Por si acaso, amable lector, los problemas étnicos y religiosos de Argelia son mil veces más tensos y violentos que los nuestros.) Pero ahí está, pese a todo, en la parroquia de Bordj el Kiffan, entre los emigrados del Subsahara, atendiendo a los más vulnerables, “las madres encinta y los niños”. Les cuento esto porque lo suyo es una lección de fervor y tolerancia y coraje. Les cuento porque es un honor: no siempre se conoce, en vida, a un santo. Nos desea, para este pueblo de peruanos que no conoce, “la paz interior y exterior… para contraponer a la violencia siempre la fuerza de la dulzura”. Creo que nos estamos pasando en materia de polarizaciones y de odios y de antis. Que Dios lo escuche. Feliz Navidad.
* “Considerando en frío, imparcialmente”, es el título de un poema en Poemas humanos de César Vallejo.