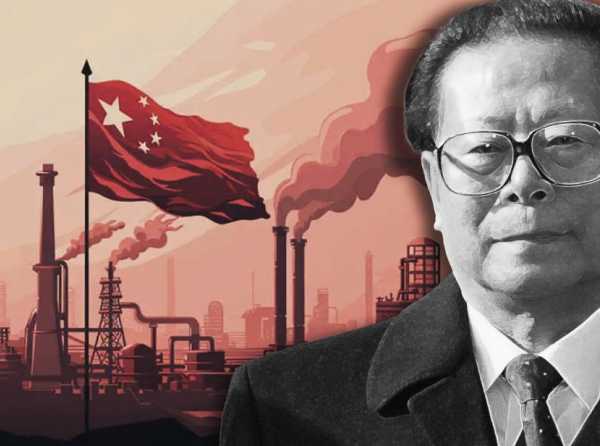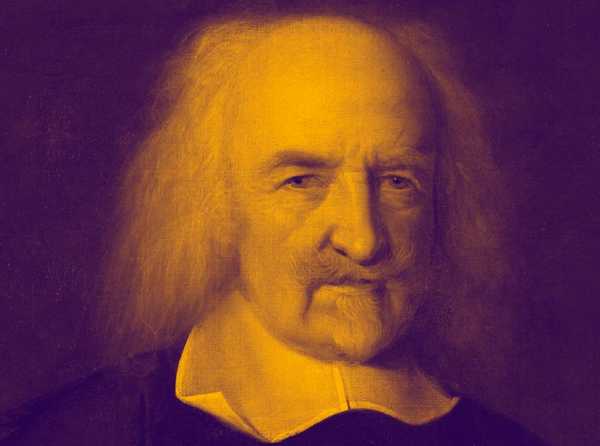Hugo Neira
El otro comunismo

Entrar al comunismo era algo como ser misionero
Una noche, en un programa de televisión, le llevé un libro mío a Milagros Leiva. Inocente de mí, todo lo que le interesó fue decirme que no entendía «cómo yo había sido comunista». Esa noche, y la pausa que calló mi respuesta, me dejó en el alma una llaga más grande que el Amazonas. Entiendo lo que quiso decir, pero es la mitad de la verdad. El comunismo fue lo peor y lo mejor del terrible siglo XX.
Marx concebía la emancipación de los trabajadores por obra de sí mismos y no de un partido, lo que ocurrió fue el Estado tártaro de Stalin y crímenes colectivos tan viles como los de la Alemania nazi. Pero los comunistas no han sido solo eso. Los que fueron a luchar, armas en la mano, contra el fascismo en la guerra civil española lucharon por la libertad. Como le maquis de la resistencia francesa. En las brigadas internacionales estaban ingleses como Orwell, rumanos como John Murra antes que conociera el Perú y nos explicara qué era el archipiélago vertical andino. El comunismo tuvo dos rostros, solo la intolerancia y la ignorancia de la historia puede negar esa ambigüedad.
A los veinte años, sin recursos, distante de mi padre —no quise entrar a los institutos armados—, muertas mis tías abuelas que me salvaron de la miseria, entré a San Marcos. Trabajaba de obrero en fábricas que había en la avenida Colonial y vivía en un callejón, en Walkusky, todavía existe, al lado de las Brisas del Titicaca. De vez en cuando la policía rompía a patadas la puerta y se llevaba mis libros, los de tapa roja. Una vez se llevaron uno de Pirandello, por el color. Y entre aprismo o comunismo, opté por este último. Era una opción sacrificada. El aprismo llenaba urnas y calles. Entrar al comunismo era algo como ser misionero. El trabajo en la casa de Colina junto a Macera, Vargas Llosa y Araníbar, vino después. Y Porras, un verdadero liberal, nunca se escandalizó de mis ideas. Porque eran algo más, una conducta. Fundábamos sindicatos y alfabetizábamos obreros. No éramos comunistas para matar a nadie.
Fue gente estupenda los que estuvieron entre mis camaradas. Fernando Fuenzalida, que venía del Colegio Inmaculada y vivía en una mansión en el Paseo Colón. Félix Arias Schreiber, de una familia, como se decía en la época, decente. Eran muchachos blancos e inteligentes. Digo esto para combatir prejuicios. No eran, como muchos creen, «resentidos». Fuenzalida, brillante como pocos. Félix, abnegado, no solo guapo sino bello, dicho esto desde mi varonía. Como un verso de Gabriela Mistral, «batallador y puro como un arcángel». Comunista toda su vida, siempre pobre e irreprochable. Pienso en Carlos Franco, incapaz de intolerancia. En Carlos Delgado, tan aprista que se salió del Apra. En Francisco Guerra García, que venía de las fraguas de los demócratas cristianos. En Alfonso Barrantes. ¡Qué mal lo conocen! Su biblioteca, legada a la BNP, contiene más obras religiosas que marxistas. No era el único monje sin sotana en el viejo partido. Lo éramos todos. Entré al comunismo como quien entra al Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. La juventud comunista era no beber ni fumar, menos coquear. De ahí mi rigor. Y los amigos que tuve. Leíamos desenfrenadamente. Cuando discutíamos era hasta el gallo de la madrugada.
Mi vida se ensancha con la experiencia española y francesa. Los mejores, los más encendidos y generosos, eran siempre comunistas. Mis amigos «cocos», como dicen los franceses, en Saint-Étienne, en París. Los que conocí cuando entré a escribir en revistas y diarios contrarios a Franco en vida —sí pues—, mi España no fue la mesa servida, Mario. Hoy sabemos que la Rusia soviética fue un desastre, pero no me arrepiento de haber luchado por una utopía. La última vez que canté la Internacional fue en la Yugoslavia de Tito, entre un japonés y un alemán. Cada uno, «arriba los pobres del mundo», en su propia lengua. Pero la autogestión, al menos la peruana, fue quimérica. En las haciendas norteñas expropiadas, los cooperativistas se llevaron hasta los picaportes.
Estoy voluntariamente fuera de capillas ideológicas. Mi fervor se desplaza a la anchura de las ciencias humanas y sociales y no a una sola disciplina. He escrito mucho, pero al final de cada obra puedo poner esta frase de Tocqueville: «este libro no se pone al servicio de nadie».
Nunca pensamos en el poder como vía al enriquecimiento. En mi generación no hubo la angurria de querer ser rico a cómo dé lugar. Tengo hoy lo que necesito, autonomía. Me la dan mis años de profesor en Francia. Me sigue apasionando el conocimiento. Soy crítico de todo y de mí mismo. Soy austero y la gastronomía no es mi mayor pasión. No he engordado. Creo en la intensidad de cada día, por lo cual no tengo teléfono inteligente, la vida es demasiado preciosa para vivir pendiente de banalidades. Creo en el saber que está sentado a la diestra de un Dios sin sotana, creo en la historia que juzgará a los vivos y a los muertos, en la vida eterna de lo escrito, en la victoria final sobre la ignorancia, en la libertad del pensamiento y en la hermandad de los rebeldes, amén.
Hugo Neira