Miguel A. Rodriguez Mackay
Nunca hubo secesionismos en el Perú
El caso de Puno se debe a factores exógenos
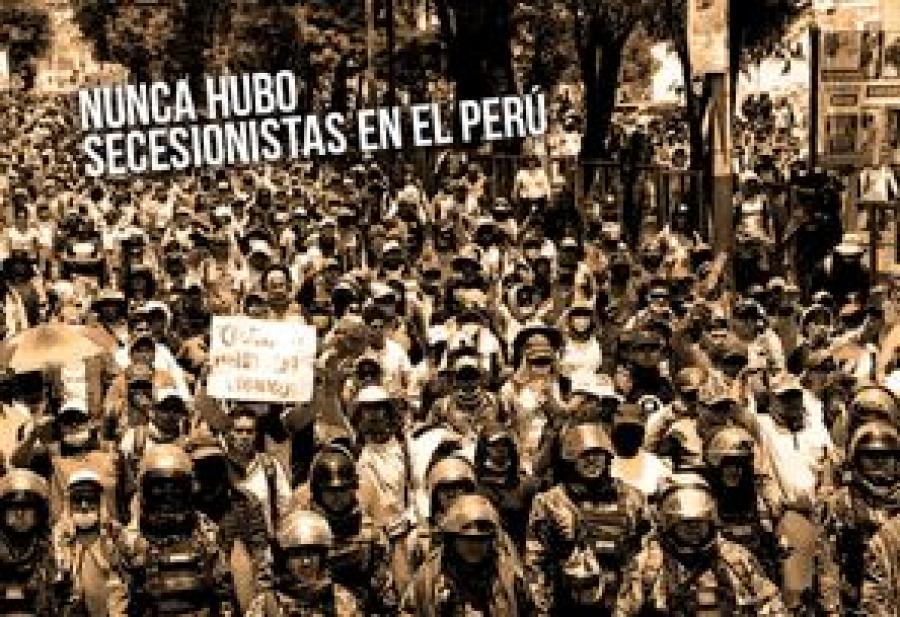
El Perú, país con una civilización milenaria, históricamente ha tenido una construcción hacia la unidad política y jurídica por la integración. No hay registro precolombino ni virreinal que diga lo contrario. Durante el proceso de iniciación y afirmación de nuestra vida republicana tampoco. Los fenómenos recientes de secesionismo –es distinto del separatismo, aunque muchos suelen confundirlos– que se aprecian en el sur del Perú son esencialmente de carácter empírico y con un alto contenido ideológico y demagógico; eso sí, peligrosamente hilvanados para conseguir objetivos específicos, sin importar el pasado y el interés nacional. Lo voy a explicar.
Durante el proceso anterior a la aparición dominante del Imperio del Tahuantinsuyo –que abarca desde mediados del siglo XV hasta las primeras décadas del XVI–, en el que sobresalieron diversas culturas –algunas de ellas matrices de la costa y la sierra peruanas, con poder local o regional– la convivencia socio-política por las pugnas giraron antes que por la idea de dividir desde sus entrañas a cada una de ellas, a repeler las invasiones con afán de conquista de unas contras las otras. Esta realidad forjó la idea de conservar el territorio en que se desarrolló cada una de estas civilizaciones, permitiendo que hacia el interior de ellas los pueblos tuvieran tiempo para dedicarse al desarrollo de las múltiples expresiones del arte y la cultura que, por cierto, le han dado brillo a las sociedades o pueblos originarios, hoy lamentablemente desnaturalizados por la enorme influencia de los procesos ideologizados en nuestra América (que han llevado incluso a ser desdeñadas por algunos sectores ocasionando sus reacciones hasta con resentimientos y animadversión).
Durante el incanato se dio paso a la política de Estado de la conquista, produciéndose el apogeo del imperio por los denominados cuatro suyos que todos conocemos. De la estructura social, fueron los mitimaes la porción guerrera, el auténtico ejército inca, dedicado al tiempo que, a la tarea de la asimilación por subordinación de los pueblos doblegados a la jurisdicción del Tahuantinsuyo, al cuidado de sus fronteras con enorme celo y valga las verdades que, aunque no conocieron el concepto de la soberanía como occidente lo concibió doctrinariamente con enorme desarrollos ulteriores desde la Paz de Westfalia de 1648 que puso punto final a la denominada Guerra de los Treinta Años en Europa, estaba claro que tenían una visión del ius territoriale sobre el suelo que defendían hasta con la vida. Sus cualidades guerreras estaban, entonces, más que para propiciar divisiones, para forjar la unidad imperial y apresurar, en consecuencia, su apogeo con la expansión territorial, tarea que fue iniciada por Pachacútec y conseguida en el esplendor del Imperio por Huayna Cápac. Los enfrentamientos entre Huáscar y Atahualpa aunque dividió a los incas, eso es verdad, no lo fue por aires secesionistas sino por las rivalidades surgidas entre ambos por la legitimación del que más honor tenía para consagrarse como el hijo del Sol para el gobierno imperial total, dado que los dos eran hijos del Inca. Cuando Túpac Hualpa más conocido como Toparpa y Manco Inca se mostraron como el general Quisquis, reacios a la dominación española con los que habían negociado inicialmente ciertas concesiones o prebendas, sus actitudes lo fueron bajo la idea de la unidad del Incanato y en el rechazo al invasor pues ninguno tampoco tenía pretensiones secesionistas. Lo que, finalmente, sí hubo entre los incas -repito- fueron las incesantes rivalidades, pero para contar con todo el control del Imperio en su estado de unidad territorial intacta.
Una vez que los españoles fueron apostados en Tierra Firme (Panamá y el norte de Colombia, principalmente) luego de cruzar el Atlántico, y de allí partir por costosas expediciones hacia el sur, es decir, hacia el Tahuantinsuyo, lo hicieron con su derecho castellano en la mano -y desde luego con la religión en la otra-, y éste entró en fusión con el derecho del incanato aunque no escrito, sí profundamente desarrollado en su naturaleza consuetudinaria u oral, surgiendo luego el denominado derecho indiano que se impuso en gran parte de la presencia española en nuestras tierras, siendo determinado por el sincretismo que los diferenció de otros conquistadores en el mundo más bien dedicados al exterminio de los aborígenes.
La autoridad española en América y en el Perú -por esa época todavía no se llamaba así nuestro país-, fue reconocida y no hay signos de que no hubiera el asentimiento de los indígenas a la imposición política de España que había decidido primero el sistema de las encomiendas y ante los abusos del peninsular luego el de los corregimientos. Precisamente, fue la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, cacique de Tungasuca, Surimana y Pampamarca, que lo hizo contra los abusos del corregidor Antonio de Arriaga antes que, contra el sistema impuesto por la Corona, es decir, el levantamiento y el desprecio contra la arbitrariedad peninsular que a la postre sería la génesis del proceso separatista en el Perú y en América. En efecto, el separatismo, que no es secesionismo, y que sobrevino como una ola imparable al tiempo de las crisis europeas remecidas por Napoleón Bonaparte que impactó en España volviéndola vulnerable una vez producida la abdicación del rey Fernando VII, luego recluido en Bayona, en Francia, fue inyectado por aquí por el fenómeno de la emancipación subsiguiente al levantamiento de Túpac Amaru, y que fuera iniciado por el jesuita arequipeño, Juan Pablo Viscardo y Guzmán con su famosísima “Carta a los Españoles Americanos”, publicada póstumamente por Francisco de Miranda en 1799. Siguieron una serie de levantamientos principalmente de mestizos e indígenas y con ellos, los criollos, que eran los hijos de los peninsulares nacidos en América, que llevaron adelante política y organizativamente la gesta libertaria.
Con frecuencia el separatismo como fenómeno del desencadenamiento del yugo peninsular, que tarde o temprano debía producirse por procesos inexorables de la historia universal, no debe confundirse con el secesionismo que busca a cualquier precio dividir o seccionar una parte del territorio de un Estado, que es distinto y este concepto diferenciador debe ser reiterado permanentemente. Tampoco debe creerse que el surgimiento de otros virreinatos como el de Nueva Granada en 1717, que se hizo a partir del virreinato del Perú (1542) fue uno decidido por la Corona de naturaleza secesionista. La monarquía española lo que hizo fue dividir sus territorios conquistados durante el siglo XVI en lo que muchos denominaron Nuevo Mundo para una mejor gobernanza virreinal donde los intereses de España estaban concentrados en la extracción de minerales como el oro y la plata, lo que fue perfectamente desarrollado por las políticas económicas desarrolladas por la península como el intervencionismo, el monopolismo y el mercantilismo, las tres determinadas sobre la base de la unidad imperial española. Todo el proceso del separatismo peruano de España, entonces, es distinto, del secesionismo que nunca tuvimos en nuestras tierras.
Durante la República, una vez constituido el Estado peruano por la declaración de la Independencia Nacional el 15 de julio de 1821 y luego por su proclamación, trece días después, el 28 de julio, el nuevo Estado soberano se hizo fundamentalmente por dos principios que definieron su constitución como sociedad política jurídicamente organizada. En efecto, en primer lugar, el principio del Uti Possidetis de 1810 por el cual el naciente Estado peruano forjaba su referida vida soberana e independiente manteniendo el territorio que comprendía el antiguo virreinato del Perú. Por este principio Maynas fue devuelto al Perú por Real Cédula de 1802; Tumbes y Guayaquil -esta última luego pasó a constituir parte de la Gran Colombia, y finalmente, de Ecuador-, que fueron retornados al Perú por Real Cédula de 1803; y, el caso de la Intendencia de Puno que fue retornada en 1796. Nunca hubo registro secesionista. Todo lo contrario, dominaron los actos jurídicos de reincorporaciones o retornos al seno territorial inicial, es decir, el proceso era de integración territorial antes que de separación territorial. El único caso separatista, que por cierto ya hemos explicado que es diferente a uno secesionista, pasó con el Alto Perú que por la alborotada coyuntura europea, que también ya hemos referido líneas arriba, fue reincorporada al virreinato del Perú por el virrey Abascal en 1810 debido a las revueltas en Chuquisaca y la Paz, donde se alistaron las denominadas Juntas de Gobierno en la idea de declararse luego independientes de España, pero hacia el interior de dichos territorios más bien prefiriéndose la unidad territorial.
El otro principio del siglo XIX que interesa a los propósitos de este artículo fue la denominada Libre Determinación de los Pueblos que se aplicó a los pueblos de las zonas de fronteras del Perú y ya vimos cómo se decidieron libremente por constituirse en parte del naciente Estado peruano. Desde el siglo XIV se mentaba este principio luego desarrollado por el jurista e internacionalista español Francisco de Vitoria (1483-1546), uno de los padres del Derecho Internacional que en su obra “Relectiones Theologicae De Indis”, escrita en 1539 y en que había sostenido que: “…las tierras recién descubiertas en América pertenecían a justo título, a sus propios naturales. Consecuencia de ello era el derecho de los aborígenes a disponer por sí mismos de su propio territorio y de su gobierno. Esto es el principio de la autodeterminación”. Hay que concluir en esta parte, entonces, de que el principio de la libre determinación de los pueblos fue la base jurídica para que los hombres del derecho en las Américas hallaran en el siglo XIX el argumento jurídico para sostener los procesos separatistas o procesos revolucionarios de España. Después se verá que este principio sirvió de base para la consulta popular, el plebiscito y el referéndum de enorme desarrollo en el derecho constitucional aunque como veremos en otro ensayo por El Montonero, estás instituciones del derecho político y de enorme vigencia en los Estados democráticos han sido en algunos casos aprovechados o hasta desnaturalizados con claros objetivos políticos para resultados también con cálculos políticos volviéndolas en algunos casos instituciones perjudiciales para los intereses nacionales como ha sucedido en las obstinadas pretensiones de un referéndum sin garantías mínimas, mañoso y a su cuestionada deliberada manera por el Polisario respecto del pueblo saharaui que pertenece históricamente a la parte territorial meridional de la absoluta soberanía de Marruecos sobre el denominado Sahara marroquí, o en nuestro país por la insistencia de unos cuantos demagogos y oportunistas que abogaban por la realización de un referéndum para decidir la aprobación de la adhesión del Perú a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, al buscar consultar a la gente, en la deliberada idea de confundirla, para preguntarles si prefieren al mar territorial de 200 millas que nunca jamás hemos tenido ni reconocido en el Estado peruano y tiene registro en la historia del Derecho del Mar, o a las 12 millas de mar territorial establecido en la referida Convención, donde el evidente resultado construido de mala de fe e irresponsable será obviamente preferir a las 200 millas que matemáticamente son más que 12, ocultándose la verdad del derecho que es gravísimo, en el sentido de que las 12 millas que efectivamente consagra la Convención comprende solamente a uno de los varios espacios que comprende el Mar de Grau pues con los otros, es decir, la Zona Contigua y la Zona Económica Exclusiva que la comprende, el Perú conserva intacta su soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas sobre los recursos vivos y no vivos hallados en esa distancia.
A lo largo del siglo XIX así fue nuestro decurso político territorial constitutivo. El caso de la sublevación popular de Loreto de 1896 también es otro de enorme confusión. Muchos creyeron incluso que se trataba de un objetivo secesionista, es decir, de apartamiento del Estado peruano formando uno nuevo de naturaleza federal. Nada eso. Suele confundirse a la independencia con separatismos o por secesionismos, que no son lo mismo que la autonomía, que es completamente distinto. Los levantados que fueron liderados por el militar Mariano José Madueño y el coronel piurano Ricardo Seminario y Aramburú, no pretendían escindirse del Perú sino reclamar la presencia del Estado en los lugares más alejados del territorio nacional, una verdad que no vamos a ocultar dado que sigue siendo un drama permanente en nuestra vida nacional. El gobierno de Nicolás de Piérola pudo neutralizar a los alzados. El pueblo consiguió que la capital de Loreto pasara de Moyobamba a Iquitos conservando intacta su identidad con el Perú pues sus objetivos no eran de independencia política sino de autonomía administrativa que es distinto. Así fue superado un episodio que no es nuevo para Estados como el Perú históricamente descuidados de sus fronteras.
Como hemos visto a lo largo de nuestra historia jamás hemos tenido pretensiones secesionistas como las que hoy de manera descarada y con forzamientos ideológicos que terminan siendo de naturaleza punitiva quieren llevarse adelante por algunos sectores anarquistas, radicales y hasta barbarizados. Primero exógenos, es decir, desde Bolivia, donde las pretensiones del expresidente Evo Morales por volver a la presidencia de su país, lo han llevado a planear sistemáticamente un conjunto de acciones para movilizar el sur del Perú, sembrando el engaño entre las poblaciones nacionales de la zona de frontera altiplánica peruano-boliviana; y segundo, por irresponsables autoridades peruana en Puno, principalmente, que coluden con Morales y que hace rato debieron ser despojados de sus cargos y sometidos a la justicia bajo la imputación objetiva de traición a la patria de conformidad con nuestra Constitución Política.
Hace rato el Perú ha debido mostrar una posición firme en el ámbito de su política exterior para planear estrategias claras y hasta condenar cualquier intento exógeno de fragmentación del Estado peruano. La cancillería peruana debería trabajar de la mano con los órganos del denominado Sistema Andino de Integración (SAI), en cuyo ámbito debemos dar pasos claros para combatir tan graves amenazas a la integridad territorial nacional. El ministerio de Relaciones Exteriores abriendo la cancha, y mirando una agenda única y compartida con la Comunidad Andina y el Parlamento Andino, por ejemplo, en forma conjunta, deberían coincidir en un trabajo en equipo, en la idea de consagrar la unidad territorial de cada uno de sus Estados miembros de lo contrario la integración Subregional Andina será una quimera como la Patria Andina que cuando canciller di impulso a toda máquina pero que, no leyéndolo como política de Estado –es el drama nacional de siempre–, fue prácticamente abandonado por el Estado peruano. Precisamente mi empeño de consolidar la Patria Andina estaba encaminado en forjar y sumar a la integración andina, con lo cual también se buscaba sepultar las pretensiones secesionistas que se veían venir desde el otro lado del Lago Titicaca. En el marco de la reunión del Plenario del Parlamento Andino, fui invitado por su presidenta en mi condición de excanciller del Perú para dar mi visión acerca del proceso de efectivización de la tarea de la integración subregional andina y en esa oportunidad –era noviembre del año pasado–, propuse y entiendo que quedó en actas del Parlamento Andino, que pudiera concretarse con urgencia una cumbre de los órganos que comprende el SAI. Espero que pueda realizarse cuanto antes y en esa tarea la cancillería peruana a través de su dirección sobre la Comunidad Andina o la carpeta que lleve estos temas, debería liderar la realización de este evento macro que propuse directamente a la entonces viceministra Ana Cecilia Gervasi, llamándola telefónicamente desde Bogotá, dado que este asunto el de la integración o si prefieren de los riesgosos secesionismos debe ser una prioridad para el Perú y los países que comprenden la Subregión Andina.
Finalmente, todo lo que viene pasando en el sur del Perú en que autoridades peruanas insisten en las pretensiones secesionistas que insólitamente cuenta con seguidores, aunque sea un puñado, jamás debería pasarnos. Y sucede porque seguimos sin invertir en la educación, en el sentimiento patriótico y en la identidad nacional, al prescindir gravemente de asignaturas formativas como Educación Cívica. Un pueblo bien formado y con claridad sobre la unidad territorial jamás será sorprendido por los demagogos que insisto, deberían ser procesados y condenados por el delito de traición a la patria.
Miguel Ángel Rodríguez Mackay
Excanciller de la República del Perú. Profesor de Política Exterior en la Facultad de Derecho y Ciencia Política - Escuela de Ciencia Política, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



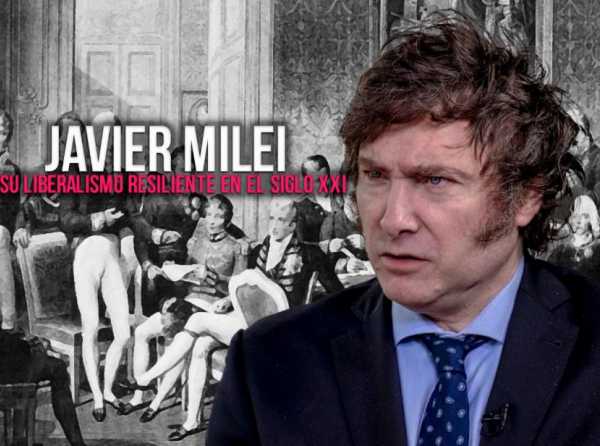















COMENTARIOS