Carlos Rivera
Cascabel
Algunas reflexiones sobre poesía española
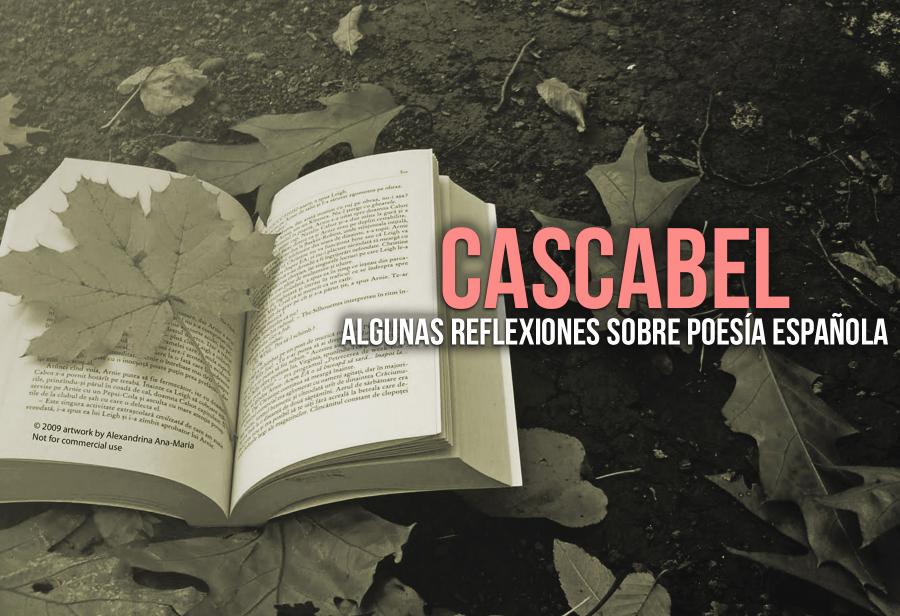
Durante los silenciosos días de pandemia (cuando nuestros muertos eran un guarismo desolado y triste) fui “secuestrado” por la poesía. Ella me tomó del brazo y me lanzó por los cielos regalándome excelsas simetrías y sumergiéndome en la profundidad del dolor humano, en la cúspide de alguna duda existencialista o en el perfecto bálsamo de los sentidos y de las cosas. Llegaban a mi como vendavales de iluminaciones los versos de Enrique Huaco, Aníbal Portocarrero, Edgar Guzmán y José Ruiz Rosas, y debía controlar mis delirios (a colores y en tonos grises) mientras caminaba entre las angustias colectivas del contagio por el virus y aquella estética que mi corazón devoraba por las noches. Andaba condenado también por Campos de Castilla de Antonio Machado y leyendo las páginas de su inmortal biografía y las evocaciones melancólicas de Soria, ciudad que se la llevó para siempre en el río de su arte recorriendo sus venas:
¡Soria fría, Soria pura,
cabeza de Extremadura,
con su castillo guerrero,
arruinado, sobre el Duero;
con sus murallas roídas
y sus casas denegridas!
En esas necesidades de voces lúcidas apareció en el momento justo la sincera inteligencia del poeta Carlos Tapia quien, en una mañana, de comienzos de este año, me amplio mis ansiosos horizontes y curiosidades sobre los gitanos, la poesía española y recomendándome La gitanilla de Cervantes, entre otras elucubraciones muy audaces desde su serena mirada de sabedor de la ciencia de los versos.
Llegaban las tediosas noches y yo la esperaba con poemas que aplacaban mis tristezas y me levantaban de la pesadumbre mientras afuera, el mundo continuaba resistiendo ante la fría cara de la muerte que escogía cada hora a sus víctimas para su regocijo macabro y yo me sentía como escribía Camus: “vaciado de esperanza” ante el infame virus que había tomado el planeta.
Así fueron pasando los días y cientos de versos llegaban y se reposaban en mi almita pueblerina y mi cerebro diletante. Hasta que por suerte (como debe ser un designio: entre espontáneo y milagroso) de la vida mientras contemplaba el programa “La última palabra” dedicado precisamente a Federico García Lorca. Al minuto 26 del video Sebastián Porrini, uno de los conductores (con una cultura literaria impresionante) lee “Romance noctámbulo”. Yo que había leído algunos versos en la edad infantil o repasado sus principales poemas en la secundaria usados con cierto recurso didáctico, pude encontrar ,a mis más de cuatro décadas, la revelación de un genio, la cumbre de los soflamas musicalizados quien no solo supo cantarle a la condición humana sino a sus llagas más sufrientes como el amor, las pasiones del cuerpo y sus cánticos a la melancólica de su pequeña patria: Granada (“Yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos. Del gitano, del negro, del judío…, del morisco que todos llevamos dentro”) con la que pudo desafiar a la universalidad.
Federico García Rodríguez y Vicenta Lorca fueron padres del poeta quien nació el 5 de junio de 1898 en la localidad de Fuente Vaqueros (“Aquel pueblecito muy callado y oloroso”) de esos años el poeta recordará esos tiempos:
“Cuando yo era niño viví en un pueblecito muy callado y oloroso de la vega de Granada. Todo lo que en él ocurría y todos sus sentires pasan hoy por mí, velados por la nostalgia de la niñez y por el tiempo. Yo quiero decir lo que sentía de su vida y de sus leyendas. Yo quiero expresar lo que pasó por mí a través de otro temperamento, Yo ansío referir las lejanas modulaciones de mi otro corazón. Esto que yo hago es puro sentimiento y vago recuerdo de mi alma de cristal…”
Desde muy joven aprendió a tocar piano, amaba la música y su padre lo apoyaba en ese sueño, pero para contentar sus anhelos familiares -y de seguridad material- decidió estudiar Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada. Desde los 21 años inicia las publicaciones de sus primeros poemarios, así como sus obras teatrales.
Francisco Umbral postula la tesis de Federico como poeta maldito. El estilista español escribió lo siguiente: “Lorca es el cantor de las tres grandes razas postergadas de nuestra civilización: los gitanos, los negros y los homosexuales. Lorca, en Granada, está con los gitanos frente a la Guardia Civil, frente al orden establecido. Lorca, en Nueva York, está con los negros, está con Harlem frente a Wall Street. Lorca, en su Oda a Walt Whitman y en sus Sonetos del amor oscuro, libro póstumo, mítico e inédito, canta a la pasión que no se atreve a decir su nombre. Lorca es, radicalmente, un hombre en contra. Nada, pues, de voluble señorito andaluz que toca el piano y escucha la guitarra. Y, como constante de su dolorido sentir, la pena, manadero de toda su obra, incluso de la más ingenuista o traviesa. Lo que el duende es a lo demoníaco —reducción, graciosa minimización andaluza, diminutivo del mal—, es la pena a la angustia. El duende como dinámica y la pena como mística de un poeta de lo oscuro.” (“Lorca, poeta maldito”, Editor digital: Titivillus,1968).
Podemos agregar una conferencia que data de este año en el Instituto Cervantes y el Centro de Tokio, en el marco de la Semana Cervantina donde el mejor biógrafo de Lorca, Ian Gibson titulada «Federico García Lorca y la comprensión simpática de los perseguidos» donde da cuenta de la homosexualidad del poeta y sus repercusiones. Lo interesante es que se apoya en la lectura que hizo del libro de Francisco García Lorca(“Federico y su mundo (de Fuente Vaqueros a Madrid”, Madrid: Alianza, 1981) dedicado a su hermano poeta de donde señala que en ninguna de sus páginas habla sobre la homosexualidad y el uso de su arte poética en los colectivos excluidos por convicciones que avergonzaban a quienes se declaraban rebeldes a las consignas de la tradición (“o la intolerancia sexual católica”). Gibson no desarrolla esa premisa por algún capricho ramplón, sino que encuentra huellas homoeróticas en los versos del poeta, desde sus primeros versos hasta sus poesías más logradas alcanzando una “angustia erótica y amorosa” además de cantarles a los marginados y a toda gama de personajes o serafines que acompañaron la corta travesía vital del poeta.
Lorca ante una pregunta sobre el arte puro, responde:
“A tu pregunta, grande y tierno Bagaría, tengo que decir que este concepto del arte es una cosa que sería cruel si no fuera, afortunadamente, cursi. Ningún hombre verdadero cree ya en esta zarandaja del arte puro, arte por el arte mismo. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Particularmente, yo tengo un ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a las puertas del teatro y al teatro consagro toda mi sensibilidad” ( 10 de junio de 1936, “El Sol”)
Por esos designios perversos fue señalado por los cobardes del poder fascista(*) y un conservadurismo ignorante que le asqueaba la vida del andariego poeta acusándolo de “mariconerías”, masón y hasta de espía ruso. Pudo irse a cualquier país que le cedió cobijo pero prefirió volver a Granada y cayó en casa de su amigo Luis Rosales siendo detenido por Ramón Ruiz Alonso y el Gobierno Civil. Ian Gibson estudió su asesinato con un documentado trabajo y desmiente aquella supuesta apoliticidad atribuida para conservar intacta el “arte puro” del poeta lejano al contexto que se vivía en esos años donde los artistas querían ser parte de las ideas y les afectaban cualquier injusticia. Dice: “Su compromiso social e identificación con quienes sufren era ya evidente en su primer libro, “Impresiones y paisajes” (1918), y no hizo más que agudizarse durante el resto de su breve vida. Hay que tener en cuenta, además, que, por aquellos años, cuando el fascismo amenazaba con destruir las mismas bases de la democracia europea, era difícil, si no imposible, que un joven de tendencias liberales no se situara políticamente, aunque sin ser militante de un partido, como fue su caso.” (“El Asesinato de Federico García Lorca”, Bruguera, S.A., Barcelona, Spain 1981).
Aquella madrugada del 19 de agosto de 1936 fue llevado junto a otros detenidos a los alrededores de Víznar, provincia de Granada. Los soldados los mandan adelante mientras el poeta de espaldas recibe la ráfaga de balas de sus asesinos. Como un lienzo de llanto puro dibuja la tragedia el poeta Antonio Machado en “El crimen fue en Granada”:
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
Y del poeta no quedan sus restos, pero tenemos la memoria de su vida, su poesía colmada de universo. Canta desde el silencio de la tierra que lo cobija (y lo protege de todas las infamias mundanas) y su voz inmortal sale de la profundidad de su gitano corazón hasta abrazarnos con su música o hacernos delirar con mariposas, violetas y profecías sentimentales para todos los tiempos. “Si muero, dejad el balcón abierto” Abierto a tus sagrados dedos que empuñaron tu pensamiento de soberano esteta elevando tus gritos a la cima de lo divino.
*Al respecto puede verse el video en Youtube: “La verdad sobre Federico García Lorca: Ideología, Muerte y Paradero de sus Restos” (agosto,2022). Exposición del filósofo español Santiago Armesilla quien cuestiona la tesis de Ian Gibson sobre el o los culpables de la muerte del poeta granadino. Armesilla resume el hecho a una serie de actos patrocinados por una venganza familiar y que fuera luego aprovechado para ensalzar la culpa al franquismo levantando la iconografía de un poeta social y progresista.

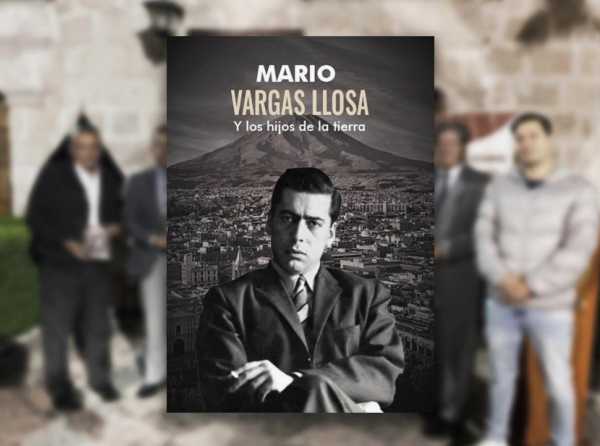
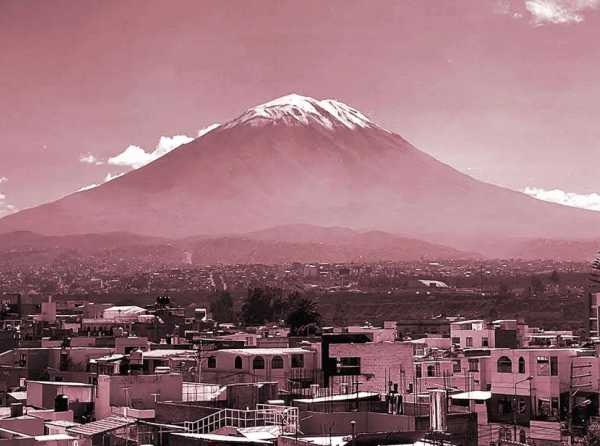
















COMENTARIOS