Carlos Hakansson
Absolutismo y constitucionalismo
La lección histórica del nacimiento del Estado moderno

La historia del Estado moderno no se reduce al relato de instituciones, sino también abarca la forma en que las sociedades respondieron al miedo y la inseguridad. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica, entre los siglos XVI y XVII, desencadenaron un ciclo de guerras religiosas que devastó pueblos y economías en toda Europa. En ese contexto, Francia vivió una sangrienta guerra de religión entre católicos y hugonotes (protestantes franceses), el Sacro Imperio Romano Germánico se desangró en la Guerra de los Treinta Años (1618–1648) e Inglaterra atravesó su propia convulsión tras la ruptura con Roma.
La pregunta era cómo frenar el caos sin retroceder al régimen feudal. El absolutismo se presentó entonces como una respuesta política “racional” para alcanzar la paz. Uno de sus principales teóricos, Jean Bodin, formuló en la Francia del siglo XVI la noción de soberanía como concentración máxima del poder. Un poder absoluto, indivisible, que no reconoce autoridad superior y que puede pacificar por encima de las divisiones confesionales. Un siglo después, Thomas Hobbes, testigo de la guerra civil inglesa, sostuvo en El Leviatán que solo un soberano podía impedir la “guerra de todos contra todos”. Frente a la violencia religiosa, la salvación residía en un poder central capaz de garantizar la seguridad, incluso a costa de las libertades civiles y políticas.
El Estado francés encarnó la lógica descrita con nitidez tras décadas de enfrentamientos. La monarquía borbónica consolidó un modelo de autoridad concentrada que alcanzó su máxima expresión con Luis XIV (“El Estado soy yo”). La unidad política dependía de la obediencia al monarca y de la neutralización de los cuerpos intermedios, como los Estados Generales. En Inglaterra, en cambio, se siguió un camino distinto. La ruptura de Enrique VIII con Roma en 1534 reforzó el poder de la Corona, pero el Parlamento conservó competencias decisivas, especialmente en materia fiscal. Los intentos de los Estuardo de imponer un poder absoluto al estilo francés provocaron la Guerra Civil (1642–1649), la ejecución de Carlos I y la instauración de la república con Oliver Cromwell. Con la Restauración, el conflicto desembocó en la Revolución Gloriosa de 1688, que expulsó a Jacobo II y culminó en la Bill of Rights de 1689. Una de sus principales consecuencias fue el dogma de la supremacía parlamentaria y la sumisión monárquica al Derecho, lo que inició un modelo constitucional que inspiró al liberalismo del siglo XVIII.
Si en Europa continental el terror religioso reforzó la idea de que solo un poder absoluto podía garantizar la paz, en Inglaterra el mismo temor condujo a limitar el poder mediante el fortalecimiento del principio de gobierno representativo. Desde la ciencia política y el derecho constitucional, observamos que el origen del Estado moderno no se explica únicamente por la concentración del poder, sino también por la decisión de quién lo controla y bajo qué reglas.
En la actualidad, cuando el debate sobre la seguridad ciudadana y las libertades civiles vuelve a ocupar la agenda mundial, la historia ofrece una advertencia. El miedo colectivo puede justificar la obediencia ciega al líder y aceptar el atropello a las libertades, o bien abrir camino a instituciones que frenen el poder antes de que su ejercicio arbitrario domine a los ciudadanos.



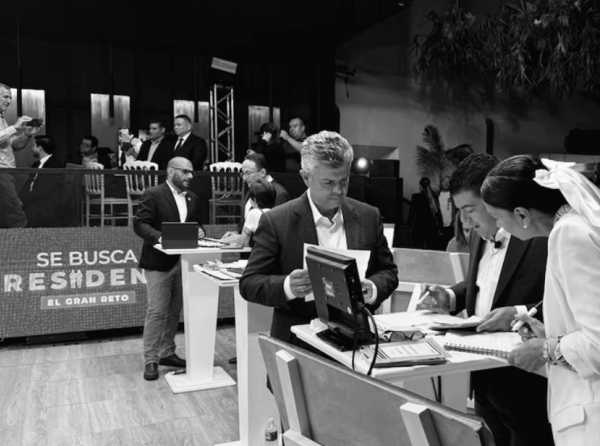















COMENTARIOS