Mariana de los Ríos
“Una casa de dinamita”: El fin del mundo, minuto a minuto
La nueva película de Kathryn Bigelow ya está disponible en Netflix

Kathryn Bigelow (California, 1951), la primera mujer en la historia en ganar un Óscar como directora, regresa con Una casa de dinamita (2025), un thriller nuclear que combina su maestría para el suspenso con una precisión quirúrgica en la puesta en escena. La directora de The Hurt Locker (2008) y Zero Dark Thirty (2012) vuelve a explorar el miedo contemporáneo desde el poder y la guerra, pero esta vez bajo la amenaza más absoluta: el lanzamiento inminente de una bomba atómica sobre suelo estadounidense.
La película, escrita junto a Noah Oppenheim, abre con un estallido silencioso: un misil ha sido detectado en el Pacífico y se dirige a Chicago. Desde ese instante, el reloj comienza a correr. Bigelow estructura la historia en segmentos de 18 minutos —el tiempo estimado entre el avistamiento del proyectil y su impacto— que se repiten desde distintos puntos de vista. Este recurso genera una sensación de asfixia temporal, como si cada repetición redujera el margen de decisión hasta lo insoportable.
El reparto refuerza ese clima de tensión. Idris Elba interpreta a un presidente atrapado entre la calma mediática y el pánico estratégico, mientras Rebecca Ferguson encarna a la analista de inteligencia Olivia Walker, cuya lucidez se enfrenta al impulso belicista del general Anthony Brady (Tracy Letts). Jared Harris da vida a un secretario de Defensa dividido entre el deber y la angustia personal, y Gabriel Basso aporta la energía frenética de un asesor joven que intenta racionalizar lo irracional. Cada personaje encarna un nivel de poder, y Bigelow los hace vibrar dentro de un mismo sistema en crisis.
Visualmente, la película se despliega en espacios cerrados y opresivos: búnkeres, salas de control, pantallas gigantes que parpadean entre códigos y mapas. Bigelow filma estos lugares como si fueran cámaras de presión moral, donde la luz blanca de los monitores se convierte en una metáfora del miedo institucional. En medio del caos, los rostros tensos, los uniformes impolutos y las miradas perdidas transmiten una humanidad en ruinas. La cámara, inquieta y precisa, no busca el heroísmo sino la evidencia del error.
Durante su primera hora, Una casa de dinamita parece una clase magistral sobre cómo sostener el suspenso sin mostrar el desastre. Bigelow maneja los silencios, los lapsos entre órdenes y contraórdenes, las vacilaciones del poder cuando todo depende de un clic. Los fragmentos de vida civil —una pantalla que aún muestra titulares triviales sobre el mercado inmobiliario— funcionan como cruel recordatorio de la normalidad que se desintegra. Cada minuto parece empujarnos a una pregunta imposible: ¿qué es peor, no responder o responder demasiado rápido?
Sin embargo, cuando la estructura circular se impone, el relato comienza a repetirse sin alcanzar mayor profundidad. Bigelow y Oppenheim reinician la acción desde nuevos ángulos —la presidencia, el Pentágono, la base de misiles—, pero la tensión inicial se diluye en el exceso de reiteración. Lo que en principio parecía un experimento formal sobre la percepción del tiempo se vuelve un mecanismo previsiblemente mecánico. La película empieza a observarse a sí misma, atrapada en su propio loop narrativo.
Este agotamiento estructural tiene consecuencias emocionales. Donde The Hurt Locker era una experiencia inmersiva en la adicción al peligro, Una casa de dinamita parece obsesionada con el protocolo. Los personajes hablan, analizan, deliberan, pero rara vez evolucionan. Ferguson, quien prometía ser el centro moral del caos, desaparece antes de que su mirada crítica logre sostener el relato. La decisión de relegarla a un rol secundario diluye la potencia feminista que caracterizó el cine de Bigelow desde sus inicios.
Tampoco ayuda la estética. Barry Ackroyd, colaborador habitual de Bigelow, filma con su característico realismo de cámara en mano, pero aquí el resultado carece de textura. En pantalla grande o en televisión, la imagen luce genérica, como si fuera otro producto de catálogo de Netflix. La frialdad digital reemplaza la fisicidad que antes definía su cine. En lugar de la rugosidad de Detroit o la tensión casi documental de Zero Dark Thirty, encontramos una superficie lisa que no transmite vértigo ni peso.
La película plantea una paradoja inquietante: al representar el caos burocrático de un apocalipsis nuclear, Bigelow termina retratando el propio agotamiento del sistema que intenta denunciar. En su intento por controlar el descontrol, la directora parece haber perdido el pulso visceral que distinguía su mirada. Lo que era una exploración sobre el miedo contemporáneo se convierte, poco a poco, en un ejercicio sobre la impotencia narrativa de una cineasta que ya lo dijo todo sobre la violencia, pero se resiste a callar.
Una casa de dinamita es una buena película —su primera mitad es un despliegue técnico admirable—, pero nos muestra a una creadora atrapada en su propio prestigio. El filme busca la trascendencia que alguna vez brotó del acertado manejo que Bigelow hizo del peligro en sus anteriores trabajos. Lamentablemente esta vez el resultado se queda en el terreno seguro de la especulación política.














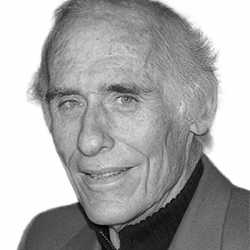




COMENTARIOS