Tino Santander
Radiografía de los conflictos sociales
Son el síntoma de una enfermedad estructural mucho más profunda

En el Perú, los conflictos sociales se han vuelto cotidianos. Con frecuencia son abordados por actores inexpertos que, intentando apagar incendios con soluciones sofisticadas, terminan acelerando las llamas del descontento. Los proyectos de inversión extractiva suelen seguir un ciclo previsible: promesas de desarrollo, desconfianza comunal, protestas y, en el mejor de los casos, mesas de diálogo. Sin embargo, este enfoque resulta insuficiente porque la conflictividad no es la enfermedad en sí misma, sino el síntoma de una enfermedad estructural mucho más profunda.
El diagnóstico: Un Estado ausente, una sociedad desconfiada
Tres factores estructurales alimentan el ciclo permanente de conflicto:
- El déficit estatal histórico. El Perú se ha construido "al margen del Estado". Millones de peruanos han resuelto por sí mismos sus necesidades de agua, trabajo e infraestructura. Esta ausencia crónica genera una desconfianza visceral hacia cualquier iniciativa que llegue de Lima, sea pública o privada.
- La pobreza como combustible. Mientras diez millones de peruanos carezcan de agua potable y el 85% de los agricultores no acceda a crédito, siempre existirá una chispa que incendie la pradera. La pobreza no es solo falta de dinero; es falta de oportunidades y evidencia que el sistema necesita reformas profundas para garantizar inclusión y bienestar.
- La realidad de la informalidad. Cerca del 85% de la economía es informal. Este fenómeno ha creado una identidad particular: la de un peruano emprendedor pero desconfiado de las instituciones, que ha aprendido a sobrevivir en un sistema donde la norma es flexible. Quienes culpan únicamente a "grupos antimineros o anti inversión ideologizados" no logran descifrar este código cultural e histórico.
Los actores incómodos: Más allá del "pro" y "anti"
La falsa dicotomía que reduce el conflicto a dos bandos es un ejercicio inútil. En la práctica, operan tres actores que dinamitan sistemáticamente el entendimiento:
- El Estado ausente. Un gobierno que "administra, pero no gobierna". No acompaña a las empresas, no defiende a las comunidades y se muestra como un mediador incapaz. Su debilidad institucional es el principal habilitador del caos.
- La burocracia corporativa desconectada. Gremios empresariales que, desde Lima, pontifican sobre crecimiento económico, pero permanecen desconectados de los múltiples "países" que coexisten dentro del territorio nacional.
- Las oenegés mercenarias. Estas organizaciones financiadas por los competidores del Perú, instrumentalizan el miedo legítimo a la contaminación, promoviendo una visión anacrónica de un Perú agrícola y pastoril negando la realidad de un país bendecido por los recursos naturales.
El poder paralelo
La ausencia crónica del Estado tiene una consecuencia inevitable: la gente busca su propio orden. Así surgieron las rondas campesinas, mecanismos legítimos de autogobierno y resistencia. El problema surge cuando el crimen organizado ocupa el vacío que el Estado ha dejado.
El narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el lavado de activos y otras actividades ilícitas se fusionan progresivamente con las estructuras comunales, creando un poder paralelo híbrido. El caso de San Gabán, en Puno, es emblemático: este poder llegó a expulsar a la PNP, y desde hace más de tres años este distrito de importancia estratégica —por albergar las hidroeléctricas más importantes del sur andino— carece de autoridad formal y está sometido al imperio del crimen organizado.
El tratamiento: Soluciones que enfrenten la raíz
Las soluciones paliativas están condenadas al fracaso. Se requiere un cambio de paradigma basado en tres pilares:
- Un Estado que llega para quedarse. No basta con llevar policías; es necesario llevar servicios, invertir en infraestructura y formalizar la propiedad. Es urgente implementar un "protocolo nacional de inversión y desarrollo social" que prevenga los conflictos.
- Una nueva actitud empresarial. Las empresas deben adoptar una comunicación horizontal y transparente desde el primer día. La confianza no se negocia, se gana cumpliendo lo pactado.
- Enfrentar los problemas de fondo. Atacar la pobreza extrema, el déficit hídrico y la brecha de infraestructura es la única forma de desactivar estructuralmente el conflicto.
La conflictividad en el Perú no se solucionará con más diálogo si este no está respaldado por hechos concretos. La solución requiere Estado presente, inversión pública y privada inteligente y una nueva relación de respeto entre empresa y comunidad. Es una advertencia grave: o cambiamos el rumbo, o seguiremos apagando incendios en un país cada vez más fracturado y gobernado por poderes fácticos.


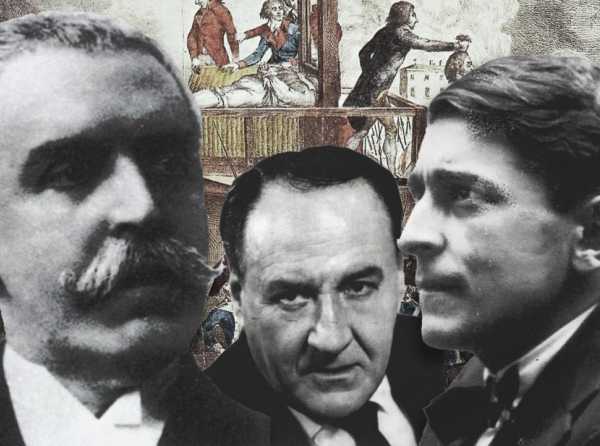
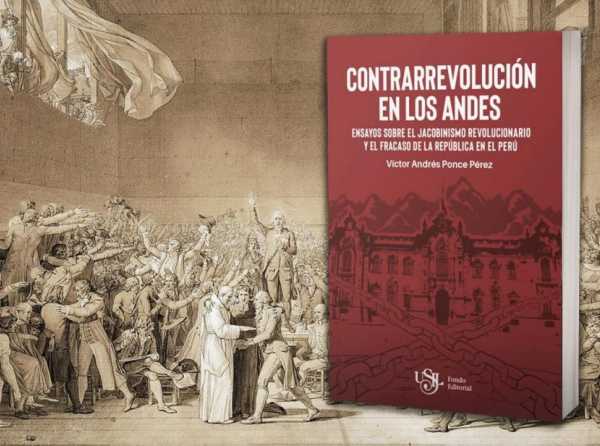















COMENTARIOS