Miguel Rodriguez Sosa
¿Puede el Estado proteger la protesta pacífica?
Los propios participantes en la protesta deberían rechazar a los violentistas

Está claro y no puede ser soslayado que el Estado tiene la obligación de proteger la protesta pacífica y diferenciarla de los actos violentos. No es una facultad discrecional, sino una obligación para cautelar el ejercicio legítimo de la protesta, que busca preservarla como canal democrático de expresión social, no suprimirla, puesto que la disolución total de una protesta por incidentes aislados de violencia constituye una violación al derecho de reunión y de expresión.
Al respecto, el derecho internacional ha generado normatividad prescriptiva aplicable por los estados. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Informe A/HRC/31/66. 2016) establece: «Los Estados deben distinguir claramente entre quienes ejercen su derecho de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia. Las acciones de un pequeño grupo violento no pueden ser usadas para dispersar a una manifestación entera» y que «Las autoridades deben aislar y detener a los responsables de la violencia, sin restringir el derecho de los demás a continuar manifestándose pacíficamente».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe Protesta y Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE, 2019, párr. 75–76) señala: «El deber estatal es permitir que las manifestaciones pacíficas continúen, incluso cuando se produzcan actos aislados de violencia o desórdenes. Las fuerzas de seguridad deben distinguir entre manifestantes pacíficos y aquellos que cometen actos de violencia, adoptando medidas individualizadas frente a estos últimos» y «No se justifica la disolución generalizada de una protesta por la conducta de unas pocas personas violentas. El Estado debe identificar y retirar selectivamente a quienes recurren a la violencia, protegiendo al resto de manifestantes que ejercen pacíficamente su derecho».
La protesta social, cualquiera sea su motivación: reclamo, disconformidad, rechazo o hartazgo, supone por su naturaleza un estado de tensión potencialmente conflictiva entre la institucionalidad del poder y las voluntades sociales que la valoran negativamente o que proponen repudiar sus disposiciones, o que reclaman emitir y materializar ciertas disposiciones ante necesidades insatisfechas.
La protesta social pretende exigir cambios en uno u otro de esos sentidos mediante un ejercicio de presión generada sobre las entidades del poder político investidas de autoridad jurídica y legal: el gobierno, el parlamento o la magistratura. La protesta social no puede ser entendida como una contienda entre el poder político elegido o administrativo y un poder político emergente desde la sociedad. Si así fuera, estaríamos en el caso de un cuestionamiento desde un poder a otro poder, inaceptable en el marco del Estado de Derecho fundado en el principio de la representación política, que exige se cumpla la norma de la delegación de una parte de la soberanía individual de los gobernados al gobernante y al magistrado: el pacto político en la base del contrato social.
En ese espacio –el de la configuración de la sociedad política por la sociedad civil– no puede extrañar que la protesta social involucre un elemento disruptivo que se manifiesta como la perturbación del quehacer cotidiano en la vida social. Existe entonces el estado de tensión creado por la protesta social (y en los afectados un consiguiente malestar) que debe ser admitido y tolerado, incluso protegido, por la institucionalidad pública en manos de la autoridad estatal.
Precisamente es aquí donde radica el problema de la relación entre el ejercicio estatal de la fuerza pública y los actores de la protesta. La raíz del problema está en que quienes convocan a una protesta generalmente no van a reconocer que carecen de un control efectivo sobre la actuación de los convocados durante la protesta (y si lo reconocen, es una alegación exculpatoria); una explicable incapacidad natural suya para distinguir entre los elementos dispuestos a la realización pacífica de la protesta, y los elementos que pretenden aprovecharla para potenciar su carácter disruptivo afectando los bienes jurídicos de libertad, tranquilidad y derecho a la sana convivencia que, en los hechos, pueden ser y son reñidos con intenciones de actores de la protesta que exceden con violencia coercitiva su acción impidiendo o constriñendo las libertades de los miembros de la colectividad social no involucrados o, peor aún, que ejercen violencia activa derivando en la perturbación del orden público con vandalismo, hostilidad y provocación o ataques a las fuerzas de seguridad misionadas para el mantenimiento del orden.
En el Perú es corriente que ninguna persona o entidad convocante a una protesta social se considere responsable de la violencia coercitiva y activa resultante. Una situación de impunidad tolerada por las autoridades que no son capaces de encontrar –ni siquiera buscan– en quienes convocan, las evidencias de su autoría mediata de desmanes de quienes participan en la protesta, simplemente porque no existe el recurso, que debería estar estipulado en la ley, de identificar debidamente a los convocantes como requisito de la legitimidad de su plataforma.
No se trata de que los interesados deban solicitar una autorización para efectuar la protesta –una razón esencialmente absurda y además inconstitucional– si no de que se exija la identificación de los convocantes precisamente para garantizarles la protección estatal a su acción.
Pero en estos tiempos los convocantes a protestas eluden su responsabilidad alegando que los eventos ocurren con actores «autoconvocados», o sea, aduciendo un comportamiento tan espontáneo como gregario, el mismo que no resiste el análisis de los hechos. Todos somos o podemos ser testigos de cuáles son los grupos de activistas que convocan a las protestas, de quiénes son sus dirigentes o animadores, incluso aquellos que se presentan en las redes sociales pretendiendo una representación auto atribuida –como en el caso de la llamada generación Z–. Como resultado, nadie se hace responsable de una convocatoria a protestar, y así no media la aceptación de consecuencias de lo que pueda acontecer durante el hecho.
Por consiguiente, a la protesta concurren las personas que desean hacer ejercicio legítimo y constitucional a expresar con libertad su derecho al reclamo o al repudio, pero también –y es inocultable– los otros que aprovechan el escenario para poner en marcha agendas extremistas cuya finalidad no es otra que la ruptura del orden como condición de un «momento» disociador o subversivo. Estos pueden y suelen disimularse entre aquellos: los violentistas entre los protestantes pacíficos. Pero es cada vez más notorio que, abandonando todo tapujo, acuden a la protesta de manera diferenciada, conformando contingentes de verdaderas fuerzas de choque aprestadas para provocar y generar enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Hay que reconocer que han desarrollado estructuras complejas en la forma de «brigadas» (así les dicen los propios azuzadores) para neutralizar las tareas policiales de contención, asegurar la provisión de medios de ataque y una red de comunicaciones, además de las infaltables filmaciones con encuadre (framing) avieso de las situaciones del previsible enfrentamiento, de donde surgen los relatos de «uso excesivo de la fuerza», «brutalidad policial» y «represión indiscriminada». Son auténticas capacidades tácticas de ataque en el patrón de los enjambres (swarming) de agresores vandálicos, popularizado a nivel mundial, como se manifestaron con las formaciones de Antifa y Black Lives Matter en EE.UU., y también en Chile el año 2019, luego en Colombia y después en nuestro país durante la cruenta y destructora asonada subversiva de diciembre del 2022 a febrero del 2023.
La inducción de azuzadores proponiendo a través de redes sociales preparar para la protesta «brigadas de primera línea, desactivación de lacrimógenas, primeros auxilios, logística y comunicaciones», que se presentan armadas con garrotes, piedras, pirotécnicos y bombas molotov con objetivo de «formar una masa crítica» generadora de convulsión y anunciada para «que nos permita llegar hasta el Congreso y de ese modo los congresistas sientan terror de lo que pueda pasarles si no acatan nuestras demandas» –así ha sido difundido previo a la protesta del 15 de octubre– es clara señal de la planificación de la violencia que emerge desde las movilizaciones que abandonan su curso pacífico.
Es en este punto que se presenta como un hecho ineludible para la observación y el razonamiento, que el Estado, obligado a proteger el derecho a la protesta pacífica, se encuentra prácticamente inerme, maniatado, ante los agentes de la violencia porque, en la confusión de manifestantes pacíficos y enjambres de vándalos y subversivos, para los oficiales del orden es prácticamente imposible realizar lo que prescribe la ONU acerca de que las autoridades «deben aislar y detener a los responsables de la violencia, sin restringir el derecho de los demás a continuar manifestándose pacíficamente». O, como prescribe la OEA, que las fuerzas de seguridad «deben distinguir entre manifestantes pacíficos y aquellos que cometen actos de violencia, adoptando medidas individualizadas frente a estos últimos». Puesto que la situación real en escenarios de protesta es que la acción violenta surge encubierta desde grupos en participación pacífica.
Ocurre entonces que siendo imposible «distinguir claramente entre quienes ejercen su derecho de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia» la actuación policial es presentada interesadamente como indiscriminada en la represión. Excepto si un control del orden suficientemente inteligente consiguiera «aislar y detener a los responsables de la violencia, sin restringir el derecho de los demás a continuar manifestándose pacíficamente». Hay medios técnicos para eso.
Aun así, el Estado no puede proteger la protesta pacífica, como es su obligación, si la confusión que en ésta se produce con acciones premeditadas de los elementos violentistas, abona a la incapacidad de las autoridades para distinguirlos de los manifestantes pacíficos, y es muy difícil que se pueda separar a los unos de los otros. Deberían ser los propios participantes en la protesta quienes anuncien por anticipado su rechazo a violentistas, se desmarquen de ellos y en el terreno los expulsen de su compañía. Es su responsabilidad ciudadana y su obligación, precisamente para exigir la protección estatal de su protesta. Más porque es evidente que los agentes de violencia prefieren enmascararse y buscan la nocturnidad para encubrir sus actos: señales de su alevosía.


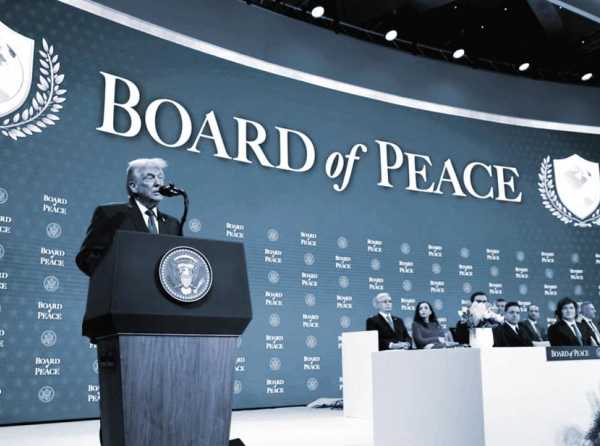
















COMENTARIOS