Juan C. Valdivia Cano
Pena de muerte (respuesta a Jesús Puma)
Un problema de carácter jurídico, no moral o religioso

Pregunta: “¿Existe una comprensión no moral para determinar si la persona merece morir? Y ¿cómo determinamos el precio de la vida humana para poder ser visto como justo el matar al sicario, para compensar a la víctima de éste?”
Respuesta: Respondo a tus bien formuladas preguntas de buen “cachimbo”, que sigue trabajando en plenas vacaciones. Antes, no está demás insistir (como en clase) en que mis opiniones son sólo producto de mi perspectiva que –como la de todo ser humano– está condicionada por toda su historia personal. Lo que no es caer en el determinismo porque ello no excluye el “toque personal”; eso que la psicología llama “carácter”, que está vinculada a un concepto que Carl Jung (mi psicólogo favorito) llama principium individuationis, a partir del cual todos los seres humanos somos –virtual o actualmente– únicos, singulares e irrepetibles. Y tampoco en el relativismo (de lo que ya me ocupé en otro artículo)
Lo que debería estar claro (y lamentablemente no lo está en países como el nuestro) es que la pena de muerte –se esté a favor o en contra de ella– en un Estado que se considera republicano, es decir, laico, es un problema de carácter jurídico –no moral o religioso. En una República genuina, los asuntos jurídicos están bien separados de los asuntos eclesiásticos. Y deben estarlo (recordemos la historia cuando estas dos cosas andaban juntas). Y como Res-pública significa “cosa de todos” , no de la mayoría simplemente, no es por mayoría que se debe decidir un asunto como éste, como se hace para elegir autoridades (¿cuántos peruanos pedirían pena de muerte hasta por robo de gallinas? ).
Porque si se tratara de un problema moral o religioso o se le considerara como tal, no siéndolo, no habría posibilidad de discusión, ni siquiera se la admitiría. Y la mayoría, islámica, judía o católica, etc, impondría su criterio (y seguramente esa mayoría cree que eso es lo correcto). Se convertiría en una dictadura de la mayoría. Sería claramente anti democrático, porque democracia es justamente “defensa de las minorías” contra la posibilidad de dicha dictadura mayoritaria. Y violatorio del derecho fundamental de libertad de conciencia, de creencia y de religión consagrado por la Constitución peruana (incluido el derecho a no tener ninguna).
El aspecto jurídico sobre la pena de muerte se dejaría de lado y tanto los que creemos que el derecho está por encima de las diferentes convicciones personales de los ciudadanos, como los que no, nos quedaríamos sin resolver el problema. Y lo que tenemos que resolver es justamente el problema jurídico, no el problema moral o religioso. La moral es asunto personalísimo e íntimo; el derecho es de orden público y a él deberíamos remitirnos todos, creyentes y no creyentes…si fuéramos una verdadera República, o sea una República “firme” y no “bamba” (republiqueta , república bananera, etc).
Y en una República “firme” el problema de la pena de muerte es un problema exclusiva y excluyentemente humano. Las opiniones religiosas o morales en un contexto genuinamente democrático liberal no valen y no deben valer en esta discusión, y menos si intentan ser algo más que opiniones , atribuyendo carácter obligatorio a sus posiciones. Incluida la de la divinidad misma, que se expresa a través de la moral humana. Sin Dios (personal, antropomórfico) no hay moral universal posible, válida para todos, ya que él es su único fundamento.
Si se aceptaran estas condiciones básicas que aquí propongo (que no las he inventado yo, sino la tradición democrático liberal, republicana o moderna de occidente) el problema se despejaría y la discusión se reduciría a las siguientes preguntas: Primera: ¿Tenemos derecho, o no, los ciudadanos de una República democrático liberal a discutir sobre este problema y a tomar una decisión? Segunda: ¿podemos los seres humanos decidir sobre la muerte de otra persona?
Mi respuesta a la primera pregunta es o debería ser obvia: Sí. Y por tanto, en un sistema democrático republicano, podemos decidir que sí o que no a la pena de muerte ¿Podría ser de otra manera? ¿Cuál sería esa manera? ¿Quién decidiría? En el derecho a decidir siempre hay más de una alternativa, porque si solo hay una no hay derecho ni posibilidad de decidir. Y alguien lo va a hacer por nosotros de todas maneras, nos guste o no: las masas o los dictadores o tiranos de alguna especie, por ejemplo, porque aquí no se puede no decidir.
Y a la segunda pregunta respondo que podemos decidir que sí –o que no– con una condición sine qua non (imprescindible e ineludible): que la decisión que se adopte se tome dentro de un sistema genuinamente democrático y no solo formalmente democrático, como es el caso del Perú y otros países. Y eso supone una discusión razonada y razonable donde los únicos argumentos válidos se funden en la Constitución y las Leyes y donde la opinión pública se construya teniendo en cuenta la voz de los que se han roto la cabeza y se han quemado las pestañas preparándose para ello, estudiando y reflexionando, y no la de Chibolín, la urraca Medina, Dina Boluarte, Pedro el Breve, o el infame Acuña o cualquiera de los esperpentos del Congreso actual. En el caso del Perú es mejor que se restrinja la pena de muerte todo lo posible, o se la elimine. Lo contrario sería dar armas a los gobernantes autocráticos o corruptos para utilizar políticamente esta medida y hacer de las suyas. Como ya ha ocurrido con el indulto.
Cuando Nicolás Maquiavelo logra distinguir la moral de la política en el amanecer de la modernidad (y en la misma época, Spinoza, la moral de la ética moderna) después de mil quinientos años de con-fusión judeo cristiana, la filosofía política (o “ciencia” como le llama el positivismo supérstite) da un giro copernicano que la humanidad occidental ha tardado hasta bien entrado el siglo veinte para reconocerlo y entenderlo, con la excepción precursora de Hume y Nietzsche (véase por ejemplo “La originalidad de Maquiavelo”, un capítulo del bello y profundo libro “Contracorriente” de Isaiah Berlín).
La mayoría ha interpretado esa distinción “cristianamente”, es decir moralmente, como un desatino, como un denuesto, como una infamia, como un vilipendio, como algo “malo”, como inmoral, como maquiavélico, en fin. Y el jesuitismo se ha encargado de vender – maquiavélicamente– la insidiosa y absurda idea según la cual Maquiavelo era maquiavélico. ¿Pero cómo podría ser maquiavélico el más patriota de los italianos del Renacimiento, que por serlo vivió pobre y desterrado la mitad de su vida? ¿Cómo podría considerarse un retroceso la separación moderna del derecho y la moral cuando proviene del genio que inauguró el pensamiento político moderno? Isaiah Berlin ha aclarado completamente este asunto en el texto citado. Y después de él David Hume ya vislumbró el origen no racional sino sentimental o emocional de la moral, contraproducente en política. Por eso solo bastan pocos ejemplos:
Cuando el actual gobierno de Dina Boluarte sube el sueldo mínimo vital en un acto de aparente (o real) bondad con los trabajadores peruanos, pero ese aumento no está respaldado en una mayor productividad, en un aumento de la riqueza del país, el costo lo paga el bolsillo de los contribuyentes porque el Estado no produce ni un centavo: robar a unos para dar a otros, lo cual provoca un aumento de precios y un encarecimiento de la vida que afectará más a los más pobres e incrementará la informalidad y el desempleo. Y es violatorio del derecho fundamental de propiedad y de igualdad ante la ley.
Cuando Alan García, en un acto de “empatía” con los campesinos dispuso, por decreto, “crédito cero” para éstos a fin de “reactivar” su economía”, estos lo utilizaron para incrementar el contrabando y arruinar aún más la desastrosa economía durante dicho gobierno.
Cuando por compasión –real o fingida– por los niños más pobres, se crean indignantes instituciones asistencialistas como “Qali Warma” y otras, en lugar de promover la inversión y la producción con más libertad económica, se fomenta el gasto público y la corrupción de los funcionarios encargados y la intoxicación de dichos niños, debido al ahorro de costos de los delincuenciales socios mercantilistas del gobierno, con garantía de impunidad (el último de ellos acaba de morir asesinado, ¿qué casual, no?).
La cantaleta contra la desigualdad –por la justicia social– sin aumento de la productividad y la riqueza, robando a los ricos y a todos los contribuyentes a través de los impuestos estatales, para dar a los pobres, es otra actitud de fondo religioso moral (todos somos iguales ante Dios) que ha fracasado en todos sus intentos durante el siglo pasado y el presente, ha traído más pobreza y no ha resuelto la cacareada desigualdad social. Solo ha beneficiado a los funcionarios y autoridades estatales, a los políticos que promovieron esa solución y a sus allegados.
Lamentablemente, no son los únicos ejemplos de cómo empedrar infaliblemente el infierno siendo buenitos y compasivos. Y no, como debería ser, implementando políticas “malvadas”, “maquiavélicas”, impopulares, pero sanas, que nos beneficien a todos.


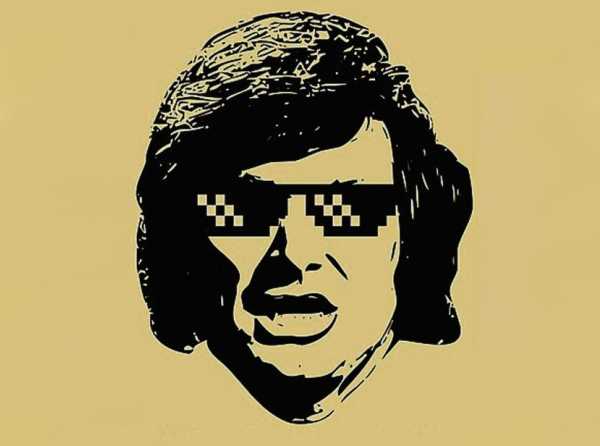
















COMENTARIOS