Miguel Rodriguez Sosa
La deriva del republicanismo (I)
Desde su origen greco-romano hasta sus versiones progresistas
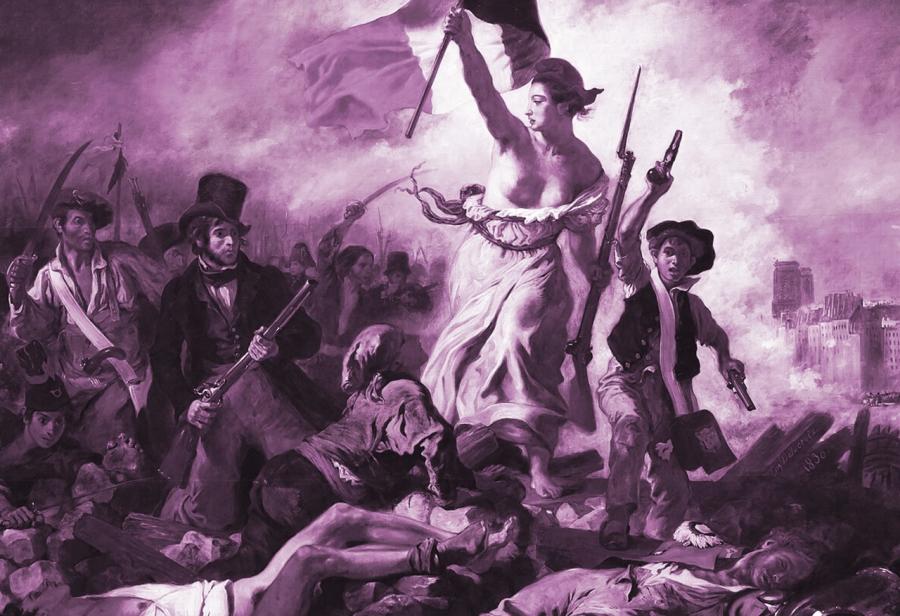
El filósofo británico Roger Scruton, en su libro Gentle Regrets: Thoughts from a Life (2006) escribió: «las promesas utópicas del socialismo son acompañadas por visiones abstractas de la mente que guardan escasa relación con la manera en que la mayoría piensa» y en su libro How to Think Seriously About the Planet: The Case for an Environmental Conservatism (2012) escribió: «esa antigua visión socialista de que las cosas deben ser cambiada desde las altas esferas hacia abajo, y de que la gente por sí misma no es de confiar en el momento, sino solo después, cuando la vanguardia revolucionaria ha completado su tarea». Son argumentos de despiadada crítica al hiper-racionalismo socialista adoptado por todas las izquierdas con su apetito vanguardista impulsando derechos ilusorios de entidades sociales artificiosas como esas llamadas comunidades y colectivos interesados en imponernos su propia subcultura.
A ese ánimo del liberalismo socializante de las izquierdas proclamando que el consentimiento voluntario es lo que otorga a las autoridades políticas su legitimidad; y que, por tanto, quienes no aceptan explícitamente respetar el poder político o el régimen de derechos de propiedad existente, no tienen obligación de hacerlo (los «revolucionarios», pues), Scruton lo llamó «impulso salvajemente emancipador» y lo cuestiona de manera implacable –e impecable– al postular la «libertad ordenada» que reconoce los valores de la tradición y de la sucesión de las diferencias naturales dentro de un orden temperado (constitucional, digamos).
Ese impulso disruptivo y voluntarista de las izquierdas es una muestra –entre muchas– de su abandono del materialismo histórico planteado por Karl Marx, para quien, «en el proceso de la producción de la vida material los hombres construyen relaciones independientes de su voluntad» (Contribución a la Crítica de la Economía Política. 1859). Pero lo que para Marx es el mecanismo de las clases sociales en su relación con el capital, para Scruton es el pilar fundamental de la crítica del contractualismo basado en la idea de legitimidad, pues él propone que el Estado, es decir, la sociedad política, es más bien un contrato entre «los que están vivos, los que están muertos y los que van a nacer»; ese contrato que ubica todas las naturalezas físicas y morales en un orden natural, tradicional y legatario. En este sentido se ubica en línea con el pensamiento del también filósofo conservador Edmund Burke. Tal vez lo más brillante de Scruton es su idea de que la autoridad a la que se debe lealtad lo es simplemente por ser objeto estético de respeto, porque la autoridad no tiene que construir ni buscar legitimidad; se promulga, no se establece por convención.
Es, desde luego, una tesis ampliamente debatible, inscrita en la corriente del pensamiento político conservador que floreció en el último tercio del siglo XX para contraponerse al liberalismo y, de paso, al progresismo social-liberal que impulsa el democratismo impositivo, globalista y autojustificatorio, de la mano con lo que se ha dado en llamar «marxismo cultural». Esa tesis sugiere introducir una muy breve reseña histórica del republicanismo.
La idea de República tiene origen griego y romano. Lo que muestran en común ambas raíces es la ciudadanía, esto es, la condición en la cual el individuo, como titular de derechos para intervenir en los asuntos públicos (Res Publica), está emancipado ante el Estado; tal idea supone su inteligencia para entender los asuntos públicos más allá de sus necesidades y aspiraciones inmediatas.
El ideal republicano en sus dos raíces se conjugó en el modelo de Venecia, que para el siglo XV era su representación material y fue celebrado por pensadores de distintos países: Francis Bacon y otros. Encarnaba la imagen de la ciudad (espacio de acción pública de la ciudadanía) con un gobierno basado en el equilibrio sutil entre monárquico, aristocrático y democrático. Una república donde se traslapaban las desigualdades económicas gracias a una fuerte movilidad social y en la que el gobernante era, pues, estrictamente, un primus inter pares, defensor de la tradición y del establecimiento económico.
La difusión de esta idea republicana trascendió fronteras y regiones. No solo por la divulgación de Niccolò Macchiavelli (Discursos sobre la primera década de Tito Livio. 1531), donde se declara partidario de la República y reconoce sin embargo la precariedad de ésta cuando se degradan sus instituciones y el régimen republicano puede decaer en la tiranía, la oligarquía o el gobierno licencioso. A continuación (El Príncipe. 1532), creó una figura de gobernante que recuerda la del dictator romano. Pronto se advirtió la aparente contradicción entre las ideas propuestas en las dos obras mencionadas, pero el examen acucioso revela que en la segunda la idea del soberano responde a un estado de necesidad y por ello debe estar investido de tal virtud que le permita en su mandato personal atender los asuntos que deberían ser tratados por las instituciones republicanas.
A fines del siglo XVI sus ideas llegaron a Inglaterra, donde iluminaron la plataforma del «Estado homogéneo» (The Equal Commonwealth), una comunidad política de iguales emancipados ante el soberano, que debía ser gobernada por una élite garante de los derechos de los miembros de dicha comunidad, con una magistratura ejecutiva y un parlamento bicameral formado por una cámara de propietarios de prestigio y una cámara que institucionalizaba la representación popular.
La idea republicana así concebida quería materializar las tradiciones griega y romana, en su forma de monarquía constitucional y parlamentaria; la República sería el gobierno de los hombres prudentes que actúan sobre la Res Publica por medio de regulaciones legales consensuadas; se mantuvo hasta que fue enfrentada a los grandes cambios sociales en Inglaterra de la primera mitad del siglo XVII y en Francia de la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, debió transcurrir otro siglo para que la oleada revolucionaria de 1840 alumbrase un nuevo actor en el escenario donde actúan las ideas de la República: el obrero industrial, cuya aparición masiva cambia completa y definitivamente la configuración política del mundo.
Es durante el capitalismo industrial que la idea republicana experimenta cambios y disociaciones. Aparece con fuerza política el republicanismo liberal planteando la primacía de la libertad del individuo como base del ordenamiento político; la del individuo capaz de tolerar el régimen de monarquía moderada (como en Gran Bretaña) si le es permitido conjugar la órbita pública y privada de la vida social proponiendo derechos que involucran una y otra, pero prefiera tal vez la comodidad de los regímenes de democracia representativa.
Esencialmente el republicanismo liberal distingue el factor que atenta contra la libertad del individuo –al que considera el único actor social y político realmente existente– como la interferencia de la voluntad de otro, un ejercicio de dominación, por tanto, que obstaculiza la realización de la voluntad individual. La dominación puede ser arbitraria (de un agente de poder) o estructural (producto del ambiente) y no es necesario que la interferencia-dominación realmente afecte alguna de las decisiones del individuo. Él podría consentir en la dominación; ésta podría ser amable, «de sentido común», no coercitiva en apariencia; y sin embargo es siempre una dominación.
Es que en el contenido nuclear del liberalismo la libertad es concebida como una oportunidad en la que el individuo puede hacer, sea que lo haga o no, porque lo que importa es su elección. Aceptando que toda interferencia contraviene a la libertad, el republicanismo liberal consiente que, en una República bien ordenada, las limitaciones de la libertad convengan a la sana convivencia y a la preservación del orden social; sin embargo, es necesario anotar que, por su individualismo esencial, para el republicanismo liberal esa concesión tiende a la erosión del sentimiento de comunidad.
Un poco después, en el mismo siglo XIX, aparece el republicanismo radical interesado en reivindicaciones políticas y sociales que pronto convergen con las ideas revolucionarias y socialistas. Suele expresarse como un republicanismo maximalista. Acepta la idea de que el derecho está vinculado a una concepción de «lo bueno» o «lo justo» entendido como cierta plataforma de valores humanos que deben ser fomentados, promovidos y defendidos. De manera que el derecho se fundamenta en una concepción del bien que conviene y que corresponde a una sociedad en particular. En este sentido el derecho y la idea republicana están unidos en razón de que deben promover ciertos fines moralmente importantes que avizoran el tipo de sociedad en la que pueden florecer.
El republicanismo radical está asociado con la noción de justicia y en él la libertad –contrariamente a la del republicanismo liberal– no es una elección por oportunidad, que puede ser negativa, sino decididamente positiva. La libertad se materializa en la decisión de hacer lo que es moralmente conveniente. Puesto que la moral es un tejido de convenciones sociales, el bien moral es y sólo puede ser el ideal de una concurrencia común para conseguirlo: el bien es esencialmente comunitario y, en este sentido, el republicanismo radical realiza la idea aristotélica del zoon politikon, de que la vida humana pública solo puede realizarse en comunidad. Es así como la idea del republicanismo radical se ayunta con las ideologías comunitarias y colectivistas que subyacen a organizaciones sociales como los sindicatos y los partidos políticos.
Tiempo después, en la mitad del siglo XX surge un republicanismo progresista, que no es propiamente revolucionario ni maximalista, pero aboga por la expansión geométrica de plataformas de derechos para grupos singulares y respecto de necesidades también singulares; y que además aboga por el establecimiento de una red institucional supranacional de defensa y promoción de esas plataformas, que contribuye a construir.
En esta diferenciación arborescente de ideas que se reclaman republicanas se ha desvirtuado la esencia del republicanismo clásico. Cuando menos es emasculado por la infausta convergencia histórica de la «sociedad de masas» como representación ideológica de la democracia, peor todavía en su forma de «democracia popular», por el progresismo liberal cada vez más agresivo en su pretensión de ser el «pensamiento políticamente correcto» y por el horizonte cultural que canoniza la apariencia de igualdad con sombra de colectivismo.
Volveré sobre el tema.


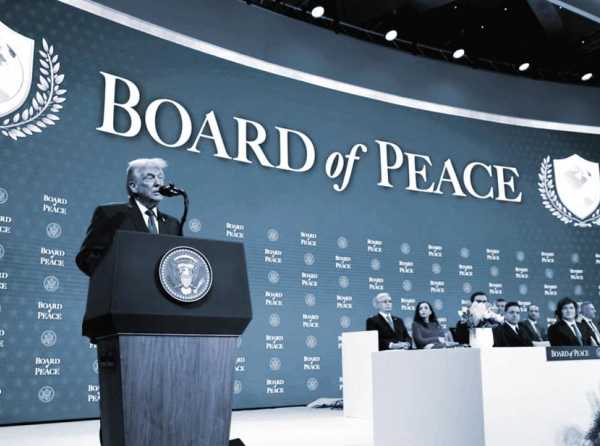
















COMENTARIOS