Juan C. Valdivia Cano
Más allá del reconocimiento social
El dilema entre derecho, moral y educación

En mi interpretación de la teoría de Axel Honneth sobre el “reconocimiento” creo percibir un cierto menosprecio: se menosprecia el auto reconocimiento cuando no cuenta con el reconocimiento del otro; se menosprecia el reconocimiento intersubjetivo cuando no cuenta con el aval del Estado. Y ambos conforman el “reconocimiento social”, en tanto el auto reconocimiento es indiscernible de un contexto donde se produce o se puede producir el “reconocimiento intersubjetivo”. Pero Honneth y seguidores lo que quieren es algo más que reconocimiento social, quieren reconocimiento jurídico.
Como los derechos ya están reconocidos formalmente en la Constitución –por lo menos los fundamentales– lo que los propugnadores de derechos nuevos, de nuevos reconocimientos, tienen que demostrar, es la necesidad de reconocerlos y crearlos como tales, como derechos. Y respetar las formalidades que le dan validez desde el punto de vista jurídico legal para hacerlos posibles. Es el reconocimiento del Estado. Creo que es lo que busca Honneth y seguidores en última instancia. Nada nuevo bajo el sol.
Aunque no hablan solo de reconocimiento jurídico normativo, la idea esencial de Honneth parece ser la de lograr que se le dé ese carácter a todo tipo de reconocimiento. Lo llama “lucha por el reconocimiento” . Según Honneth y seguidores, parece que todos deberíamos ser reconocidos por una infinidad de razones, cuya lista no parece tener límite, con la única condición que cada uno sienta que debe ser reconocido por algo. Y si replican que sí hay límites a la demanda de reconocimiento, que nos digan cuáles son esos límites.
Los propugnadores del reconocimiento que siguen a Axel Honneth lo conciben como una demanda de “reivindicación” –es el término que usan– que debe terminar por ser reconocida jurídicamente, como se dijo. Lo afirmo porque se proponen casos jurídicos para ejemplificar el concepto de “reconocimiento”: las reivindicaciones de la mujer, la evolución de la esclavitud, etc. El peso de la idea de reconocimiento, y la lucha por él, entonces, parece estar en el espacio jurídico normativo para Honneth.
Y por eso ese argentino que se siente perro (que no es lo mismo que sentirse “como un perro”) se indignó malamente cuando lo trataron como a un vulgar ser humano. Casi todo se puede exigir con el nombre de “reconocimiento” en la “lucha por el reconocimiento”, con la idea de transformar la sociedad para mejorarla, para vivir mejor a punta de normas imperativas o normas morales (que también se convocan como válidas). Nada nuevo bajo el sol. Es como si no le tuvieran mucha fe al mero autorreconocimiento o al reconocimiento intersubjetivo, que otros pueden considerar y sentir como suficientes. ¿Para qué reconocimiento estatal si no hay reconocimiento social? ¿Para qué reconocimiento social si no hay auto reconocimiento?
Puede ver usted mismo un video sobre Axel Honneth en el que se entrevista a Sergio Clavero, sociólogo y filósofo español cuyo tema de doctorado fue precisamente la obra de Axel Honneth. El reconocimiento, a partir de cualquiera de los diferentes proyectos de vida y valoraciones humanas, es una “reivindicación”. “Las reivindicaciones son muy diversas”, reconoce Sergio Clavero. “La visión normativa de lo social”, como la llama Honneth, significa el reconocimiento avalado por el poder político. Una forma más de estatización, nada menos.
En la última discusión de la asamblea constituyente ecuatoriana para elaborar una nueva Constitución –una más– un asambleísta planteó “el derecho al orgasmo” (según cuenta el maestro Alberto Venegas Lynch Jr. nada menos) llevando –hasta el orgasmo– la tendencia latinoamericana de atribuir poderes mágicos a las normas jurídicas, a las leyes, a las constituciones. Octavio Paz recordaba que ese prejuicio ideológico viene de la teología virreinal. Las normas jurídicas con poderes milagrosos. Lamentablemente, para las interesadas, la norma no fue aprobada. Y también se ha planteado “el derecho a la felicidad”, etc.
El mismo comentarista de las ideas de Honneth acepta que hay reconocimientos anómalos, caprichosos, cínicos, o, al revés, situaciones de individuos que deberían exigir cierto reconocimiento y no lo hacen, como el esclavo que vive conforme con su esclavitud, o el alma servil con su servilismo. ¿Lo obligamos a que exija algún reconocimiento? ¿ No violamos su derecho a la libertad?.
Que el reconocimiento deba hacerse realidad normativamente (es decir, jurídicamente) es el aporte esencial de la teoría de Honneth, según Sergio Clavero, en la citada entrevista. Pero la determinación de los casos que deberían ser reconocidos normativamente, caso por caso, es muy compleja sino imposible, si se tiene en cuenta, además de las dificultades ya señaladas, el carácter subjetivo y variable de las valoraciones humanas: reconocimiento es valoración. Por esto creo que solo podemos contar con dos salidas realistas:
Una: que ya habíamos mencionado, la de convertir el deseo de reconocimiento en cada caso, en un derecho, en una norma jurídica válida para todos: la solución de Honneth. Esto tiene su procedimiento formal y hay que seguirlo. Mientras tanto, solo será -desde el punto de vista del razonamiento de Honneth, por lo menos- una experiencia subjetiva que no es jurídicamente obligatoria, aunque toda la ciudadanía esté a favor. Queda a la voluntad de los individuos, si reconocen, o no, a alguien o algo. Y eso parece insuficiente para nuestro autor. Pero ¿está mal que sea así? ¿Hay alternativa que no sea la estatización de un reconocimiento? ¿Qué el Estado decida si reconoce , o no?
Reconocer es valorar. Por eso no se debe obligar al reconocimiento, ni al Estado ni a los particulares. Uno no reconoce porque lo obligan. No se puede obligar a los demás a reconocer, como a ser libres o justos o buenos. La solución no es política sino ética, es decir, educativa. Hay que educar a los niños y jóvenes, con el ejemplo, en el amor a la libertad , a la justicia, y a los valores fundamentales de nuestra Constitución. La Constitución vale para todos, creyentes y no creyentes. Pero no depende de ella que los peruanos seamos libres, buenos y justos, o no. Eso depende de cada uno de nosotros y de la educación pública (que incluye a la privada).
Dos: que como criterio de reconocimiento se aplique el concepto liberal del maestro argentino Alberto Venegas Lynch Jr., que siempre cita el presidente Javier Milei : “El respeto irrestricto del proyecto de vida de los demás…”. Es suficiente con cumplir este principio, creo yo, para no enredarnos con el asunto del reconocimiento en sus múltiples posibilidades, diferencias e indeterminaciones. Lo que hay que hacer, como se dijo, es educar con estos valores a los niños y jóvenes. Así, cada uno de ellos por sí solo sabrá qué significa, en su vida concreta, respetar irrestrictamente el proyecto de vida de los demás. El mayor signo de civilización.
Como el reconocimiento es un asunto de educación, o sea asunto ético, no político, o sea de poder, nadie garantiza que el mencionado “derecho al orgasmo”, al ser reconocido constitucionalmente, por sí solo va a lograr que las damas infelices dejen de serlo ipso facto. Las normas no cambian la realidad, solo pueden permitir o facilitar o incentivar, o desincentivar a que los individuos, los propios seres humanos lo hagan o no.
El reconocimiento solo puede ser voluntario y, en consecuencia, hay que educar al educando para que pueda reconocer lo valioso y distinguirlo de lo mediocre y lo perjudicial, lo que ahora es muy confuso. Y que nadie se lo cuente. Lo que no se entiende es el afán de estatizar el reconocimiento también, además de otras tantas estatizaciones. Su reconocimiento normativo no disminuye sus omisiones, como crear más derechos no disminuye en nada el número de sus violaciones.
Tal vez porque este asunto del reconocimiento en general no nace de un problema puntual o de un campo problemático preciso, se abre a todos los posibles casos susceptibles de exigencia de reconocimiento, en forma indeterminada y muy variada. Eso lo pone muy difícil. Y eso se complica porque, además, se postula el carácter moral del reconocimiento, sin explicar en qué sentido se usa la palabra “moral”, teniendo en cuenta el contexto jurídico (democrático republicano) en el que se discute. Y la variedad de puntos de vista. ¿O se insinúa que hay un solo sentido de la palabra “moral”? ¿Que el derecho democrático liberal debe someterse a la moral? ¿Cuál moral?
Pero aunque todos sentimos legítimamente necesidad de reconocimiento, ¿qué pasa si a pesar de ello no nos reconocen social o intersubjetivamente, lo merezcamos o no? ¿Nos ponemos a llorar a moco tendido? ¿Salimos a la calle con cacerola en mano, para exigirle a Dina que proponga una ley que obligue a nuestros insoportables paisanos a reconocernos?


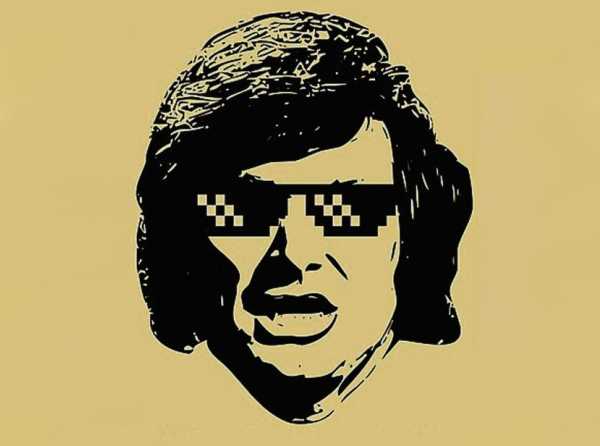
















COMENTARIOS