Carlos Hakansson
Las constituciones se retroalimentan
A partir de la experiencia histórica y del aprendizaje institucional

La eficacia de toda forma de gobierno depende en gran medida de su sistema de partidos. Los problemas surgen cuando este se fragmenta en múltiples agrupaciones, comprometiendo la gobernabilidad. En contextos donde las comunidades políticas carecen de partidos sólidos, organizados, disciplinados y con trayectoria, se vuelve indispensable un blindaje institucional para la presidencia.
Durante el siglo XIX, la pugna entre liberales y conservadores marcó la redacción de los primeros siete textos constitucionales de nuestra historia republicana. Esta tensión se atenuó con la Constitución de 1860, que introdujo la presidencia del Consejo de Ministros y la interpelación parlamentaria.
Con el transcurso del tiempo, las constituciones de 1920, 1933, 1979 y 1993 fueron incorporando de manera progresiva instituciones propias del parlamentarismo, tales como la censura, la cuestión de confianza, la disolución del Congreso y la investidura. El desarrollo de estas figuras merece un análisis específico. Paralelamente, se diseñó un mecanismo de blindaje presidencial destinado a amortiguar las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con el objetivo de preservar al presidente de las turbulencias políticas internas. Este blindaje buscaba asegurar la estabilidad del mandato presidencial, permitiendo que el partido de gobierno pudiera reemplazar al primer ministro en varias ocasiones sin comprometer la continuidad del jefe de Estado.
El blindaje presidencial se compone de tres pilares: (1) el refrendo ministerial que exime al presidente de responsabilidad política (artículo 120 de la Constitución), (2) el aforo presidencial durante su mandato (artículo 117), y (3) un conjunto limitado de causales extremas que pueden conducir a su vacancia —como la muerte, renuncia, salida del país sin autorización congresal, causales previstas para su destitución e incapacidad física o moral permanente—, todas ellas son responsabilidades imposibles de trasladar a sus ministros.
En la actualidad, enfrentamos una preocupante erosión de ese blindaje institucional. Si bien el Tribunal Constitucional reafirmó que el jefe de Estado no puede ser investigado durante su mandato (Exp. N°00006-2024-PCC/TC), desde 2018 la vacancia ha sido utilizada por mayorías parlamentarias como una forma de censura presidencial, eludiendo la intermediación del premier y su gabinete que deben asumir la responsabilidad. Se trata de un precedente que representa una amenaza para la futura gobernabilidad, especialmente de cara al nuevo periodo que inicia el 28 de julio de 2026.
En los hechos, la presidencia de la República es ahora susceptible de responsabilidad política. La necesidad de ajustes institucionales se presenta como una forma de retroalimentación que toda forma de gobierno debe considerar para asegurar su viabilidad. La experiencia sugiere reducir el mandato presidencial a cuatro años. La Constitución de 1979 ya había acortado el periodo de seis a cinco años tras el golpe militar de 1968, hoy resulta pertinente evaluar una reforma que lo equipare al de países como Argentina, Colombia y Chile.
Cabe recordar que la Constitución estadounidense (1787) guardaba silencio sobre la reelección presidencial, respetándose la convención de una sola reelección inmediata; sin embargo, las sucesivas reelecciones de Franklin D. Roosevelt, hasta su fallecimiento antes de concluir su cuarto mandato, llevó a la aprobación de la vigésimo segunda enmienda (1951) que estableció un límite ante un riesgoso precedente. Un mandato más corto contribuye con la estabilidad presidencial.
Al igual que la figura de la disolución parlamentaria, la aplicación de la vacancia presidencial debería estar restringida durante el último año del mandato, por tratarse de una etapa electoral que exige especial cautela institucional. Otra reforma necesaria sería elevar el umbral para la disolución del Congreso a tres gabinetes censurados o negados de confianza, en lugar de dos. Una fórmula, presente en la Constitución peruana de 1979 (artículo 227 CP), que merece un debate. La norma actual favorece al Ejecutivo (artículo 134 CP), cuando la disolución debe concebirse como una herramienta disuasoria frente a una oposición radical, más que como una medida presidencial extrema para resolver una crisis de gobernabilidad.
Las formas de gobierno evolucionan y retroalimentan a partir de la experiencia histórica y del aprendizaje institucional. Por ello, es fundamental implementar reformas prudentes que anticipen y mitiguen futuros daños, siempre atendiendo a la realidad política de cada país. No obstante, recordemos que la ausencia de un sólido y dimensionado sistema de partidos es el problema de fondo.



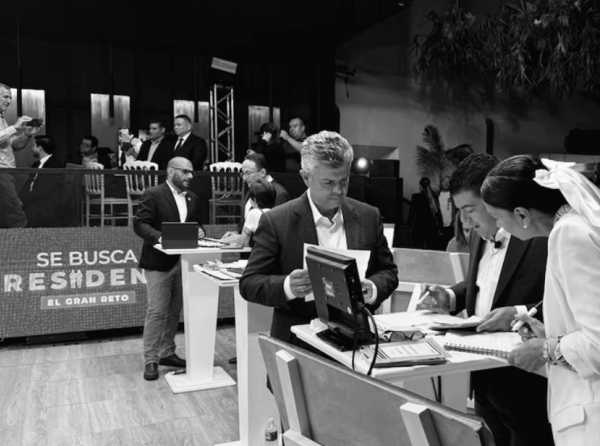















COMENTARIOS