Juan C. Valdivia Cano
Fragmentos de un mestizaje inconcluso (II)
Identificarse no es lo mismo que ser

SEIS
Las preocupaciones de Las Casas, Vitoria y la del propio Emperador no fueron aisladas. Pocos pueblos conquistadores han tenido élites tan exigentes consigo mismas como las de España en esa época –si comparamos con experiencias históricas análogas, como la de los anglosajones en América del norte. Los colonos de Norteamérica jamás entendieron por que sus colegas españoles pudieron plantearse problemas tales como: ¿Lo que hacemos es lícito, o no, y en qué medida?, ¿Tenemos “justos títulos”, o no, y a que nos da derecho?, ¿Hacemos una “guerra justa”, o no, y en qué condiciones?, etc. Aunque esta actitud tuvo paradójicamente efectos no necesariamente positivos. La creación del derecho Indiano, por ejemplo. Fue una joya jurídica tan avanzada para su tiempo que resultó utópica e inaplicable, lo cual dejó hasta cierto punto libres a los esquilmadores y abusivos. No sería el último desajuste entre la formalidad jurídica y la realidad social en nuestra tierra y tal vez de allí viene.
SIETE
¿Jorge Basadre representa “la versión española” de los hechos históricos? Porque indigenista no es. Algunos tal vez lo consideran así, aunque no lo reconozcan públicamente. ¿Aceptarán su punto de vista respecto de la “Leyenda Negra”? Veamos: “La Leyenda Negra acerca de la obra de España en América tuvo su origen en Las Casas y otros intérpretes humanitaristas de la bula del Papa Alejandro... Los panfletos de Las Casas, propagados por Benzoni en Europa durante el siglo XVI y otros en los siglos siguientes alcanzaron luego eco universal. Algo que podía haberse considerado como una virtud del carácter español —la capacidad para anhelar lo mejor, el descontento ante la realidad imperfecta, la franqueza en la crítica— sirvieron para afrenta de ese país. Otros realizaron empresas de rapiña que no fueron ciertamente modelos de escrupulosidad, pero en su propia patria no hubo quienes los anatemizaran con elocuencia y obstinación semejantes... la “Leyenda Negra” sigue viva en el mundo”. (La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú, Jorge Basadre).
OCHO
“Raros son los que no han sentido la sed del poder a un grado cualquiera, dice Cioran: ella nos es natural, sin embargo, bien considerada, posee todos los caracteres de un estado enfermizo del cual sanamos solo por accidente, o bien por una maduración interior semejante a la que operó en Carlos V cuando, al abdicar en Bruselas, hizo su gloria de esa decisión. Él enseñó al mundo que el exceso de laxitud puede suscitar escenas tan admirables como el exceso de coraje” (Historia y utopía, E. M. Cioran). En una época excesiva como la del dorado siglo XVI español, el primer hombre del imperio no podía hacer menos. También el místico y el conquistador representan espléndidamente el carácter extremado de una época de arquetipos aventureros, que solo se colman con lo absoluto. San Juan de la Cruz, el nómada inmóvil que se ilumina interiormente en la noche más obscura del alma, subiendo al monte Carmelo. O “el vasco feroz que, llegado el momento supremo, renuncia al Dorado y elige esa alta muerte que es ser Lope de Aguirre; es la caza metafísica del fiero absoluto (Escritos Politeístas, Fernando Savater) Una generación de material más genuinamente noble no ha visto Occidente en muchos siglos. Allí o aquí “noble” no tenía el pobre sentido que adquirió en la modernidad tardía. Solo quería decir duro consigo mismo.
NUEVE
La historiadora Rostworowski declara en una entrevista periodística: “La historia nos ha enseñado la versión española de los hechos y creo que sería necesario revisarla desde el punto de vista de las culturas andinas... Mientras no se aclare que no fue solo un puñado de españoles quienes conquistaron el Perú, seguiremos todos con ese pequeño trauma, con ese sentimiento de inferioridad”. Exactamente no sé a qué “versión española” se refiere la historiadora (no insinuó que no exista esa versión). Supongo que el punto de vista que nos ha influido particularmente es el de los textos y profesores de historia, teniendo en cuenta la permeable edad en que engullimos esos contenidos. Es cierto que se habla de “un puñado de españoles” a propósito de la conquista del Imperio Incaico. Pero en lo que se refiere a los hechos de Cajamarca (“la jornada de la cruz”), la metáfora es poco exagerada si se compara el número de soldados en ambos bandos. Eso sí, se puede convertir en un mito, si se ocultan las imponderables ventajas de los españoles en ese momento. Las espantosas e intempestivas novedades culturales: el aspecto físico (la barba, el color de piel), el atuendo, el arcabuz, el caballo, la superioridad técnica, el buen provecho de los conflictos intestinos, las bienintencionadas traiciones de los felipillos, etc. Esto no niega la potencia intrínseca de los conquistadores. Habría que ver si la historiadora se refiere a los textos y profesores iniciales. O tal vez a los historiadores españoles especializados en el periodo, como Francisco Morales Padrón –aunque no veo cómo tan ilustres desconocidos, entre los estudiantes, pueden haber contribuido a formar sus sentimientos. De todas maneras María Rostworowski plantea un problema polémico y crucial. Creo que se puede hablar de un “trauma”, pero no parece “pequeño” como ella afirma. Mi conjetura es que ese trauma no consiste en un simple “sentimiento de inferioridad”, que desaparecería con sólo aclarar que no fueron sólo “un puñado de españoles” quienes conquistaron el Perú. Creo que es algo más complejo que un sentimiento: un resentimiento. Y además, según Basadre no fueron más de doscientos los españoles, y miles los de las huestes del Inca. Y ya hemos abordado este asunto en ésta misma inmodesta columna.
DIEZ
Hasta ahora el resentimiento sólo ha sido el tema de fondo de algunos valses y boleros cantineros. En este texto es un hecho que intenta condensarse en un aforismo. No denuncia un problema social. Si revisa su mecanismo es sólo por la práctica íntima y micro social de su propia peruanidad: la impotencia que produce la imposibilidad ante la agresión, atropello u otro afecto semejante (real o imaginario) hace que el odio retorne como un boomerang en dirección del propio interior del alma. No se trata estrictamente de un sentimiento sino de una violenta reacción auto punitiva. El pecado, la impotencia y la cobardía. El odio no pudiendo exteriorizarse se vuelve contra sí mismo y se hace letal. A este veneno se llama resentimiento. Como produce dolor, el resentido está seguro que hay culpables: “yo sufro, alguien tiene que pagarlo”. (el hiper realista Alci Acosta expresa mejor la idea: “... Y el triunfo mío será, verte llorar gota a gota”).
ONCE
Volvamos a la historiadora Rostworowski: para ella hay dos puntos opuestos respecto a la historia de la conquista, un dualismo bipolar: “La historia nos ha enseñado la versión española de los hechos, y creo que sería necesario revisarla desde el punto de vista de las culturas andinas”. Luego diagnostica el mal e indica el remedio: “Mientras no se aclare que no fue solo un puñado de españoles quienes conquistaron el Perú, seguiremos todos con ese pequeño trauma, con ese sentimiento de inferioridad”. ¿Cómo fue entonces según ella? ¿Y los que no sufrimos sentimiento de inferioridad alguno por ese puñado de españoles que conquistaron un Imperio?, ¿los que no nos sentimos mal de compartir su sangre y su espíritu? ¿Desde qué punto de vista revisamos la historia los mestizos? Cuando habla usted de “versión española”, ¿quiere decir versión occidental? Probablemente no haya nada más occidental, nada más griego, nada más aristotélico, que generar dualismos abstractos (Cortázar los llamaba “aberrantes”). Y nada más occidental que identificarse exclusivamente con uno de sus polos (el “punto de vista de las culturas andinas”). No parece una actitud andina precisamente, aunque suene a paradoja, sino piadosamente cristiana, es decir, una vez más, occidental. Muy semejante al paternal punto de vista del padre Las Casas, que no tenía nada de andino, sino de lo que era, un cristiano español por los cuatro costados. Identificarse (adoptar un punto de vista que no es el de uno) no es lo mismo que ser. Y de lo que se trata aquí es de eso: that is the question. ¿Por qué hablar a nombre o en representación de alguien? ¿Por qué no, parafraseando a Foucault, desde la propia situación, desde el propio punto de vista? ¿Por qué colocarse por delante o a un lado de los andinos para decirles su verdad, supuestamente muda, como si ellos no la supieran? Que lo saben bien lo demuestran muchos informales, mestizos (todos andinos); para no hablar de Garcilaso, Vallejo, Mariátegui, Arguedas o Luis Abanto Morales, (“cholo soy y no me compadezcas”).


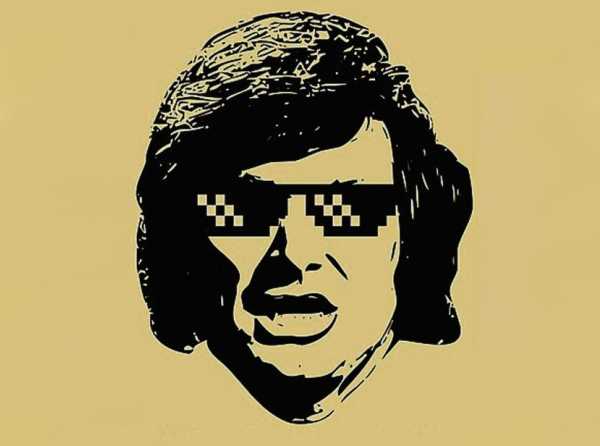
















COMENTARIOS