Juan C. Valdivia Cano
Fragmentos de un discurso amistoso (II)
Una polémica sobre derecho y literatura
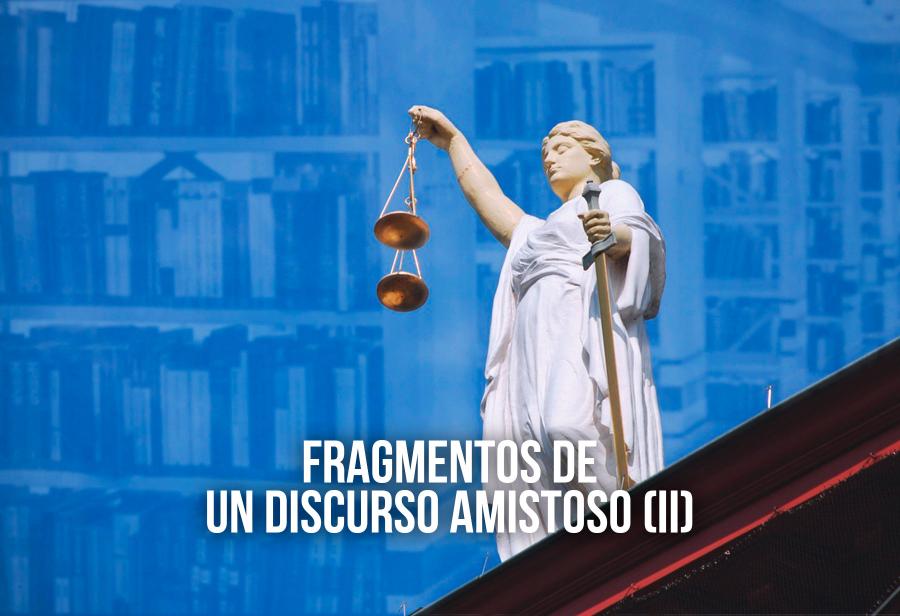
La crítica o teoría literaria no tiene que ser objetiva o científica sino consistente artística o literariamente. Lo que es evidente es la función interpretativa básica, común al derecho y a dicha crítica. Si la literatura tiene sentido es para recuperar ese ser que se le escapa y se le escapará siempre a las “ciencias especializadas” y al derecho positivista “pop” por su propio carácter. ¿Cómo podría el objeto literario ser objeto de una especialidad?, ¿cómo podría encerrarse en una especialidad… al “ser”? En todo caso, habría que definir lo que es “ciencia”, suponiendo que haya algo como “la ciencia” en general, y no las ciencias siempre especializadas. No se niega que el objeto literario deba estudiarse en sí mismo, en su inmanencia, la obra por la obra misma; pero también que eso no es posible sin “salirse” de la obra, como se puede comprobar histórico literariamente .
¿Se puede, por ejemplo, disociar la biografía personal de José María Arguedas de lo que ocurre esencialmente en su última novela? Mario Vargas Llosa da una variedad de muy buenas razones para asegurar que no (en Utopía arcaica con respecto a El zorro de arriba…). Sin Fenomenología, sin Psicoanálisis, sin Surrealismo, sin Vanguardia, etc., no hay Teoría Literaria. Esto sin contar con la “fragilidad” de las ciencias humanas, que anotaba el perspicaz Roland Barthes: «La fragilidad de las ciencias humanas posiblemente se deba a que son ciencias de la imprevisión (de donde provienen los sinsabores y el malestar taxonómico de la economía), lo cual altera inmediatamente la idea de ciencia». Y eso también se puede decir de la Teoría Literaria y el Derecho, el “malestar taxonómico” cubre no solo las “ciencias sociales”. Lo humano es imprevisible y Derecho, Literatura, Historia son asuntos humanísticos más que de cognición y especialidad. Son disciplinas de la imprevisibilidad, de la concreción y la movilidad.
Con un concepto suficientemente extenso de ciencia (porque hay múltiples, como se sabe) hasta el comercio de salchipapas sería científico (si “ciencia” fuera, por ejemplo, como sostienen varios profesores de derecho, una disciplina que tiene su propio método y su propio objeto). Es verdad que se llama así (ciencia) a la teoría literaria desde la época de los formalistas rusos, cuando menos. Pero no está aclarado por qué llamarla “científica” y no simplemente estudio crítico o interpretación literaria. ¿Qué tiene eso en común con la física, por ejemplo, para utilizar el mismo genérico “ciencia”? En los formalistas se entiende el rezago positivista, el afán cientificista, dada su época. Pero creo que el abandono de ese afán cientificista que se mantiene en nuestro mundo académico (clara y contundentemente denunciado por Ernesto Sábato en Hombres y engranajes) haría más consistente la posición sobre la inmanencia de los estudios literarios, los haría más plásticos o adecuados.
Nunca dejó de ser una actividad estimativa, retórica, interpretativa y argumentativa: eso implica determinación de sentido, ponderación subjetiva, valoración de signos, interpretación de símbolos, sin que esto sea peyorativo o inferior a lo “científico”, sólo es distinto. Aquí no se trata de “conocimiento de la realidad” sino de valoraciones, de aplicación de valores (artísticos); de crítica siempre subjetiva, de toma de posición o punto de vista. Como en el Derecho, con sus propios valores (jurídicos). Los juicios de valor son cualitativamente distintos a los juicios de hecho. De ser ciencia, la teoría literaria tendría que serlo en un sentido a precisar necesariamente, para evitar malentendidos.
Willard habla de “requisitos epistemológicos de la ciencia” aludiendo a la Teoría Literaria. ¿Es pertinente la epistemología científica para los estudios literarios o para la literatura a secas? ¿Quién determina o establece esos requisitos aludidos? (suponiendo que sea una ciencia) ¿Le vamos a exigir a la teoría literaria lo que le exigimos a la biología o a la sociología? ¿Hay un método científico general para todas las ciencias, incluida la Teoría Literaria? Aquí nos limitamos a preguntar, como habíamos anunciado. Lo que es seguro es que ese problema es apasionante por todo lo que implica y complica; particularmente para un profesor de una disciplina humanista que ama la literatura tanto como el Derecho cuando éste alcanza una expresión literariamente valiosa (como el Código Napoleón para Stendhal). Volvamos al grano.
La acusación que Willard Diaz hace a los “lectores jurídicos” de novelas es que “proponen la lectura de novelas como si fueran casos judiciales , y de problemas literarios como si fueran temas para la justicia, cual si el paso entre la ficción y la realidad hubiera sido franqueado gracias al postmodernismo y hoy fueran sido suficientes, curiosidad, buena voluntad o ganas”. Aquí la acusación parece estar clara en general. Pero solo en general. Sin embargo, podría preguntarse ¿cómo no leer una novela como “A sangre fría” (Truman Capote) como un caso judicial si es un caso judicial de la vida real hecho novela? En una clase de derecho, incluso, se podría hacer abstracción de su lectura literaria (que obviamente es lo esencial) para concentrarse en el aspecto judicial, pues el autor aplica estrictamente el sistema judicial norteamericano, no el de otro país, ni uno creado por él mismo. Lo cual sería muy motivador para un estudiante de derecho teniendo en cuenta el enorme interés de este caso –por sí mismo- y la espléndida expresión formal que lo contiene debido al genio del autor, si se tratara de conocer ese sistema (el anglosajón) que es referente muy recurrido en los sistemas jurídicos romano germánicos, como el nuestro.
Y con respecto a “los temas literarios como si fueran temas para la justicia” que también denuncia Willard, nos hubiera gustado que ponga un solo ejemplo para saber a qué atenernos, para no comentar en abstracto o en el vacío. Otra cosa es que ingenuamente se tome una obra de ficción como fuente de realidad, como dato sociológico, cuando se trate de la opinión o interpretación del autor, como se hace con la obra de Arguedas (como advierte Vargas Llosa) cuando se trata de “sus ideales, sus sueños, sus traumas, su visión”, muy distinto al caso de Truman Capote con respecto al poder judicial norteamericano, que ningún escritor puede cambiar sin perder verosimilitud o poder persuasivo. Y distinto al mismo caso de Arguedas respecto de su trabajo como avanzado etnólogo.
Algo análogo se puede dar con el uso del lenguaje en las obras literarias: que el objetivo esencial de verosimilitud no se resuelve con la imitación simiesca del tipo de lenguaje que se quiere representar: verosimilitud no es objetividad “al pie de la letra”. Pero podría utilizarse el lenguaje “de verdad” en una obra de ficción, con el mismo objetivo de verosimilitud, sin imitar simiescamente el lenguaje representado (como grabar a un lucaneño para el lenguaje de Lucanas). Lo importante es que sea literariamente valioso y verosímil, no que sea verdadero u objetivo. Solo la ciencia pretende objetividad. El lenguaje de Cortazar suele parecer muy porteño, pero después de un proceso de transformación literaria del que solo Cortazar es capaz. Ningún porteño usa el argentino como Cortazar.
Pero no está claro a quién se refiere específicamente Willard en el comentario crítico que antecede. ¿Se podría aplicar esa crítica a La pluma y la ley de Carlos Ramos? ¿Y cuál sería ese comentario específico? Sería mucho más fácil si se diera el ejemplo particular de confusión, extrapolación o impertinencia. ¿Por qué no se deben leer novelas como si fueran casos judiciales? ¿Por qué no se debe ver problemas literarios como si fueran temas para la justicia? Habría que decirlo clara, distinta y directamente. O tal vez la pregunta debiera ser: ¿en qué casos sí y en qué casos no se pueden hacer esas vinculaciones? ¿y por qué? Aquí creo que estamos de acuerdo en que sólo los muy despistados confundirían los hechos literarios, la ficción, con los datos históricos objetivos, y a los personajes de ficción con seres vivientes, como como confundir a la “tía Julia” y al “escribidor” con Mario Vargas y Julia Urquide (como ocurrió efectivamente).
¿Es esa ingenuidad todo el blanco de las críticas de Willard? ¿O también incluye a los académicos respectivos, como parece por momentos? Pero ¿no se supone que éstos tendrían que ser los más claros respecto a esas distinciones? El problema es que esas diferenciaciones conceptuales o epistemológicas no son muy claras. Y a eso se agrega el hecho, nada despreciable, que la ficción y las ciencias tienen el mismo objeto: “dar cuenta de la realidad”, como dice Vargas Llosa. Sólo que a partir de la ficción, desde diferente perspectiva disciplinaria, criterios, sentimientos e instrumentos. La ciencia, siempre especializada, abstrae todo lo que no interesa a sus fines y es cognitiva. La literatura no es cognitiva, no es una especialidad y es concreta, aún ficta. Por eso Fernando de Trazegnies, narrador, jurista, historiador y filósofo, sostiene que «la novela no parece aportarnos una pura ficción, de la misma manera como la historia no parece tampoco aportarnos una pura realidad.
“De alguna forma la novela contribuye también a desvelarnos una realidad que resulta imperceptible para la ciencia moderna. (...) No se trata de que la novela deba ser “realista” en el sentido de describir científicamente la sociedad. Esto lo hará la Historia o la Sociología con sus propios métodos; y lo harán mejor. Más bien se trata de describir artísticamente, y eso quiere decir descubrir perspectivas de la realidad que no había manera de ver de otra forma, utilizar un método que nos muestre lo que ningún otro método puede mostrarnos (...) la ciencia analiza, el arte sintetiza» (Fernando de Trazegnies, La verdad ficta).
La ingenuidad (cuando es tal) tal vez tiene que ver con el “olvido” del lenguaje, no de su función comunicante sino de su naturaleza simbólica y significativa, que se escapa tal vez por el hecho de estar demasiado próxima e íntimamente ligada a la práctica social constante de todos. No hay tal vez la suficiente toma de distancia frente a su carácter y complejidad (dos componentes de ésta son, por ejemplo, su carácter simbólico y la polisemia). Nada de esto niega, sin embargo, que haya más de una relación entre Derecho y Literatura, entre ficción y realidad, su carácter mixto, etc.
(continuará)


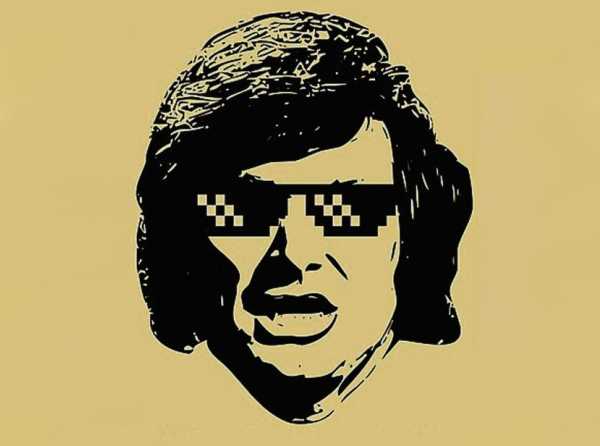
















COMENTARIOS