Juan C. Valdivia Cano
El caso del oso
Lógica formal y lógica jurídica

Un primer error consistiría en creer que sólo el juicio
reflexionante implica una invención. Incluso cuando lo
general está dado precisamos del ‘juicio’ para realizar la
subsunción.
La filosofía crítica de Kant
Gilles Deleuze
En nuestra vida jurídica formalista (o sea legalista o positivista) se ha creído que la lógica formal (clásico aristotélica) es la única que se aplica al derecho, desconociendo la lógica jurídica. Esto explica que en la mayoría de programas o escuelas de derecho regionales no exista un curso de lógica o argumentación jurídica y, en los que hay, sea reciente. En este ensayo tratamos de distinguir entre ambas lógicas y enfatizar que el derecho tiene su propia lógica, compatible pero distinta de la lógica formal.
El caso
Podemos empezar constatando que hay varias lógicas, por así decirlo: dialéctica, formal, jurídica, económica, etc. Académicamente, la lógica formal es una disciplina derivada de la filosofía que estudia la corrección formal del pensamiento y los fundamentos en los que basa su criterio de corrección. ¿Qué tienen en común todas esas “lógicas”? Que son modos de razonamiento que determinan el sentido de lo que se dice en relación a un ámbito determinado: su razón de ser. Empezaremos con un ejemplo casuístico que pone Luis Diez Picasso, para distinguir lo que nos interesa: lógica formal de lógica jurídica. Se trata de “el caso del oso”.
Un robusto leñador ucraniano descendió a la aldea para tomar el tren a la próxima ciudad, con el fin de comprar los víveres para él y para su mascota que en esa ocasión lo acompañaba: un robusto oso de tres metros de altura, trescientos cincuenta kilos de peso y muy mal humor. El leñador insistía en subir al tren con su engreído. Y se amparaba en una norma que, transcrita en la pared del pasillo de la estación, decía: “Se prohíbe ingresar con perros a los vagones del tren”. Firmaba el Jefe de Estación, representante del derecho dentro de los confines ferrocarrileros.
Lógica formal
El leñador, en su intento de subir al tren con su mascota, razonaba lógico formalmente de la siguiente manera: Primera premisa: está prohibido subir con perros. Segunda premisa: mi oso no es un perro. Conclusión: nada legal impide que pueda subir al tren con mi tierna mascota. Es un silogismo perfectamente lógico, desde el punto de vista puramente formal. Y sólo desde ese punto de vista, sólo desde esa “lógica”. Este razonamiento lógico clásico se llama también aristotélico (el estagirita fue su creador). Aquí basta con respetar los principios de identidad, no contradicción y tercio excluido. Aquí no importa la relación con la realidad, ni los valores. Aún si la primera premisa fuera falsa: “todos los hombres son inmortales”, por ejemplo, y la segunda premisa fuera “Sócrates es hombre”, entonces la conclusión tendría que ser necesariamente “Sócrates es inmortal”. Por necesidad lógica. Sería una inferencia correcta, aunque falsa (ya murió Sócrates).
Y ese es el carácter de la lógica formal: sus conclusiones pueden ser correctas pero falsas o, lo que es peor, jurídicamente injustas. En resumen, pueden ser perfectamente coherentes (desde el punto de vista de la lógica formal) pero ilógicas jurídicamente. Si bien es falso que Sócrates es inmortal, es verdad que esa inferencia es coherente. La lógica formal no es un criterio de verdad-falsedad. Busca hacer inferencias o deducciones adecuadas siguiendo los principios aristotélicos. Nada más.
El problema
El problema de fondo es que, por el segundo principio de la lógica aristotélica (no contradicción), dicha lógica no admite la contradicción, obviamente, lo cual es normal dentro de esa lógica. Pero muchos extienden esa inadmisibilidad a la vida real hasta donde no es pertinente. Por ejemplo, cuando a un adulto aristotélico se le pregunta si es el mismo o es otro en relación a aquel que tenía cuatro años y estaba aún en Kindergarten, responde invariablemente que él “es el mismo”, y otro, igualmente aristotélico, ante la misma pregunta, responde que “es otro”. Y así sucesivamente. Nadie quiere caer en contradicción, o soy el mismo o soy otro: tercio excluido. Pero excluido debido a una “idea inadecuada”, porque la verdadera es la tercera excluida, que no es formalmente lógica sino dialécticamente lógica, como la realidad: soy y no soy ese mismo que alguna vez tuvo 4 años. La vida es dinámica y funciona en base a la contradicción: un devenir. Las dos respuestas primeras son falsas, consideradas por separado en dos polos extremos. Igualmente ocurre con otras polarizaciones binarias como “materialismo” versus “idealismo”, o “feminismo” versus “machismo” y todos los maniqueísmos a los que es propensa esa mentalidad. Simplificar una realidad compleja hasta reducirla a dos polos abstractos, como denunciaba Bergson. Ocurre que se extrapolan los principios aristotélicos formales a un ámbito —la realidad concreta— para el que no están hechos. Las contradicciones existen y abundan en dicha realidad. Es más, muchos consideran que esas contradicciones son esenciales en el universo e inseparables de una cierta unicidad: una y contradictoria, es decir vitalmente dialéctica.
Lógica jurídica
Parte de estas contradicciones reales constituyen los problemas jurídicos, que son problemas sociales, ético políticos. Estos requieren de otra lógica distinta de la formal: la lógica o razonamiento jurídico, que se conoció en la antigüedad como retórica o sofística. Se “ocultó” durante siglos y volvió a renacer con el renacimiento del derecho romano. En este razonamiento, llamado jurídico, que se utiliza desde antiguo, si importa la verdad de los hechos, la correspondencia entre las palabras y la realidad e importan todavía más los valores jurídicos que se persiguen, porque es lo que le da sentido a la actividad jurídica, lo que la hace razonable y saludable, lo que la hace lógica jurídica. Por eso se le ha llamado al derecho una “lógica de valores” (Julien Freund), porque los valores jurídicos son lo esencial en el derecho y significando “lógica”, en general, sentido, razón de ser, finalidad, etc. En este caso las preguntas serían ¿qué es lo que le da sentido a la lógica formal y qué a la lógica jurídica? Para establecer las diferencias, vamos a volver al “caso del oso” que plantea el jurista Luis Diez Picasso. Y también para ver cómo funcionan las dos lógicas, regresamos a la estación del tren, entonces.
Ante la insistencia del leñador para ingresar con su mascota, el inspector del tren que trataba de impedirlo, dio sus razones o fundamentos jurídicos, aplicando la lógica correspondiente, como era su deber. Para eso utilizó en primer lugar el argumento a fortiori (que quiere decir, con mayor razón), y el criterio de interpretación teleológica, que tiene en cuenta el fin de la norma (¿para qué fue creada dicha norma?) Argumento a fortiori: si se prohíbe el ingreso de perros, con mayor razón se debe prohibir el de osos gigantescos, salvajes y hambrientos. Esto es lógico jurídicamente, es decir, conforme a la razón. Criterio teleológico: el fin de esa norma es garantizar un buen servicio de transporte y eso significa impedir toda posibilidad de molestia en dicho servicio y con mayor razón el peligro de muerte. El fin de la norma no es impedir que ingresen perros: eso es un medio (y además negativo), sino ofrecer un buen servicio al público usuario. Y en el Derecho lo que importa es el fin, que en este caso es el confort de los pasajeros.
En la lógica jurídica no hay conclusiones necesarias como en la lógica formal, sino decisiones más o menos razonables, resultado de la confrontación, de la dialéctica del conflicto. En la lógica formal hay dos premisas de las cuales tenemos que sacar, inferir, deducir una conclusión o consecuencia. Nada más. En el razonamiento jurídico hay que crear las premisas partiendo de la interpretación de la realidad, eligiendo los hechos relevantes y ordenándolos en un discurso. “Los hechos” no son mero reflejo de la realidad, son ya interpretación y toda interpretación es creación de sentido. En este razonamiento se trata de persuadir y convencer más que de sacar una conclusión a partir de dos premisas. Hay que crear discursos coherentes y consistentes, es decir persuasivos.
Conclusión
Por supuesto, algunos no aceptan la idea de una lógica jurídica y creen que en el Derecho sólo se aplica la lógica formal (como los positivistas “pop” por ejemplo). Razonan como el dueño del oso. Al respecto dice Chaim Perelman: “la lógica jurídica está ligada con la idea que nosotros nos hacemos del derecho y se adapta a ella”. Un derecho positivista “pop”, basado esencialmente en la legislación, tiende a prescindir del razonamiento o argumento jurídico, porque el juez es “pura boca que pronuncia las palabra de la ley”. En un derecho basado en la jurisprudencia —fuente viva del derecho— el razonamiento, la lógica, la interpretación, son esenciales. El derecho nació en Roma, siendo jurisprudencia (reflexión jurídica y no aplicación mecánica de la norma legislativa), como en la modernidad positivista se hizo sinónimo de ley (los estudiantes decían que “estudiaban leyes”, no derecho).
“La ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho”, se dice, por ejemplo, en el Código vigente. Y siendo la ley una de las varias normas jurídicas, si tenemos en cuenta también a las que no son leyes pero sí normas jurídicas, podríamos preguntar: ¿solamente la ley es la única norma jurídica que no ampara el ejercicio abusivo del derecho? Eso sería una mal llamada “interpretación” literal, explicable ideológicamente, pero muy insuficiente. No tendría sentido jurídico, sería contrario a la ratio legis, a la recta razón, que preside el derecho. No se ha querido excluir a otras normas jurídicas que no son ley, como los decretos, resoluciones, etc., sino que se confunde, positivistamente, el derecho con la ley. No sería lógico jurídicamente, no sería conforme a la ratio juris, creer que los decretos y resoluciones y demás normas jurídicas sí amparan el ejercicio abusivo del derecho. Al derecho, los romanos le llamaban Jurisprudencia y era el “conocimiento de las cosas divinas y humanas y el arte de lo bueno y equitativo”; no un conjunto de normas estatales coactivas y coercitivas solamente. El derecho está hecho para el hombre, no el hombre para el derecho.


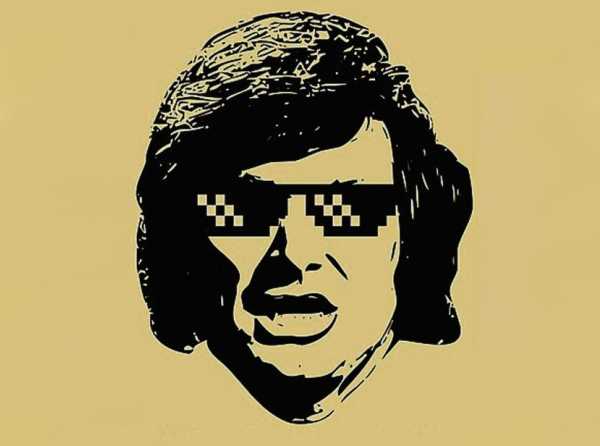
















COMENTARIOS