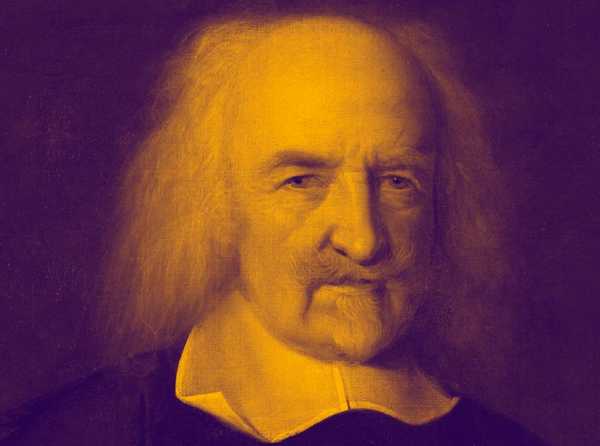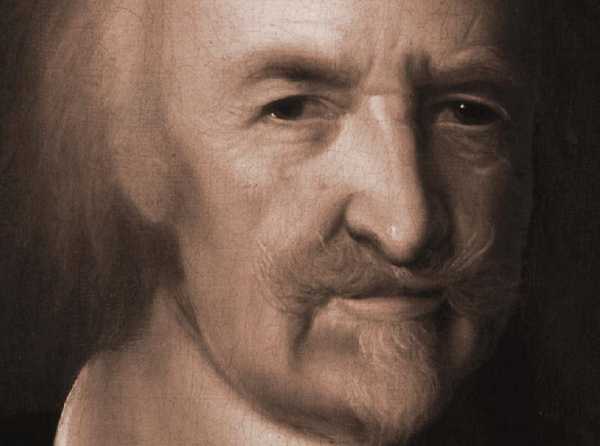Hugo Neira
Democracia, certezas y perplejidades
En la antigüedad clásica y en la actualidad

Con la democracia nos ocurre lo que al gran padre San Agustín con la idea del tiempo. “Si nadie me pregunta qué es (el tiempo) sé que es. Pero si me lo preguntan, ya no lo sé”.
Si el lector tiene prisa, le podemos sugerir una definición escueta de democracia. Se trata de un tipo de gobierno en que se es gobernado o se gobierna, à tour de rôle. Es decir, cada quien en un momento preciso. La democracia supone la ley de la mayoría, pero con una condición, que los mismos individuos no gobiernen toda la vida. Un jefe de Estado demócrata y a perpetuidad no es sino una contradicción indefendible. Pero apenas enunciada esta idea, se establece algo que es su fuerza y a la vez su debilidad: no debe conservar a los mismos. ¿Pero qué pasa cuando mudar gobernantes que lo están haciendo bien resulta un tanto ineficaz? Esa tentación la tuvieron los antiguos griegos. Sin duda, cuesta deshacerse de un gran hombre, fue el caso de Churchill, vencedor de la Alemania nazi en la II Guerra Mundial, los ingleses en la posguerra, en la primera ocasión lo reenviaron a su casa. Rumor o dato histórico, dicen que Churchill dijo: “es propio de los pueblos fuertes ser ingratos”.
Hechas las sumas y las restas de los cambios o continuidad de los dirigentes políticos, los partidos, las tendencias, la democracia se revela, desde la primera aproximación, como un sistema de gobierno extremadamente aleatorio e imprevisible, pero lo que es sensato, no es precisamente la continuidad del mismo tipo de representantes. ¿Cuán sensato resulta que unos se vayan y otros los sucedan? Caso por caso, elección por elección, la respuesta es tan variada como situaciones existen, pero todas dependerán finalmente del voto del ciudadano, y esto pone en el tapete la cuestión esencial del sistema democrático: el ciudadano responsable, capaz de determinar en cada caso lo que es conveniente, en quien reposa la arquitectura misma del sistema de democracia, que es siempre directo, representativo o híbrido de ambas, y que solicita la opinión de los ciudadanos que la forman. Las modalidades y límites que los gobiernos democráticos se ponen a sí mismos, para permitir o no la reelección presidencial o congresal, son tan grandes como aplicaciones o variables institucionales reales. No entramos en los detalles y modalidades. Cualquier manual de instituciones democráticas comparadas nos proveerá de ejemplos diversos. Pero lo que debe quedar claro es que nace en oposición. ¿A qué? A la idea de monarquía absoluta. Y a la idea de tiranía personal.
Nace como un régimen de ciudadanos. El ejercicio de presentarla en su historia, por mínimo que sea el esfuerzo, no puede dejar de aludir a los orígenes en Grecia. A la idea de la polis, a Atenas del siglo IV a.C., al concepto del hombre como zoon politikon, de Aristóteles. Los Antiguos, en efecto, no separaban gobernantes y gobernados. La rotación de los cargos en una ciudad como Atenas lo permitía, tarde o temprano un ateniense llegaba a ser, por designio en una asamblea o por obra del voto por azar, polemarca, vale decir, general, o magistrado, o sea juez en los 6000 juzgados, equivalentes a los de paz de nuestros días, que una sociedad agraria y mercantil como aquella, en perpetuos litigios por bienes y derechos, requería. Pero la evocación del origen griego —la invención de la política como actividad deliberada de un conjunto de ciudadanos destinados a dar una ley con la cual autogobernarse— es de rigor, y ello nos lleva a otra característica.
Nace la democracia como una ruptura. En los griegos, contra sus basileus o reyes, y luego, contra sus tiranos. Nace en Atenas, los basileos fueron sus reyes antiguos, a quienes dejaron de lado. El concepto de tirano es más complejo, llamaban así a aquellos que encarnaban un poder arbitrario, personal. El rasgo del Tirano es que fueron frecuentes, y al parecer, después de un proceso secular, largo, tortuoso, la aristocracia después de Pisístrato —tirano querido por el pueblo, recuerda Heródoto— se decide a admitir una politeia o gobierno abierto al “demos”, como el mal menor. Son las reformas de Clístenes, un aristócrata inteligente y reformador. Sí, también los griegos dudaron en establecer eso que llamaron “democracia”. El tirano tuvo un carácter antiaristocrático, acaso como los jefes populistas de nuestro tiempo. Pero comparar el proceso histórico de los griegos hasta llegar a la democracia ateniense y luego pensar las modernas y contemporáneas, es un abuso comparativo que no emprenderemos.
Contentémonos con insistir que la democracia nace en Atenas como un régimen de ciudadanos. El presente ejercicio se contenta con insistir que esos inicios son una referencia obligatoria. Hay que tener claro dos cosas. Ninguna civilización produjo un fenómeno tan singular: unas comunidades (Atenas no fue sola la única ciudad que se maneja con leyes o Constituciones), cuyo poder no proviene de los dioses sino de las leyes que los hombres mismos se otorgan. Ni China antigua, ni Egipto de los faraones ni asirios ni babilonios produjeron algo parecido. Y sin duda, tampoco Persia, gran rival de los griegos insumisos. Así, la idea de la polis, en la Atenas del siglo IV a.C. al concepto del hombre como zoon politikon de Aristóteles, tiene orígenes muy precisos como la idea y la praxis de un sistema de autogobierno que no separará gobernantes de gobernados. No resulta, pues, un abuso de sentido afirmar, como lo hace Massé, que los griegos inventaron la política. Como actividad deliberada de un conjunto de ciudadanos destinados a darse la ley con la cual autogobernarse, sin necesidad de los dioses, signa una diferencia capital con todas las otras formas de organización humana. No hay inspiración extrahumana, ningún Moisés helénico desciende de ningún monte Sinaí, no hay tablas de una ley “extradeterminada”, para utilizar el concepto de Cornelius Castoriadis. Los griegos tenían oráculos y templos, ritos, mitos, supersticiones, pero su clase política, para decirlo con un término impropio, acudía al debate, a la razón, la astucia, no a un saber extrahumano. Sus dioses estaban ocupados en otras cosas que darle leyes y reglas a esa especie que llamaban los “autóctonos”. No hay en los designios divinos la intención de crear una raza especial, el hombre no es el designio del universo entre los griegos. El paganismo fue menos egocéntrico que el cristianismo. El hombre podía ser la “medida de todas las cosas”, pero no era la finalidad última del universo. Porque para los griegos ese universo era tal y cual es, y lo de la finalidad lo va a introducir el pensamiento judío, que es por esencia profético, y acaso, por eso mismo, un anti-humanismo.
Siendo cambiante en materia precisa, la de quien ejerce en cada época y sistema el poder, también hay que reconocerle que es como una variante inmóvil en la historia de la especie humana. Los textos de Aristóteles nos remiten a 2400 años, y sin embargo, algunas de sus cuestiones, como la del punto Uno del libro séptimo de La Política, siguen en pie. ¿Cómo podemos determinar cuál es el régimen mejor? ¿En el entendido que el más deseable es aquel donde los hombres puedan ser felices? Para Aristóteles eso no es posible si los hombres no viven libres, en un régimen de prudencia, donde se pueda trabajar y vivir prósperamente, y para lo cual la comunidad tiene que ser autárquica, es decir, autónoma. Pero el filósofo confiesa que si todos los hombres aspiran a esos bienes que son los del cuerpo y los del alma, “difieren en el cómo y en la superioridad de cada quien”.
Acaso la democracia, en ciudades que nos parecen pequeñas como las griegas, y hoy en democracias de masas como las de la actual India, no sea sino el régimen político que permite discutir, debatir y hasta corregir el mismo régimen político. La definición resulta un tanto tautológica: la democracia es eso que permite discutir a la democracia. Pero estamos introduciendo un par de conceptos que la explican. Debate y libertad, que vienen a ser lo mismo. Bueno es decirlo, en días confusos como los presentes.
(HN, La Democracia. Entre el logos y el fuego, Fondo Editorial USMP, Lima, 2011, pp. 11-14.)