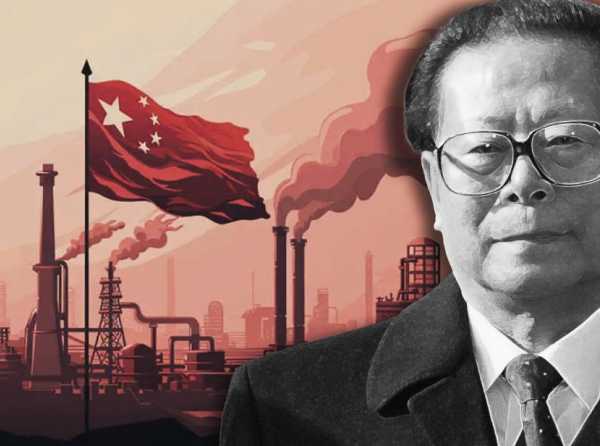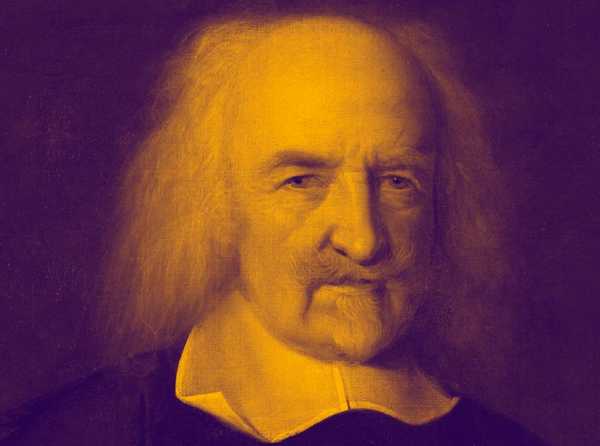Hugo Neira
¿La corrupción es el gran mal? Sí y no
Todavía no tenemos un Estado moderno

La corrupción. Admitamos que es un hecho que nos aplasta por la trascendencia que tiene en los ánimos y el sentimiento colectivo. Y también lo tiene por sus consecuencias evidentes en la economía. Nuestro desarrollo cojea. Pensar es comparar. Singapur tiene apenas seis millones de habitantes y en cambio un per cápita de US$ 52,000. Y nosotros, ¿US$ 6,000 y una población de 31 millones? En Singapur viven asiáticos honestos. No conocen nuestras lacras, que son seculares.
Sin embargo, admitamos racionalmente que también el Estado está paralizado por los proyectos detenidos, dados los vínculos con Odebrecht. Y por cierto, el temor a la inquisición fiscal de estos tiempos inhibe a cuadros medios y superiores del poder público, que temen firmar contratos. La razón es simple: dada una legislación tan retorcida y contradictoria como la nuestra, siempre cabe la posibilidad de una persecución judicial en un futuro inmediato.
Hobbes, entre los pensadores políticos más notables, sostuvo que el instinto más intenso es el de conservación. Su tiempo fue el de una Europa fragmentada por las guerras religiosas entre protestantes y católicos, que duraron siglos. De ahí su célebre axioma, «el hombre es el lobo del hombre». Por lo cual propone el Leviatán, un poder civil por encima de los fanatismos religiosos. A Hobbes no se le conoce bien, se prefiere a Maquiavelo o Rousseau. Pero el Leviatán —o sea, el Estado— fue la forma de soberanía que pudo poner frenar a otros poderes, burguesía o pueblo, incluyendo nobleza. Y es así como las monarquías nacionales europeas progresaron, gracias a un pacto entre la multitud y el soberano. Hasta que en 1789 aparecen las repúblicas. Octavio Paz prefiere entonces llamar al Estado «el ogro filantrópico». Un elogio y una crítica al Estado mexicano, que ya quisiéramos tener.
Nosotros no tuvimos nunca un Leviatán. El virreinato fue el dominio flojo, lento y burocrático de una serie de estamentos sociales: peninsulares, criollos, indios comunes e indios nobles, corregidores y curacas, negros esclavos o libertos. No fue un reino, fue un sistema de pactos. Los virreyes no tenían gran poder. Los frenaban las Audiencias. Nuestro desorden viene de ahí. Y dos siglos de no depender políticamente de otro país no ha modificado nuestras costumbres.
Se equivocaron, pues, nuestros mejores intelectuales. El Perú no busca un Inca, busca su virrey adecuado. Y para no llamar la atención del mundo, llama a elecciones cada lustro. Nos llamamos “República”, pero no lo somos. Desde la Antigüedad, las repúblicas (Atenas o Roma, sobre todo Esparta) se fundaban en el civismo. Es decir, res publica y ciudadanos virtuosos. Todo ello antes de 1789. Una república, antigua o moderna, reconcilia a sus ciudadanos, por muy distintas y contradictorias que sean sus tendencias. Pero en nuestro caso el espacio público está muerto. Casi no hay partidos. Y predomina más que nunca la política de la antipolítica. Y varias patologías sociales.
Señalaré al menos dos de las varias anomalías. La primera es el deseo de hacerse ricos. No se trata de salir de la pobreza. No, lo que se quiere ahora es volverse millonario no después de años de acumulación primitiva, sino pasado mañana. Al toque. Rapidito. País de las coimas y cupos. De arriba hacia abajo, la democratización del cohecho. Y eso viene de antes de Odebrecht. Sí, es así, estamos viviendo un drama que ya vivimos.
Con Leguía, curiosamente, al inicio de un siglo, en los años veinte, ocurre que siendo parte del Partido Civil, destroza a sus asociados, los deporta. Establece una capa social de nuevos depredadores que gobiernan hasta que la crisis de 1929 y el golpe de Estado de Sánchez Cerro derrotan al taimado presidente, que había sido aclamado en sus comienzos por los estudiantes de San Marcos. Esas cosas nos han ocurrido. Pero como la Historia del Perú contemporáneo ha desaparecido de la enseñanza, hace de esto 30 años, tenemos generaciones enteras que lo ignoran. Alguien ha dicho que en el Perú no debemos decir «qué hay de nuevo», sino «qué hay de viejo».
Lo que estoy tratando de decir es que la corrupción no es el motor de nuestras desgracias, sino la consecuencia de no tener ni Estado ni República. Es triste decirlo, porque estamos ante la proximidad del bicentenario.
Tenemos gobierno. No es lo mismo que Estado. Y me da rabia y vergüenza explicar en qué consiste nuestra confusión. ¿Qué es Estado? En primer lugar, «el mando de un territorio». ¿Es así actualmente? Buena parte del país no conoce el control estatal. De ahí los negocios del contrabando. En segundo lugar, un Estado es cuando hay «una burocracia diferenciada de otras fuerzas sociales» (Dictionnaire de la science politique, Guy Hermet). En Perú, es lo contrario. Cada ministerio es un botín partidario. En tercer lugar, el Estado es la consecuencia de una meritocracia. Para lo cual, «hay un sistema escolar público de la mejor calidad». Ahora bien, lo hubo de los cincuenta a los setenta del siglo pasado. ¡Y lo destruyeron! No vaya a ser que en las Grandes Unidades Escolares se formaran los hijos del pueblo. En cuarto lugar, «el espacio religioso y cívico, separados». Pero no es el caso. Para resolver el lío de Las Bambas se llamó a un prelado. Y quinto, «un Estado protector de los ciudadanos», entre otras cosas, de la intromisión de entidades empresariales. Es al revés.
Dos siglos, y no podemos darnos un Estado moderno. ¡Y menos una República! ¿Res publica? Que seamos todos los peruanos «iguales», no viene a ser un ideal sino un agravio. Casi un insulto. ¿Igualdad? El enriquecimiento y el arribismo son la ideología silenciosa de estos decenios de un siglo XXI que se inicia, en gran parte, con una sociedad con menos pobres que en 1921, pero con más odios entre clases medias ascendentes. Y que ve en todo rival, un enemigo.