César Félix Sánchez
Tres películas para una Semana Santa en cuarentena
Para reflexionar sobre la trascendencia
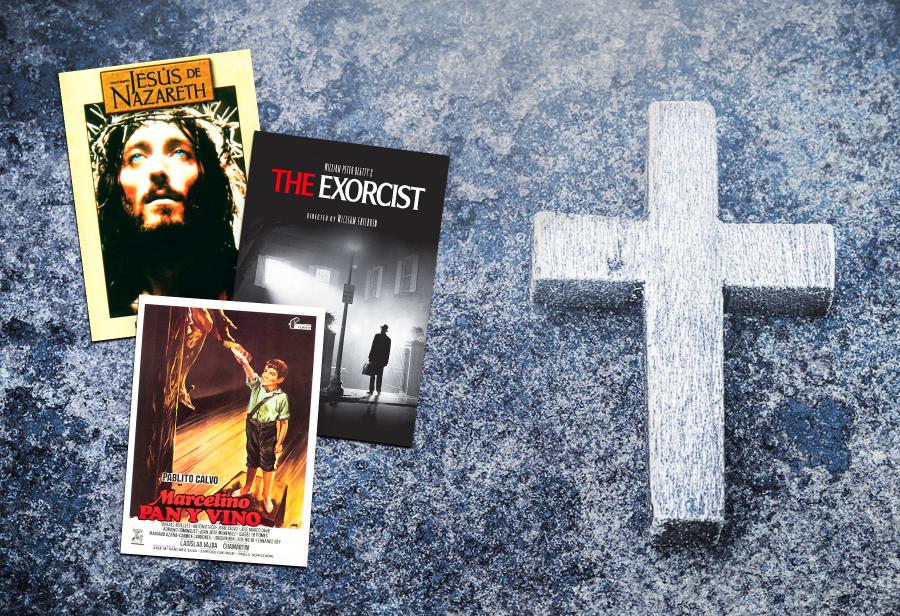
Por primera vez desde que el Evangelio llegó al Perú, Cristo no saldrá por las calles en procesión ni podrán los fieles participar públicamente de las ceremonias de la Semana Santa ni cumplir con el precepto de la confesión y comunión pascual. ¡Ominoso signo de los tiempos! Más allá de la actitud dudosa y apocada de amplios sectores de la jerarquía eclesiástica nacional ante la crisis y de la situación de desmoralización de muchos fieles, que se sienten abandonados (y que dará para muchas reflexiones ulteriores luego), quisiéramos en este artículo recomendar algunas películas para prepararnos para este periodo y reflexionar sobre la trascendencia.
Era común para los que crecimos hace algunas décadas experimentar, particularmente en el interior del país, a la par de las ceremonias religiosas tradicionales, de tan profunda significación y belleza en estos días, y de las peculiaridades de la gastronomía nacional de aquella temporada –que también poseía un significado espiritual vinculado con los ayunos y abstinencias cuaresmales y, en el caso de las mazamorras de Arequipa, también con los colores litúrgicos del triduo–, el cambio que ocurría en la televisión nacional e incluso en la radio. De la usual basura (en aquellos tiempos bastante más inocente) a un emocionante viaje cinematográfico a los tiempos veterotestamentarios, a la vida de Cristo, a los siglos de la Cristiandad medieval e incluso –en algunos desavisados casos– a la antigüedad clásica pagana. Cambio que, en última instancia, representaba el deseo de una sociedad de, al menos por un día, reflexionar sobre su tradición y su trascendencia.
El Viernes Santo, por lo menos en Arequipa hasta bastante avanzada la década de 1990, era de un silencio y recogimiento sobrecogedores. Precisamente la cuarentena y el toque de queda me han traído recuerdos de aquellos tiempos. E interpretar esta crisis como un largo Viernes Santo que eventualmente terminará en la Santa Noche de Pascua es una magnífica forma de sobrenaturalizar estos momentos, en los que tantos se angustian y sufren. Parce, Domine, populo tuo!
Sin más prolegómenos, quisiera presentarles mi selección de películas para ver en estos días. Mis criterios han sido tanto la calidad cinematográfica como la profundidad espiritual de cada obra y, particularmente, su especial significación para nuestros tiempos.
- Jesús de Nazaret (1977), de Franco Zeffirelli. Todo parece ser digno de elogio entusiasta en esta miniserie de más de seis horas: el guion, que contó con la participación principalísima del novelista británico Anthony Burgess (el autor de A Clockwork Orange), la banda sonora inolvidable de Maurice Jarré y la dirección, casi de artífice renacentista, de Zeffirelli, que se superó a sí mismo largamente. Pero destaca en su calidad y significado, por sobre un cast de actores de primerísimo nivel, la actuación de Robert Powell como Jesús. A diferencia del Cristo humano de Mel Gibson y del Cristo anticristiano de Scorsese, es un Cristo extático y sublime, que expresa de manera incomparable el mysterium tremendum et fascinans en que consiste lo sagrado, según Rudolf Otto.
La versión latinoamericana fue también una inusual obra maestra por la calidad de su doblaje. La elección, para los pasajes donde se citaban textos bíblicos, de fragmentos de la traducción Reina-Valera, con su aire hierático del Siglo de Oro, contribuyó a mantener esa expresividad sagrada. El gran actor de doblaje mexicano Agustín López Zavala –que también fue la inolvidable voz de Carl Sagan en Cosmos– fue excepcional e incluso, nos atrevemos a decir, su voz y ars declamatoria eran más crísticas que las de Powell. Juntos formaron una representación hasta ahora inalcanzada de Jesucristo en las artes cinematográficas. Para muestra un botón: las escenas de las Bienaventuranzas y del Padrenuestro o de las palabras de Jesús en la cruz, disponibles en Youtube, son quizá de los momentos de mayor significación artística y espiritual de toda la historia de la televisión. - El Exorcista (1973), de William Friedkin. Puede parecer extraño que ponga a una de las mayores películas de terror en esta lista, pero en verdad El Exorcista es, por sobre todo, una alegoría de la crisis de la Iglesia, que recién comenzaba entonces (solo el año anterior, Pablo VI había pronunciado en una homilía su famosa frase: «A través de alguna grieta, ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios»). Es muy elocuente la significativa y sutilísima escena donde el superior jesuita, el mundano padre Dyer (que era sacerdote en la vida real) carga a un embriagado y entristecido padre Karras a su celda en la residencia, mientras se observa, al desgaire y como en un espiral de círculos dantescos, otras celdas donde otros jesuitas, desotanados y nuevaoleros, beben y juegan juegos de azar con adolescentes, como símbolo de la crisis del sacerdocio y de la destrucción de la disciplina, identidad y vida comunitaria de tantas congregaciones.
Pero la autodemolición de la Iglesia corre paralela a la destrucción de la familia: la tragedia de Regan, la niña atormentada por poderes demoníacos, parece ser al inicio consecuencia de las angustias por un hogar destruido. Al final, un clérigo tradicional como el padre Merrin –encarnado por el recientemente fallecido Max von Sydow– y un exmodernista que recupera la fe, a punta de sufrimientos y pruebas terribles (Karras) logran salvarla, recurriendo a los olvidados tesoros y poderes litúrgicos de la tradición católica. Si a este mensaje profundo se le añade la cinematografía austera e impactante de Friedkin, tan lejos del facilismo hollywoodense, presente incluso en sus otras obras, tenemos una película que no envejece nunca y que aún sigue impactando. En nuestros días, en los cuales la crisis de la Iglesia inaugurada con el Concilio Vaticano II parece haber llegado a su exasperación más grande y el mundo también parece naufragar, reflexionar sobre los poderes metahistóricos malignos que intervienen en el devenir histórico es urgente. - Marcelino, pan y vino (1955), de Ladislao Vajda. Fue la primera película española en alcanzar una fama universal, en aquellos tiempos en que reinaba Pío XII y se acababa de proclamar, cinco años antes y en olor de multitudes enfervorizadas, el último dogma mariano. Pero esta película no es solamente una magnífica muestra crepuscular del expresionismo centroeuropeo del húngaro Vajda, ni tampoco una nueva versión del ancestral relato del inocente que traba amistad con una efigie de Cristo, apiadándose de su sufrimiento –presente también en el folclore arequipeño y recogida, con significativas diferencias, en los Cuentos de mi tierra (1897) de Francisco Ibáñez, bajo el título de El Zoncito– adaptada por José María Sánchez Silva. Es, ante todo, una reflexión sobre el sufrimiento de los inocentes, ese dilema perpetuo y acuciante. Y su enseñanza esencial es que los hombres estamos proyectados hacia otro lugar porque, como diría Wordsworth, but trailing clouds of glory do we come / from God, who is our home.
Es interesante leer lo que tiene que decir respecto de esta película un columnista español, muy progresista y de izquierdas, pero que recuerda con algo mucho más grande y sacro que la nostalgia la ocasión en que fue a verla cuando tenía cinco años y los efectos que produjo en su espíritu:
«Abandoné el Teatro Cervantes sin mediar palabra; cogí con fuerza la mano de mi madre y en silencio, ausente, trastornado, comencé a bajar la calle Real, hasta llegar al refugio claro de mi patio en el callejón del Asilo. Mi madre me llevó a la cama, me dio un beso y me dejó solo en medio de la obscuridad… Pero yo no estaba solo, Marcelino, con un pan en la mano, se acercaba, y me mostraba al Cristo que se situaba con una lamparita a los pies de mi cama… No es un secreto que los niños tienen la gracia de poder sentir el roce de la mano de Dios. Un tiempo después, en Santapola, quedé perdido entre las barranqueras y pedregales que se localizan a la espalda del Calvari. La noche cayó sobre mí con su traje de sombras y obscuridad; sin embargo, no sentí en ningún momento el miedo y la soledad que pudiera embargarme en ese momento. Sorprendentemente, apoyé mi cabeza en una roca, lancé la mirada a las constelaciones que titilaban en la negrura de la noche y, al momento, un sosiego lleno de una paz inenarrable fue entrando en mí como una lluvia suave que me protegiera de la soledad… Como una suave caricia que me alcanzara interiormente en el silencio de los sentimientos que sólo en los sueños pueden recordarse. Después, sólo habitó la paz inmensa del cosmos… Más tarde, solamente las voces angustiadas de Tere y Rafaela, y los chiquillos de la calle, consiguieron evitar que alcanzase las estrellas…»(1).
En estos tiempos en los que ha retornado la Muerte, esa gran desconocida que espanta y aterroriza al hombre actual que neciamente se aferra a su pequeño mundito de cosas materiales, Marcelino, pan y vino enseña a los niños de todas las edades aquello que Platón en el Fedón consideraba como el fin de todo ejercicio filosófico: saber morir bien.
(P.S: ¡Una edificante Semana Santa y una feliz Pascua a todos los lectores! Sursum Corda!)
1 Manuel Castillo Sempere, «Marcelino, pan y vino», El Faro de Ceuta, 1 de julio de 2018: https://elfarodeceuta.es/marcelino-pan-y-vino/



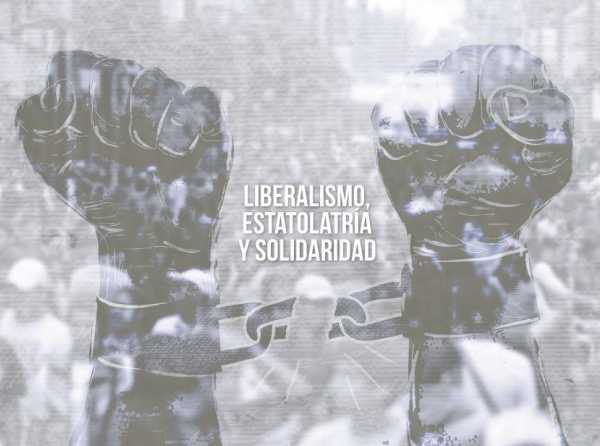















COMENTARIOS