Jose Azalde
Sobre la (neo)constitucionalización del intervencionismo estatal en la economía
Se tiende a colocar a los jueces en el papel de “justicieros sociales”
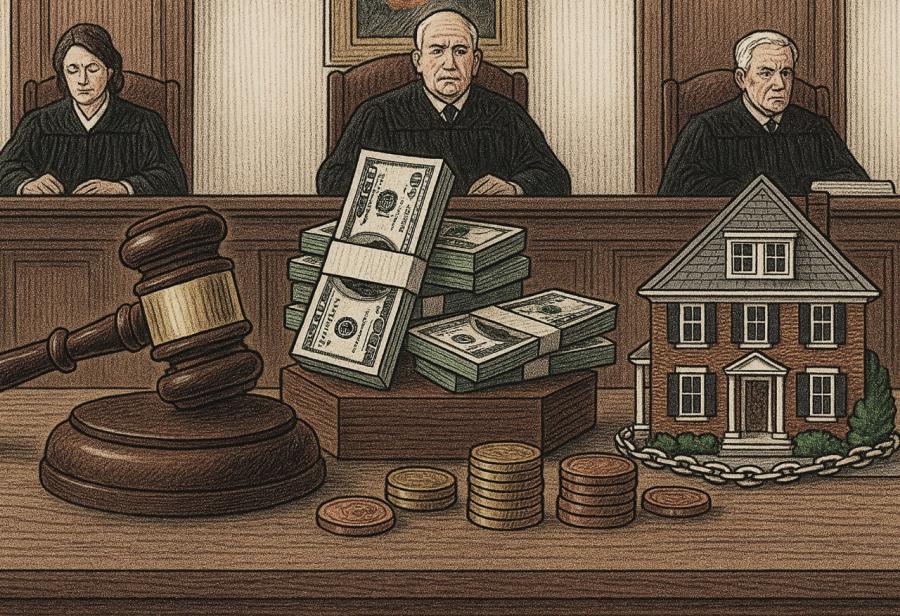
Al analizar las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú (TC) entre 2024 y lo que va de 2025, se advierte una variación en la forma de legitimar la intervención estatal en la economía. Aunque el TC mantiene como marco de referencia la Constitución Económica y el modelo de economía social de mercado, se percibe en sus integrantes una tendencia a apelar a principios orientados a ponderar la intervención estatal con el fin de compatibilizarla con la protección de derechos fundamentales.
Antes de la conformación del actual Tribunal, el control ejercido por los magistrados era de carácter más formal, tomando como parámetros para la intervención estatal en la economía los criterios de subsidiariedad y excepcionalidad. La actual composición, en cambio, parece encaminar la fundamentación de sus decisiones hacia un enfoque neoconstitucionalista, sustentando con mayor frecuencia sus fallos en principios. Conviene precisar que no se trata necesariamente de una postura favorable, sin reservas, a la intervención estatal —aunque ello pueda observarse, por ejemplo, en la sentencia sobre la usura financiera—, ni tampoco de una apertura irrestricta a futuras intervenciones bajo un ropaje constitucional. En este sentido, cabe reconocer el acierto del TC en la sentencia sobre la Ley de Extinción de Dominio, al reafirmar como uno de los pilares de nuestro modelo económico el respeto irrestricto al derecho de propiedad.
La cuestión que merece una reflexión más profunda es el tipo de razonamiento —o, en términos jurídicos, la metodología argumentativa— que emplean los jueces al recurrir intensivamente a principios para justificar intervenciones estatales que antes no se observaban. Este razonamiento, con marcada impronta neoconstitucionalista, plantea el riesgo de generar debilidad argumentativa cuando no se ofrece prueba suficiente que respalde las razones para futuras intervenciones. Por ejemplo, en el caso de la usura en el sistema financiero, el Tribunal alude a la existencia de “poderes fácticos” sin identificarlos ni describir su incidencia concreta.
Asimismo, se aprecia una dinámica que podríamos describir como un “menú a la carta” de principios, seleccionados según conveniencia, siempre invocando los “imperativos o exigencias del Estado Constitucional de Derecho”. Esto ha implicado un desplazamiento del principio de subsidiariedad en favor de otros principios, ampliando el margen de discrecionalidad del juez constitucional y validando intervenciones estatales sin el respaldo de parámetros empíricos robustos.
Resulta oportuno alzar la voz frente a ciertas corrientes doctrinarias asumidas de manera acrítica, que, bajo el plexo argumentativo del neoconstitucionalismo, tienden a colocar a los jueces en el papel de una suerte de “justicieros sociales”. En esa línea, la reforma de la justicia no pasa solamente por cambiar a las personas. También es necesario fomentar la discusión política y académica sobre el papel de la justicia constitucional en nuestro país, confrontando ciertas modas o paradigmas que, aunque puedan resultar innovadores o “atractivos” en el plano teórico, generan efectos perniciosos en la realidad material.



















COMENTARIOS