Juan C. Valdivia Cano
Sobre la libertad: Respuesta a Alberto Quezada
La idea de una libertad absoluta implica un retroceso a la pre modernidad
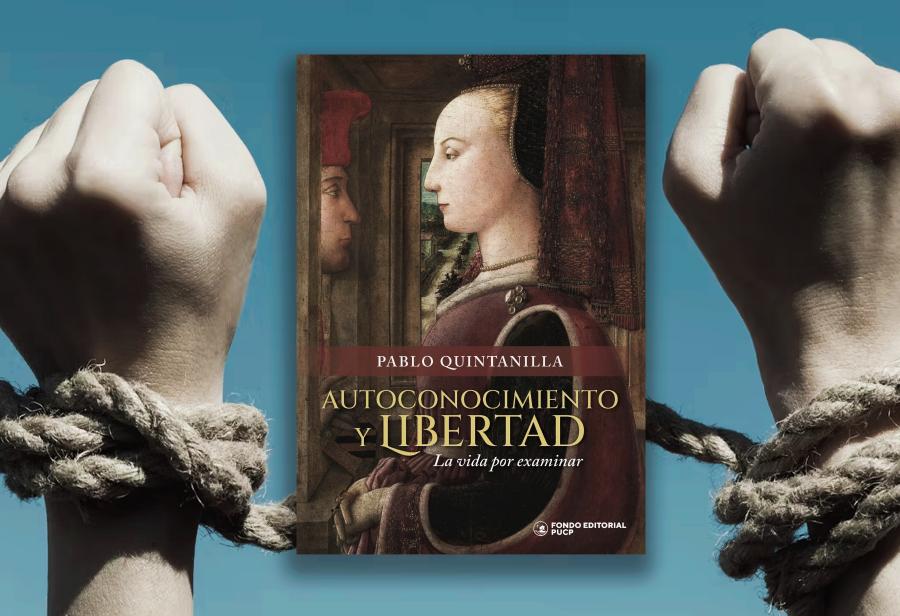
En la presentación del potente libro Autoconocimiento y libertad, de Pablo Quintanilla, en la Municipalidad de Arequipa, todas las intervenciones fueron de estudiantes que tenían el incentivo de los puntos por intervención. No fue ni voluntario, ni espontáneo. Solo un raro asistente, sin ningún interés por los puntos y sin pertenecer al gremio respectivo (pianista e ingeniero químico) no solo hizo una pregunta sino que la formuló muy bien, a pesar de lo complicada y honda que era. Aquí no vamos a responderla, sino a explorar las posibilidades de respuesta. Esta es la cuestión para Alberto Quezada :
“Para mí la libertad es hasta ahora un concepto abstracto, una paradoja, porque si la libertad es el auto comportamiento limitado por leyes y costumbres, la libertad entonces se nos impone ¿Libertad que se impone? El reto, entonces, es encontrar una definición de libertad, que en lo poco que rápidamente he leído de su libro, no la encuentro. Si se acepta que cada quien tenga su propia definición de libertad, hasta los delincuentes actuarían justificando sus actos en sus propios conceptos de libertad”.
Empiezo por decir que si un delincuente intenta justificar su crimen en su idea de libertad, nadie la aceptaría, porque la libertad de uno termina en la del otro y porque legalmente no se puede hacer daño a otro. Sería un intento de justificación, pero no una justificación. Aparte de que si se da un delincuente (peruano, además) que pueda acuñar una definición de libertad propia, a mi me gustaría conocerlo.
Sigo por dos palabras que aplicas a la idea de libertad: “abstracta” y “paradójica”. No sé si las considera sinónimos, como parece, porque se separan los dos términos solo con comas y no por conjunción copulativa (“y”), que supondría diferencias y no sinonimia. Pero “abstracto” creo que es todo producto de una separación mental de elementos, a partir de la realidad física, abstracta, imaginaria, onírica, etc. Es producto de una operación mental humana, depende de ella y se expresa en lenguaje humano.
Se pueden dar legítimas y muy abstractas definiciones de libertad, pero no hay que confundirlas con la libertad misma, que supone muchos conceptos, significados y experiencias. La libertad puede ser abstracta, se le puede reducir a un concepto, pero eso no agota todo su sentido, que es práctica de vida de todos los días. Sí solo es teoría, no es libertad. En el momento en que queremos atrapar la libertad con un concepto se nos escapa, sino no sería libertad. Hay que vivirla, más que conceptuarla tal vez. Mientras que la paradoja -esa verdad que parece mentira- sí parece aplicable a la libertad. Por ejemplo cuando se dice, a mayor libertad mayor responsabilidad, es una paradoja, pero es correcta.
Lo segundo que debo decir es que la “costumbre” no es exactamente una imposición sino práctica social e individual espontánea. Y justo ésta es una condición para ser fuente de derecho. La Ley puede ser imposición, y lo es sistemáticamente en nuestros últimos gobiernos, pero también cuando es producto de un procedimiento auténticamente democrático (algo poco frecuente en la vida real). Y lo tercero es que tus temores sobre el concepto de libertad son fundados: Isaiah Berlín, gran pensador judeo-ruso que Vargas Llosa llama “un héroe de nuestro tiempo” (Contra Viento y Marea I) dijo que había encontrado 200 nociones de libertad.
Yo adopto una solución “cómoda” ante la imposibilidad de un concepto humano universal a partir de seres limitados en el tiempo y espacio, y el papel o la función del lenguaje después de Nietzsche y Wittgenstein. Y ante la profusa variedad de definiciones: el método de la selección. Elegir dos o tres de ellas, escogiendo las que nos parecen más importantes, más sugestivas, etc. O más útiles, sobre todo pensando en cachimbos, en mi caso: la de sentido común, la de los estoicos y la del ideal. No puedo condensar doscientas definiciones en una sola, o meterlas a la licuadora .
1) La libertad del sentido común consiste en que el ser humano está sartreanamente condenado a ella, porque tiene que tomar decisiones todo el día, todos los días de su vida: es la libertad como capacidad humana para tomar decisiones. Sea agradable o no. 2) En cuanto a la libertad estoica -como conciencia de la necesidad- implica conocernos a nosotros mismos, especialmente la raíz, la historia, la estructura, el desarrollo de nuestros defectos, limitaciones, debilidades, huecos negros: consciencia. Liberación de todo lo que bloquea el desarrollo de la propia potencia. La libertad hace posible su aumento, y es obvio. 3) Y la libertad como ideal, que le da sentido a la vida que no lo tiene, como utopía, como pasión, como modo de vida, que hace lo que necesita por conciencia de sí y como valor esencial de esa vida. No queda otra. Hay que elegir. También es libertad. No se descartan las definiciones no elegidas, porque nos podemos servir de ellas cuando sea necesario. Salvo que sea incompatible con las nuestras.
Es incompatible, por ejemplo, con la idea de que ser libre es hacer lo que a uno le da la gana. La libertad no es absoluta, ni relativista, tiene que ser compatible con otros principios jurídicos, como el de “no hacer daño a otros”, regulado por el Código Civil. Hay el “estado de necesidad” , la “legítima defensa” la pena de muerte, que nos dicen que no hay derecho absoluto. Ni siquiera el derecho a la vida. Eso y la ambigüedad, generalidad e indeterminación del lenguaje, hacen imposible una definición con un núcleo esencial absoluto y válido para todos.
El hecho de que hayan muchas definiciones no significa que cada uno de los millones de peruanos tenga una propia. Hay mucha pereza mental y muy pocas definiciones más bien. Si son contradictorias, hay que discutir y seguir discutiendo. Si no se excluyen, si no se contradicen y no hacen daño ¿por qué no dejarlas estar y expresarse sin reducirlas a una?
En tu pregunta hay un cuestionamiento tácito al “relativismo” si no entiendo mal: es decir, la ideología según la cual, como no hay verdad absoluta, cada quien tiene un punto de vista igual al de cualquier otro y ninguno vale más que otro. Lo cual a su vez parte de la idea de un tiempo y un espacio absolutos, frente a los cuales nuestros puntos de vista humanos solo son simples perspectivas subjetivas, es decir, no verdaderas, no objetivas. De ahí el complejo de inferioridad y la subvaloración humana moderna: el relativista cree que todo es relativo…menos yo. Su propia idea es absoluta: “todo” es relativo. Y solo tiene un concepto peyorativo del término “subjetivo”, “subjetividad”, etc. Cuando también hay el sentido descriptivo, que no es peyorativo. Por ejemplo: “derecho subjetivo”, relativo o relacionado al sujeto.
En tu cuestionamiento también hay el supuesto implícito según el cuál es posible una noción de libertad que no sea la definición subjetiva de los individuos de carne y hueso sino ¿la verdad absoluta? Ya dijimos porque eso no es posible. Volveríamos atrás, antes del s. XVIII. ¿Y quién sería el Hércules capaz de crear una noción de libertad válida para todos los tiempos y culturas? Lo que creo es que se puede “defender” el inevitable condicionamiento humano sin caer en el relativismo, que es madre del nihilismo de nuestra época.
Como eso ya lo hizo José Ortega y Gasset en un libro altamente recomendable, El tema de nuestro tiempo, solo puedo decir que lo que hay que distinguir es el “relativismo”, como ideología que considera un tiempo y un espacio absolutos, que no existen; y “relatividad”, en la que el tiempo y el espacio son relativos al punto de vista de los sujetos, ahora depende de ellos. El nuevo absoluto, lo llamó Mariano Iberico, otro gran peruano olvidado.
Un ser humano siempre está condicionado (desde antes de nacer). Así es la realidad y no hay manera que sea de otro modo. Pero eso no anula su libertad ni el hecho de ser -actual o virtualmente- único, singular e irrepetible. Como desde Einstein ya no se entiende al tiempo y al espacio como absolutos, nuestros puntos de vista ya no son relativos a ellos, ya no son relativos a secas. Al revés, lo único que hay son puntos de vista. El nuevo absoluto es lo más lejano del relativismo que imaginar se pueda, sin negar nuestro condicionamiento existencial (la familia, la época), es decir, sin negar la relatividad, sin negar resentidamente la realidad tal como es, contra el relativismo y el absolutismo. No todo da igual, no todo vale lo mismo, no todo da lo mismo, no todo es igual
La idea de una libertad absoluta me parece que implica un retroceso a la pre modernidad o a las monarquías absolutistas. El absoluto solo vale como ideal inalcanzable, como meta absurda pero apasionada y bien vivida. Como en el Quijote. Mariátegui le llamó “mito” (“sin un mito la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico”). El mito de nuestra época vuelve a ser la libertad, me parece, que se esfumó como valor social después de la Independencia. Eso es paralelo a las primeras voces desenmascarando el verdadero rol del Gobierno estatal y el mito anómalo del intervencionismo como solución a nuestros problemas.
Por las razones anteriores, tal vez, Pablo Quintanilla no nos ofrece una definición de libertad. Y yo tampoco me atrevería. Escojo una: la de los estoicos. Pero mi respuesta sería más completa si la vinculamos al problema de “la verdad” y al del “lenguaje”, que son terribles, y no parecen. Otra vez será, decía el inolvidable Fabio.


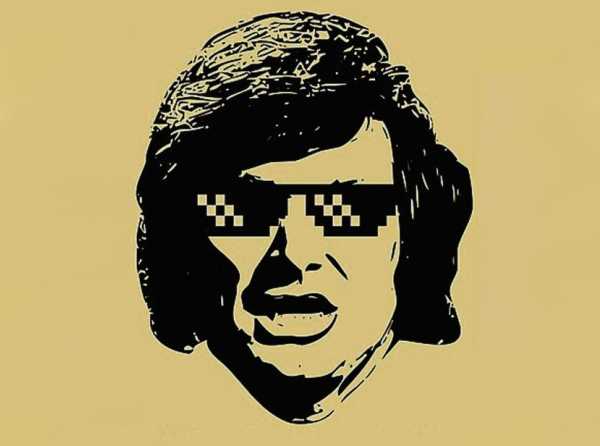
















COMENTARIOS