Miguel Rodriguez Sosa
Otra acometida de la narrativa progresista sobre la crisis política en el Perú
El parcializado diagnóstico de NYT sobre la crisis política peruana

Durante los últimos tres años el progresismo de «la academia», operando como formador de opinión, se ha extendido en alegaciones churriguerescas acerca de cómo y por qué el Perú ha abandonado la senda de la democracia, tal y como debe ser entendida desde su punto de vista. Ante la evidencia del golpismo de Pedro Castillo, debelado de un plumazo por decisión del Congreso, reaccionando al firme compromiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en defensa del orden constitucional ese memorable día 7 de diciembre del 2022, no pudo argüir que la sucesión presidencial de entonces se trató de un golpe de estado parlamentario. Entonces produjo en dosis homeopáticas el bulo de que el gobierno de Dina Boluarte era la expresión de una coalición autoritaria y, una vez afianzado el bulo en su relato político, avanzó a calificarlo como el «pacto mafioso» e ilegítimo por el cual «esta democracia ya no es una democracia»; hasta la llamó abiertamente dictadura omitiendo con alevosía que el régimen era el elegido con los votos de una mayoría electoral.
Pero esa narrativa progresista falaz necesitaba argumentos con un peso superior al de los locales como un Martín Tanaka en el diario El Comercio y aparecieron en escena los provistos desde Estados Unidos por Marie-Jo Burt, Alberto Vergara y Steven Levistsky, entre otros, recogidos por el diario La República, manifestando que el Perú enfrenta un colapso del Estado de Derecho y señalando que el caso es uno de cómo mueren las democracias sin que sean liquidadas por dictaduras abiertas. No fue suficiente. Se necesitaba esa línea de opinión difundida en medios de mayor gravitación y para eso encontraron a The New York Times, el diario participante del mainstream media y vocero del liberal establishment ideológico en EE.UU.
Es interesante que el progresismo peruano requiera el padrinazgo de un diario estadounidense como adalid mediático para difundir interpretaciones e ideas que capten el interés público, porque se contrapone a la propia tesis progresista de la decolonialidad; y que busque (y consiga) a los exponentes convenientes en «la academia» del Imperio execrado. Ocurre con alguna frecuencia, sin rubor por el fariseísmo manifiesto.
Y en estos días el progresismo lo ha hallado en Will Freeman, el joven académico estadounidense con estupendas acreditaciones: PhD y MA en ciencias políticas por la Universidad de Princeton, quien es investigador (Fellow for Latin America Studies) del Council on Foreign Relations (CFR) en Nueva York. Ha sido becario Fulbright-Hays en Colombia, Perú y Guatemala, donde investigó sistemas judiciales ante la «gran corrupción» en América Latina; y trabajó con el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos durante sus estudios de posgrado. Sería ingenuo omitir que el 2020 fue voluntario en el equipo asesor de política exterior de la candidatura Biden-Harris, por el Partido Demócrata. O sea, es un social-liberal progresista con todas las etiquetas.
Su artículo Peru Shows How Democracies Die Even Without a Dictator (Perú muestra cómo las democracias mueren incluso sin dictador, traducido también: No se necesita un dictador para acabar con una democracia), publicado en la edición en español del The New York Times el 27 de octubre, ha causado revuelo e incluso ha merecido editoriales y columnas de opinión en la prensa peruana.
No es su primer ensayo sobre la situación política en nuestro país. En marzo del 2023 publicó How Peru’s Crisis Could Send Shockwaves Through the Region (CFR) examinando las que llamó «protestas masivas» tras la destitución de Pedro Castillo, en el esfuerzo de interpretar la fragilidad democrática reciente en el país; y poco antes, en enero, Peru’s Democratic Dysfunction (Foreign Affairs) analizando situaciones de conflicto entre Congreso, Ejecutivo y debilidad del sistema judicial, como fallas institucionales del sistema democrático peruano.
En su más reciente y publicitado Peru Shows How Democracies Die Even Without a Dictator Freeman plantea la tesis siguiente: la libertad democrática en el Perú está muriendo sin la intervención de alguna dictadura o de algún gobernante sin restricciones (como en Venezuela) debido a un proceso insidioso mediante el cual «poderes paralelos» que no están totalmente dentro del Estado como las fuerzas de seguridad de las dictaduras, ni tampoco totalmente fuera de él, prosperan en la esfera política porque «las autoridades los abrazan tan plenamente que la línea que separa la oficialidad del crimen se ha desvanecido (…) un entramado de fuerzas respaldadas por una red poco transparente de aliados políticos y financieros».
Freeman lanza con desparpajo medias verdades y no aclara ni sustenta su aseveración de que en nuestro país «(u)n puñado de las familias políticamente más poderosas de Perú lo han permitido», y de que «(e)n los últimos años, han formado una coalición inestable, que se arma y se desarma (al punto que) han modificado decenas de veces la Constitución de Perú, con lo que han subordinado otros poderes del Estado al Legislativo, que se ha convertido en el vehículo perfecto para promover sus intereses comunes». Freeman tampoco identifica o siquiera clasifica a los componentes de esa coalición, por lo que expone de manera difusa u opaca su postulado de que «(e)stos mismos agentes del poder político prometen medidas enérgicas draconianas contra las bandas, pero no hacen nada para frenar las economías ilícitas en las que prosperan».
Lo que Freeman relata y denomina un tipo de desgobierno «más encubierto que una dictadura y potencialmente más sólido», en el cual «(l)os agentes del poder político de Perú pueden señalar que la maquinaria de la democracia sigue funcionando y que pronto se celebrarán elecciones libres. Pueden culparse unos a otros. Aunque las elecciones acaben con sus protectores políticos, es probable que las economías ilegales de Perú recluten a otros nuevos», pinta como una verdad revelada, pero es la versión impresionista de una apreciación harto conocida y documentada que el autor quiere hacer pasar por novedosa. El lector interesado y acucioso que se apresta a conocer de Freeman la propuesta de una salida desde «la academia» a ese estado de cosas, queda defraudado.
Como es usual en los portavoces del social-liberalismo progresista, su ensayo se agota en un ejercicio incompleto, fútil y parcializado de diagnóstico terminando en la consabida monserga: «la mayoría desorganizada que se opone al rumbo actual del país (debe) construir poder tanto en el Estado como en la sociedad civil para frenar la depredación. Si los peruanos pueden identificar y unirse en torno a un candidato que comparta esta visión, las próximas elecciones pueden abrir una estrecha ventana para el cambio» ¿Cuál es esa mayoría, la de los activismos callejeros chirriantes pero exiguos? ¿Y cuál puede ser ese candidato providencial, Vicente Alanoca o Alfonso López Chau, Marisol Pérez Tello quizá? Un auténtico «parto de los montes» su escuálido esbozo de propuesta; mucho ruido y pocas nueces, como reza el refrán.
Freeman expone para el disfrute de la feligresía progresista el discursito de «los poderes paralelos de Perú (que) han fragmentado al país en un mosaico de feudos» desde los que –dice– se acosa y asesina a los «líderes indígenas, los ecologistas, los periodistas y los sindicalistas» sin mencionar en alguna línea de su texto cuántos y cuáles de esos líderes indígenas en espacios amazónicos o en comunidades andinas han trabado estrechas relaciones, incluso de parentesco o patrimonialistas con economías criminales como la minería ilegal y la tala de bosques; ni menciona a los ecologistas de oenegés denunciados como depredadores de bosques, por auténticos dirigentes comuneros amazónicos; o a los sindicalistas en el negocio de la extorsión en el rubro de la construcción civil, por ejemplo; y desde luego, omite mencionar a los periodistas asalariados de la minería ilegal o que son activistas de intereses opositores acérrimos de la minería formal o de la agroexportación. De todos estos los hay muchos.
Nada menciona Freeman sobre el avance de las organizaciones criminales escalando con el poder de sus pingues negocios ilícitos a conseguir influencia social en poblaciones económicamente beneficiadas por los mismos, como en La Libertad, en Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno, Ucayali, San Martín, Amazonas o Madre de Dios, asentando las bases para forjar poder político local y regional y una notoria presencia parlamentaria –con y desde las izquierdas partidarias, precisamente–. Ni de la que denomina «sociedad civil», esa poblada que es cómplice y agente activista de la irrupción en auge de gobernanzas criminales sostenidas por el poder económico de origen ilegal con creciente dominio territorial en casi dos decenas de regiones políticas del Perú.
Freeman prefiere irse por las ramas adscribiendo a la narrativa falaz de las «leyes pro-crimen» (¿cuáles?; no menciona alguna) «que limitan las herramientas de investigación de los fiscales». Exactamente el mismo relato artificioso e infundamentado que propaga con descaro la feligresía progresista en nuestro país, en defensa de la cúpula derrotada pero todavía activa, de un Ministerio Público que fue convertido en arma persecutoria por cuenta de la mafia caviar.
En síntesis, el académico Freeman actúa como un portaestandarte del progresismo absolutamente incapaz de plantear propuestas resolutivas para la recuperación del sistema político de un país como el Perú, como debiera ser –por ejemplo– analizando vías de salida de la crisis de inestabilidad política haciendo un replanteamiento del ejercicio de la representación ciudadana en vía electoral, precisamente para desmontar los aparatos de esos poderes paralelos que denuncia. Desde luego, sólo alcanza a levantar ligeramente la tapa de la Caja de Pandora en que se ha convertido la decaída democracia parlamentarista en nuestro país. Puro humo y ruido de fuegos de artificio.


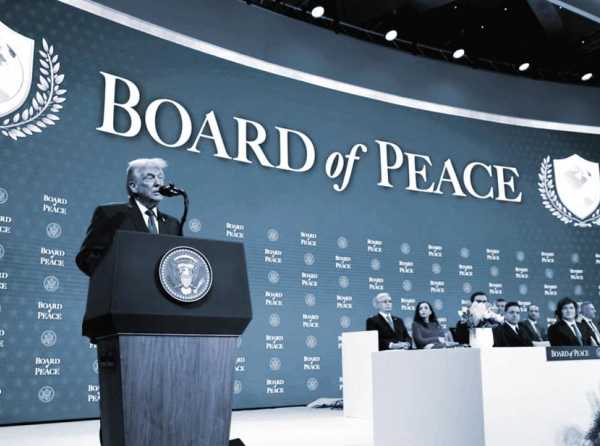
















COMENTARIOS