César Félix Sánchez
Navidad en la vieja Arequipa
Tradicionales celebraciones de la liturgia pública

En medio de los bullicios y desórdenes que viviremos en los próximos días, de estas primeras fiestas luego de dos años de restricciones, conviene que nos remontemos a la manera cómo se celebraba Navidad en la vieja Arequipa. Muchos de los que todavía alcanzaron a vivirla, parece que se encuentran como alelados y presas del olvido, en medio del frenesí consumista y del colapso inminente del tráfico. Pero yo, querido lector, me he dado tiempo para conversar con los viejos de mi linaje, tanto los vivos como los muertos, y a ellos les debo estas líneas que te ofrezco como humilde regalo pascual. Pues al fin y al cabo, como me decía cierto viejo cura amigo mío, la Nochebuena tiene siempre algo de sobrenatural, aun en las estepas desérticas del Asia Central o en la Arequipa de 2022.
Ante todo, el principal elemento de las navidades de antaño era la oración, sea privada o pública. Aunque ya para la primera mitad del siglo XX había caído en desuso en nuestro ámbito, la antigua, virreinal e indiana (se originó en la Nueva Granada) Novena del Aguinaldo marcaba el tono de los días previos al nacimiento de Nuestro Señor. Era rezada por las familias o en las parroquias y comunidades religiosas, estando especialmente asociada, como tantas costumbres de esta época, a la orden de San Francisco.
Recordemos, también, entre las viejas celebraciones de la liturgia pública, una fiesta de origen mozárabe, la Expectación del Parto de Nuestra Señora o Nuestra Señora de la O, celebrada el 18 de diciembre, advocación solicitadísima para los trances difíciles del parto y de ese parto perpetuo que es la conservación de la virtud de la esperanza in hac lacrimarum valle. Curiosamente, el día anterior, en el oficio divino, comenzaba el rezo de las famosas Siete Antífonas Mayores o Antífonas de la O, aclamaciones expectantes referidas a los atributos de Aquél que vendrá dentro de siete días (¡O Sapientia!, ¡O Adonai! ¡O Radix!), «geniales en su simbolismo», como escribía monseñor Mario Righetti en su Historia de la Liturgia. Para los fieles, sin embargo, lo más saltante era, la entrada al tiempo más penitencial del adviento, las llamadas Témporas, tres días de ayuno y abstinencia, justo a una semana exacta de la Navidad. Con sabiduría la Iglesia nos preparaba para los banquetes próximos a través de la penitencia saludable, tanto en el orden corporal como en el espiritual. Ahora, en cambio, muchas vesículas e hígados piden clemencia en estos días, repletos de cenas y compartires.
El Nacimiento se armaba por lo general estando las fiestas ya eran inminentes, por ser un sacramental bendito que requería veneración especial. El Niño permanecía velado, escondido o volteado en señal de su expectación. Armar el Nacimiento era una pequeña y fascinante clase de historia sagrada, impartida por los padres y los abuelos a los hijos. En los niños, esta sagrada expectación se unía a la contemplación de los signos climáticos que anunciaban la liberación inminente: ¡nubes y nublados! ¡El colegio ya se acaba! Entre los transeúntes, en las calles y en el campo, el gesto era casi siempre afable por la alegría del asueto: incluso las lluvias brindaban cierto descanso en la labranza.
Llegaba el 24 de diciembre, la Vigilia de Navidad, día también de ayuno y abstinencia. De ahí que este ayuno solo pudiese ser roto a las doce de la noche, después de la Misa de Gallo, cuando ya el Tiempo de Adviento podía dar paso al Tiempo de Navidad, ya no penitencial sino festivo. Eso sí, el chocolate, siguiendo el precepto jesuítico de liquidum non frangit ieiunium («el líquido no rompe el ayuno»), estaba siempre presente. Hace sesenta años, el pavo a duras penas se abría paso; la cena tradicional arequipeña involucraba cordero o lechón horneados y en las ensaladas, como me cuenta mi madre, reinaban todavía las hierbas silvestres del valle: la liccha y el berro. En esto también era sabia la tradición: el berro es un gran remedio de la resaca. Los niños pequeños, no obligados por el ayuno, podían dormir sin el apremio de la vigilia: al día siguiente, encontrarían en sus zapatos o calcetines pequeños regalos simbólicos dejados a su paso por su compañero y amigo, el Niño Jesús que acaba de nacer. Mientras tanto, apenas tocaba las doce, los adultos y los niños mayores procedían a desvelar al Niño solemnemente y a cantar y rezar, con cierta emoción, especialmente a la hora de hacer un balance del año a guisa de acción de gracias. Era la Primera Adoración. Luego empezaba la comilona.
Y durante los doce días de Navidad, hasta la Fiesta de Reyes, el Niño Dios del Santo Pesebre, como imagen sagrada expuesta, requería ser adorado todos los días. Los niños del barrio formaban grupos de adoradores, que incluso, como cuenta mi padre, partícipe de aquellas hazañas, podían «agarrarse» en descomunales pedreadas cuando algún extraño atravesaba los confines del barrio. Eran recompensados con propinas pequeñas y con golosinas.
Entre los múltiples villancicos del acervo surperuano, viene a mi memoria A la huachi, huachi, torito del portalito, singular homenaje a uno de los grandes personajes de la Natividad, a veces olvidado por todos menos por los niños, el torito del Portal de Belén, en cuyo pesebre nació Dios. Alegre villancico bailado, ingenua –y por eso mismo brillante- celebración de la Gloriosa Kénosis del Logos Eterno, del anonadamiento y encarnación del Verbo. Es curioso que ese villancico, igual que otro clásico superuano Ay si, ay no –también llamado 25 de diciembre–, y los cánticos tradicionales de bienvenida (Hínquense, pastores) y de despedida de los adoradores (Adiós niño lindo, adiós niño amado), que no dejan de cantarse en mi casa hasta ahora, sean prácticamente desconocidos en Lima y el resto del país. Eso sí, A la huachi, huachi torito del corralito (ya no del portalito) es considerado como villancico tradicional argentino o boliviano; y Ay sí, ay no como villancico tradicional chileno. Los limeños, tan ávidos de reclamar casi cualquier cosa como peruana ante los vecinos se han mantenido en silencio respecto a esta necesaria reivindicación. Lo cierto es que esos villancicos tradicionales que se cantan en el norte argentino, en el Alto Perú y en Chile muy probablemente hayan tenido su origen en el sur del Perú actual, pues fue de sus ciudades primigenias (Cusco, Huamanga, Arequipa y la villa de Moquegua) de las que se irradió todo elemento civilizatorio hacia aquellas regiones.
Y así, en estas fechas, la oración culminaba con el canto –que es doble oración, como decía el santo de Hipona– y con un despliegue muy rico de la cultura tradicional popular indohispánica, que era lo mejor que podíamos ofrecer de nosotros para Dios y para los prójimos, pues era, en cierto sentido, nosotros mismos.



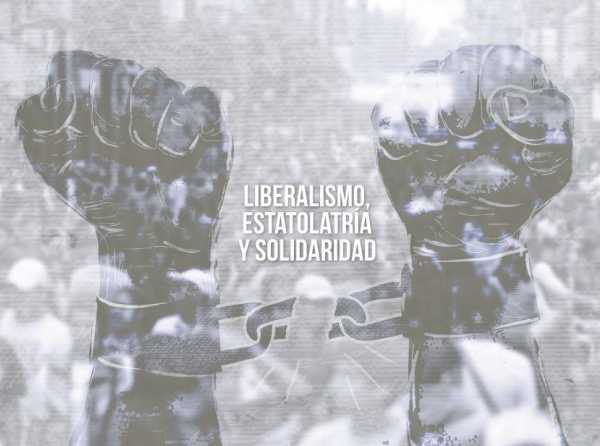















COMENTARIOS