César Félix Sánchez
Las lecciones del cabildo virreinal
Existe una sociedad más allá de la política y de las elecciones
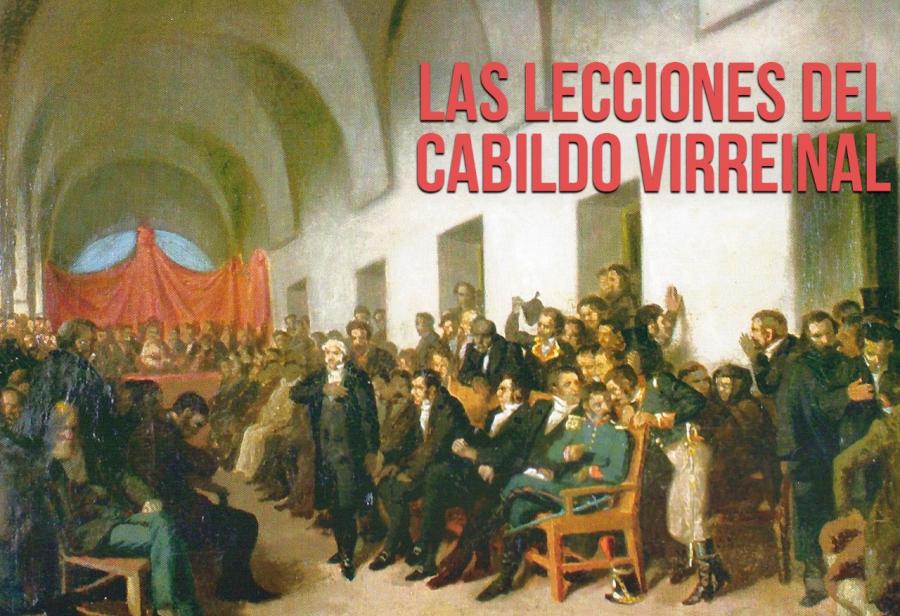
La reforma política urgente que el Perú real necesita es la reforma de la ley de bases de regionalización de 2002. Como es obvio, ningún candidato presidencial del 2021 planteará nada al respecto e, igual que con las reformas vizcarrianas, el debate sobre la “reforma política” se acabará decantando en sutilezas ridículas como la inmunidad parlamentaria o la paridad y alternancia de “género”.
Como quien lanza una carta en una botella al mar, he decidido desempolvar unas reflexiones de hace cuatro años en las que pretendía, a partir del estudio de una institución política de nuestra historia, buscar algún remedio a las catástrofes recurrentes que asolan el interior del país cada cuatro años: las elecciones regionales y municipales y la consiguiente entronización de figuras perniciosas.
El cabildo virreinal funcionaba en torno a los siguientes ejes: el alcalde de vecinos, el alcalde del crimen y el regidor perpetuo. De forma bastante sabia, el orden virreinal establecía dos alcaldes, uno, dedicado al gobierno del espacio público, el alcalde de vecinos; y otro, el alcalde del crimen, suerte de comisario y juez de primera instancia, que se ocupaba del orden público. Cuando se plantea que, en aras de la reforma judicial, se fortalezcan los juzgados de paz y se establezcan juzgados de primera instancia en las comisarías, para coordinar respuestas rápidas a la delincuencia no se hace más que volver a esta solución de sentido común, más allá de distorsiones y calcos montesquianos contraproducentes.
Los alcaldes eran elegidos entre los vecinos notables; esto es, entre aquellos vecinos antiguos que descendían de los fundadores de la villa o de aquellos que se destacaban por su liderazgo económico o social. Eran constituidos regidores perpetuos del cabildo por merced real. Más allá del componente aristocrático –en el más puro sentido de la palabra, que remite al sacerdocio del orden temporal para servir al bien común– del cabildo del antiguo régimen, sería interesante contrapesar el correlato corrupto de las elecciones municipales con la esencia de la institución del regidor perpetuo, que parte de la comprobación de que existe una sociedad más allá de las instituciones políticas estatales y de las elecciones, una sociedad que posee liderazgos naturales y funcionales: en el mundo de la empresa, en los gremios, en la academia, en las iglesias, etc…
¿Por qué tendría que estar la sociedad separada del gobierno político de la ciudad? ¿Por qué el principal recurso de participación política de la sociedad tiene que darse a través del individuo aislado y abstracto del sufragio representativo en las elecciones, que, como hemos visto son las raíces de la corrupción, si nunca en la sociedad viva, real y orgánica, existe algo así como el individuo aislado, pues la sociabilidad natural del hombre hace que el ejercicio de sus derechos siempre se dé en la práctica en estructuras compartidas, empezando por la familia?
¿No sería mejor equilibrar la representación electa con un elenco de líderes de colegios profesionales, universidades y gremios y formar así un concejo provincial verdaderamente representativo, extraer de allí al alcalde, y permitir así que los ciudadanos ejerzan uno de sus principales derechos pero uno de los más olvidados: el de ser gobernados por las personas más capaces para hacerlo, capacidad demostrada por el ejercicio previo de funciones eficaces de liderazgo en la llamada «esfera privada? ¿Quién, pudiendo hacerlo, no optaría por el mejor empleado para servirlo y ayudarlo, especialmente en materias tan trascendentes como la búsqueda del bien común, sin la distorsión de ruidosas, carísimas y a veces violentas campañas electorales en esas pymes políticas que son los partidos, convertidos casi todos en vientres de alquiler?
Queda, entonces, revisar sin prejuicios toda suerte de caminos que permitan acabar con la paraplejía institucional que hace que el liderazgo real de una comunidad esté totalmente divorciado de las estructuras políticas oficiales. Gustan los simplificadores profesionales de la historia considerar que nuestros malfuncionamientos políticos obedecen a «nuestra tradición absolutista» que se originaría en el Virreinato. Tradición absolutista, quizás, pero que surge con los sucesivos y tragicómicos intentos de crear un Estado-nación moderno, drenando las energías de la sociedad, a partir de las Reformas Borbónicas y de la República, sin considerar la realidad de las cosas y pensando en imitar modelos extranjeros y utopías librescas. Porque, más allá de sus necesarias limitaciones y de las eventuales injusticias, el Antiguo Régimen hispánico no fue una satrapía persa, ni de un estado totalitario. En palabras del gran pensador Juan Vázquez de Mella: «España fue una federación de repúblicas democráticas en los municipios y aristocrática, con aristocracia social, en las regiones; levantada sobre la monarquía natural de la familia y dirigida por la monarquía política del Estado».



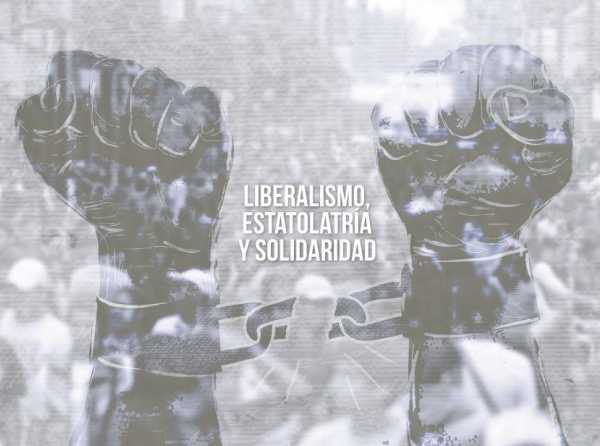















COMENTARIOS