Raúl Mendoza Cánepa
Falsas cuerdas separadas
Las dicotomías economía-política y privado-público

En la CADE el tema eje fue el de la economía y la política abordados como cuerdas separadas. Aunque el ministro Salvador del Solar fue ovacionado tras decir que las cuerdas separadas no se dan entre la economía y la política, sino entre lo privado y lo público, lo tangible tras un buen análisis es que estamos atrapados entre falsas dicotomías.
El debate no es nuevo, se articula desde fines de los ochenta en el Perú, pero se va decantando en diversas posiciones conforme reparamos que el Estado no evoluciona con la misma velocidad que la dinámica privada. Sin embargo, el planteamiento de una nueva dicotomía entre los desarrollos variables de lo público y lo privado tampoco me convence. Pareciera que el análisis se redujera siempre a un enfoque tradicional (Estado-privados o público-privado) sin reparar que la empresa privada también sufre un desfase. No es un tema de institucionalidad, sino de interpretación de los cambios en la realidad.
Me quedo con el análisis de Matos Mar o Hernando de Soto, en cuanto a las transformaciones urbanas debidas a las migraciones y la transculturización, pero debemos ya dar un salto. No solo los políticos no entienden al Perú del siglo XXI, tampoco lo entienden los privados. Los nuevos patrones tecnológicos cambian las demandas y los nuevos conceptos tardan en ser asimilados. Me quedo también con un análisis propio con relación a los cambios exógenos, en este caso la incorporación de nuevas técnicas, preferencias y pautas de consumo. Un iPhone puede cambiar muchas de las líneas de cómo nos relacionamos los peruanos. Los avances en las telecomunicaciones amenazan las viejas dinámicas de las empresas. Para decirlo de otra manera, el Perú no logra comprender ni menos gestionar la modernidad; no lo hace el Estado, pero tampoco lo hacen los privados.
Las nuevas exigencias de adaptación no solo convierten al Estado en paquidérmico, sino que también quiebran a las empresas. Las grandes preguntas que los empresarios debieron hacerse es cómo entender al Perú del siglo XXI y cómo interpretar las nuevas dinámicas del mundo con relación a sus empresas y al Estado. Interrogantes que también sirven para los políticos.
Las cuerdas separadas no deben tocar ya las viejas dicotomías, sino a dos tiempos que se desgajan, obligando a la innovación. Si no entendemos la nueva modernidad, no entendemos al Perú. Me hubiera gustado, por tal, no una CADE manida en sus temas, sino una que nos permita comprender el desfase entre el mundo tradicional y la nueva modernidad. Más que revolotear en la definición de lo público, hubiera preferido destacar cómo, en el contexto actual, podemos crear una cultura de la adaptación. No innovar es morir; lo es en las oficinas públicas, pero sobre todo en las fábricas, en los medios, en los servicios, en los comercios tradicionales,
¿Saben acaso que en unas décadas las tiendas almacenes de retail serán quebradas por el e-commerce? ¿Saben que la virtualidad quemará el papel periódico y quizás hasta los libros? ¿Saben que confrontamos una evolución que nos llevará a prescindir de la mano de obra? ¿Saben que el debate pasó del círculo de Haya-Mariátegui-Matos Mar a uno más complejo y aún difícil de esquematizar? ¿Saben que entender al Perú desde un concepto reduccionista, centrado en cuánto más o cuánto menos Estado debemos tener, es condenarnos al fracaso? ¿Saben que el problema público-privado no es solo cuantitativo sino cualitativo? La dialéctica liberal-estatista nos encasilla, sin percatarnos de que la ciencia, la tecnología, el consumo y las nuevas formas de comercio son ítems para entender el futuro. Y, acaso, para prevalecer.
Pero ya que nos hemos reducido a la clásica dicotomía, Del Solar tiene razón cuando asume que el quiebre entre la política y la economía nunca existió. Sin embargo, la primera no ha sido el soporte de la segunda; la política siempre fue lo contrario, un dique para el flujo de la riqueza desde arriba hacia abajo. Nos cuesta romper ese dique porque en el imaginario el Estado tiene un contenido “ético” que la actividad privada parece no tener. El análisis me dice lo contrario: cuando el Estado intenta convertirse en un santo gestor, crea marañas y eleva los costos de transacción. Y cuando estos se elevan, se generan incentivos para la corrupción.
Realmente, ¿tan poco entendemos al Perú?



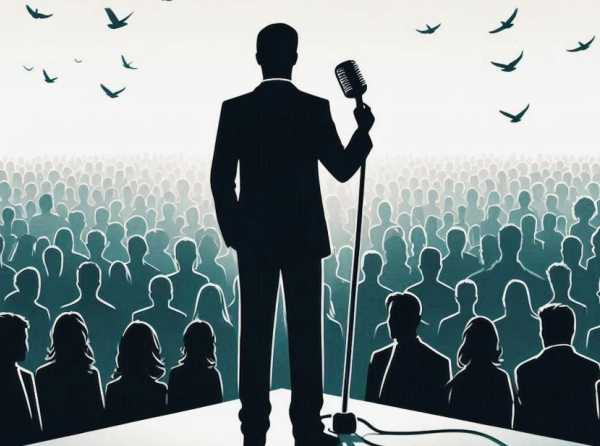















COMENTARIOS