Delia Muñoz
Estado de derecho
Una democracia no puede existir sin el respeto a la ley y el orden

En una sociedad tan informal como la nuestra —recordemos que la data oficial muestra a la informalidad laboral en el 74% y a la presión tributaria en el 14.6%—, hablar del respeto a las normas y a las pautas constitucionales, suena naif. Por ello no sorprende que, a dos años de llegar al Bicentenario tengamos a algunas de las principales autoridades del país haciendo campaña contra el sistema constitucional. Y en ese contexto, somos los ciudadanos quienes debemos recordarles: “En un Estado democrático, el Gobierno y los ciudadanos, están sujetos al imperio de la ley. Es decir, que las conductas, acciones y decisiones, deben respetar el marco jurídico existente, donde a la Constitución se le confiere supremacía”.
Es vital preservar el Estado de derecho, por ser absolutamente esencial a nuestra vida cotidiana. Es lo que garantiza —por lo menos en el papel— que una deuda se pague, que no se expropien nuestros bienes, que nuestros hijos accedan a educación, que tengamos juicios justos, que podamos elegir a nuestros gobernantes en forma libre, que podamos ejercer el derecho de libertad de expresión y disentir, entre otros aspectos. Cuando se afecta el Estado de derecho, estamos resquebrajando las normas mínimas de convivencia y respeto social, abriendo la puerta a la generación de graves conflictos sociales o jurídicos, que pueden acelerar un proceso de degradación social.
Recordemos que para ordenar y regular el orden internacional que rige en la actualidad, en lo que se consideran tareas colosales, en 1945 se suscribió la Carta de las Naciones Unidas y en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces uno de los grandes objetivos era establecer las reglas mínimas del Estado de derecho, por cuanto es este el que debe guiar la conducta de los estados en un marco de respeto a los derechos ciudadanos. Es decir, no otra cosa que poner límites al ejercicio del poder y la obligación de respetar, para los gobernantes y ciudadanos respectivamente.
Cuando los actores políticos de una sociedad tienen urgencia por lograr sus objetivos, no están dispuestos a negociar y si, se sienten amenazados por la democracia política, se muestran dispuestos a la radicalización y hasta a subvertir el orden para proteger sus intereses, nos indica Pérez Liñán(*) en Democratic survival in Latin America, conceptos que resultan aplicables a la coyuntura política que atraviesa nuestra sociedad. Ante una crisis de gobierno se plantea una salida no establecida en el Estado de derecho u orden constitucional, y a la cual se le hace campaña en calles, plazas y aún mejor en medios de comunicación, sin medir el impacto que ello puede generar en una democracia que se venía asentando en los últimos 20 años de elecciones democráticas y solución de crisis política dentro de los cauces establecidos.
Somos una sociedad que, por diversas razones, viene afrontando graves conflictos sociales, en los cuales la conducta desarrollada por los líderes de dichos reclamos se refleja, en un 60% de ocasiones, en la toma de carreteras cuando no en la ejecución de acciones violentas, para lograr la atención ciudadana y de las autoridades(**). Hoy sorprende constatar que las principales autoridades encargadas del gobierno del país, para demandar la atención a sus propuestas, las sustenten en la eventual violencia que las calles pueden ejecutar.
El diálogo siempre será la herramienta de la democracia y nuestro país, con su inmadura democracia, tiene espacios para ello. El diálogo político se realiza en el parlamento, no en las calles o sets de los medios de comunicación. La ejecución de un proceso de esta naturaleza implica respeto y, sobre todo, interés en la búsqueda de una solución. Cuando una parte agudiza una situación en forma pública y a la par invoca diálogo, resulta evidente que, por lo menos en un inicio, no tiene el menor interés en la concertación de los intereses en conflicto.
Por ello, termino esta nota, con dos conclusiones tomadas del libro El valor del diálogo, ya mencionado. La primera, sobre la definición de diálogo, que asume el proceso como aquel donde se crean opciones y se negocia con la intención de llegar a acuerdos, en un espacio ordenado e igualitario. La segunda, sobre el diálogo como valor público, por ser un espacio que permite una interacción para deliberar asuntos de interés público y constituye una vía que favorece al Estado para abordar el conflicto.
Mientras tanto, nosotros los ciudadanos formales y que responsablemente respetamos las normas, esperamos que nuestras autoridades cumplan con su rol de gobernar y preservar el Estado de derecho. Ello en ejercicio de los juramentos(***) de respetar la Constitución y de guardar a la nación que han realizado al asumir las funciones públicas.
*Pérez Liñán, Alberto y Mainwaring, Scott. Democratic Survival in Latin America (1945-2005). 2014. Universidad de Salamanca. América Latina Hoy, 2014. Págs. 139-168.
**El valor del diálogo. Defensoría del Pueblo. 2017. Págs. 97 y sigs.
***El Art. 116 de la Constitución prescribe que, para asumir el cargo el Presidente de la República, presta juramento y, conforme a la decisión adoptada por el Congreso el 26 de agosto de 1853, que se mantiene es: “Yo... juro por Dios y estos Santos Evangelios, que desempeñaré fielmente el cargo de Presidente que me ha confiado la República, que protegeré la Religión del Estado, conservaré la integridad, independencia, y unidad de la Nación, guardaré y haré guardar su Constitución y Leyes”.

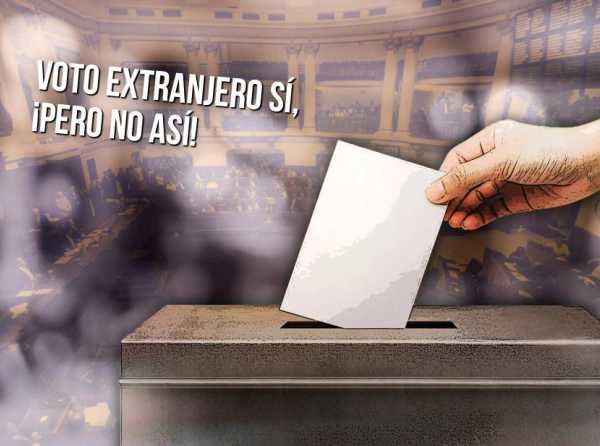

















COMENTARIOS