Neptalí Carpio
Desmitificar la informalidad
Intelectuales sobrevaloran a los comerciantes informales

Muy cerca de Gamarra, en el limeño distrito de La Victoria, entre las avenidas Grau e Hipólito Unanue y en las cercanías de la avenida Aviación, se ubican los comerciantes informales de La Parada, que ocupan cerca de 20 cuadras de diversas calles internas. Son cerca de 5,000 personas que se dedican la venta de verduras y que están en ese lugar por más de 30 años. Unos 1,500 provienen del antiguo Mercado La Parada, ahora llamado “Parque del Migrante”. Un significativo número de ellos son propietarios o alquilan lotes, son dueños de camiones o los alquilan y están relacionados con intermediarios que traen las verduras del centro del país y que mueven grandes cantidades de dinero. Pero todos ellos ocupan la vía pública con diversos niveles de ingresos.
¿Cuánto ganan diariamente estos llamados “ambulantes”? Por los menos entre S/ 500 y S/ 700 diarios por la venta de una variada oferta de verduras. Son en realidad comerciantes informales ricos que utilizan gratuitamente la vía pública por décadas, sin pagar impuestos, en una forma chicha de realización de plusvalía urbana. Eso explica por qué se resisten a trasladarse a Santa Anita, a un terreno de propiedad de la Municipalidad de Lima, llamado “La tierra prometida”. Pero muy cerca de ahí, alrededor de Gamarra, pululan otros 5,000 comerciantes informales, la gran mayoría dedicados a la venta de ropa y otros productos importados de China y otros países asiáticos. Esos comerciantes, si son pobres, son en su gran mayoría mujeres jóvenes en busca de ganarse la vida diariamente y que provienen de diversos distritos populares de la capital. Y hay otros informales ligados a sectores delincuenciales, cuyo negocio consiste en apoderarse de las calles y cobrar cupos para que otros logren posesionarse.
¿A qué se debe esta larga introducción? Para demostrar con un ejemplo práctico que un gran problema que tienen nuestras políticas públicas para enfrentar la informalidad, radica en que no existen estudios recientes, y con profundidad, sobre sus nuevas características. Definitivamente la informalidad de los años ochenta, que dio lugar a importantes estudios como el de Hernando de Soto, con el libro El otro sendero, o el de José Matos Mar, Desborde popular y crisis de Estado, es completamente distinta a la actual. La de los ochenta fue hija de un estado populista que impedía la formalización de millones de peruanos. La actual es el parto dramático de un modelo predominante desde que se aprobó la Constitución de 1993 y que no ha logrado sistemáticamente incorporar a gran parte de la población económicamente activa, en más de 20 años, y que ahora se muestra con ribetes de desesperación, por los efectos recesivos de la actual pandemia.
Hoy por hoy, a diferencia de los ochenta, cualquier ciudadano o comerciante informal puede obtener rápidamente una licencia de funcionamiento, en un local propio o alquilado. La pregunta que hay que hacerse, es por qué miles de pobladores prefieren la calle a instalar un negocio formal.
Los ejemplos que he mostrado y que se pueden reproducir en el Centro de Lima, en Mesa Redonda, en el entorno del Mercado Huamantanga en Puente Piedra, en la zona de Ceres de Ate, en el Paradero 10 de Huáscar de San Juan de Lurigancho y en diversas partes del país, revelan que es absolutamente equivocado tratar el problema de la informalidad –por lo menos en el comercio– como si fuera un sector homogéneo o casi como una clase social, como lo insinúa el Hernando de Soto de estos tiempos. Y así como hubo sectores en la izquierda que mistificaron a la “clase obrera” en los años sesenta, setenta y ochenta, ahora hay otros sectores, también de izquierda o liberales, que tienden a sobrevalorar el potencial de los informales. Ese es un error fruto de un tratamiento superficial del problema por parte de gran parte de las élites.
La verdad de las cosas es que existen por lo menos tres sectores en la informalidad del comercio, los que se reproducen con sus propias variantes en el sector de transporte, la vivienda, la minería informal y otras actividades. El primer sector, es aquel que ya ha consolidado un capital, utilizando gratuitamente la vía pública por décadas, acostumbrado a maximizar ganancias, sin pagar impuestos. ¿Se imaginan ustedes cuánto gana un emolientero, dueño de una o varias carretas y que solo en la mañana gana, cada uno, más de 300 soles por la venta de avena, sándwiches y otros productos? Saquen su cuenta. Son sectores que, incluso tienen autorización municipal, dizque “temporal”, pero en realidad ya son dueños de una ubicación, en alguna calle y casi a perpetuidad. Otros sectores, vendedores de zapatillas, golosina, ropa, bisutería, entre otros productos, están ubicados en lugares estratégicos, cerca de mercados, fábricas, hospitales, colegios o conglomerados económicos como Polvos Azules o los mercados formales como Unicachi o el Centro Comercial Mega Plaza. Es un sector que tiene toda la capacidad económica y la experiencia como negociantes para instalar un negocio mercado formal, pero no les conviene, porque aquello significaría pagar licencias, pagar impuestos, comprar o alquilar locales. Prefieren seguir en la calle, maximizando sus ganancias y son dueños de casas de tres o cuatro pisos en los llamados “conos populares de Lima”. En algunos casos, obtienen créditos permanentes y son soporte de varias cooperativas de Ahorro y Crédito, como ocurre en la exitosa experiencia de la Cooperativa San Hilarión en San Juan de Lurigancho y de un centenar que existen en el país, a manera de un boom, del microcrédito, ahora venido a menos por los efectos recesivos de la pandemia.
El segundo sector, los verdaderos ambulantes, pertenecen a las nuevas generaciones de comerciantes informales, generalmente jóvenes y donde destaca el papel de la mujer. Son hijos de un modelo que no ha logrado incorporarlos a la actividad formal, por la ausencia de una economía diversificada, extendida y con alta capacidad de generación de empleo, con alta productividad y porque sus bajos niveles educativos bloquea toda posibilidad, incluso para inventarse un emprendimiento propio pero formal. En la actualidad, este sector tiende a ser mayoritario y es el que simbólicamente observamos intentado desesperadamente, ganarse algo en el entorno de Gamarra y en diversas partes del país. Lo más probable es que en su gran mayoría no tengan las condiciones para instalar un negocio o empresa familiar. A este sector es que se han incorporado desde hace varios años y por diversas oleadas cientos de jóvenes venezolanos.
El tercer sector, minoritario, pero con alto poder de ocupación de la vía pública, es aquel que está ligado a mafias, grupos delincuenciales y sectores intermediarios – incluso importadores – que intentan perpetuarse en la vía pública. Son los sectores que, lotizando calles al mejor postor, en muchos casos lideran las protestas de todos los comerciantes informales y tienen la habilidad de relacionarse con el poder, para constituirse en otro poder fáctico local, como ocurrió en la Municipalidad de La Victoria, con los llamados “Intocables ediles de La Victoria”. Tienen la capacidad de inculcar miedo en vastos sectores de la ciudad, frente a una capacidad operativa muy débil de parte de las comunas municipales.
Sería un error pretender afirmar que entre estos tres sectores no existan fronteras definidas. Entre todos existe diversos vínculos, e incluso grupos de poder económico ligados al mundo formal, como ocurre con la venta de juguetes, pirotécnicos, productos de contrabando, etc. La informalidad gobierna en realidad gran parte del territorio de la ciudad. La gran pregunta para el caso de Lima Metropolitana es, ¿cómo enfrentar esta compleja problemática de la informalidad, de estos tiempos, por los menos en el comercio informal? Ese será motivo de la segunda parte de este artículo.


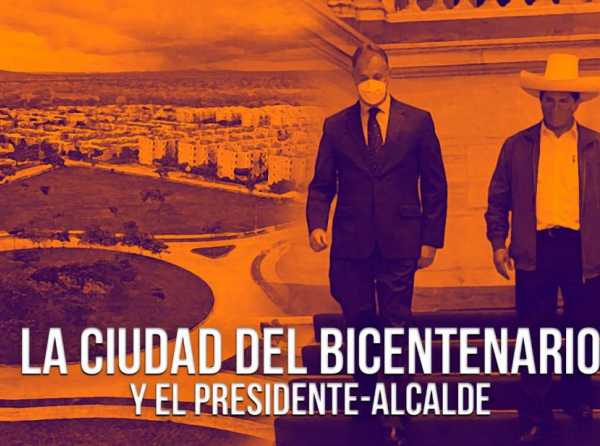
















COMENTARIOS