Humberto Abanto
Pandemia y temas constitucionales
La fuerza normativa de la Constitución está esfumándose
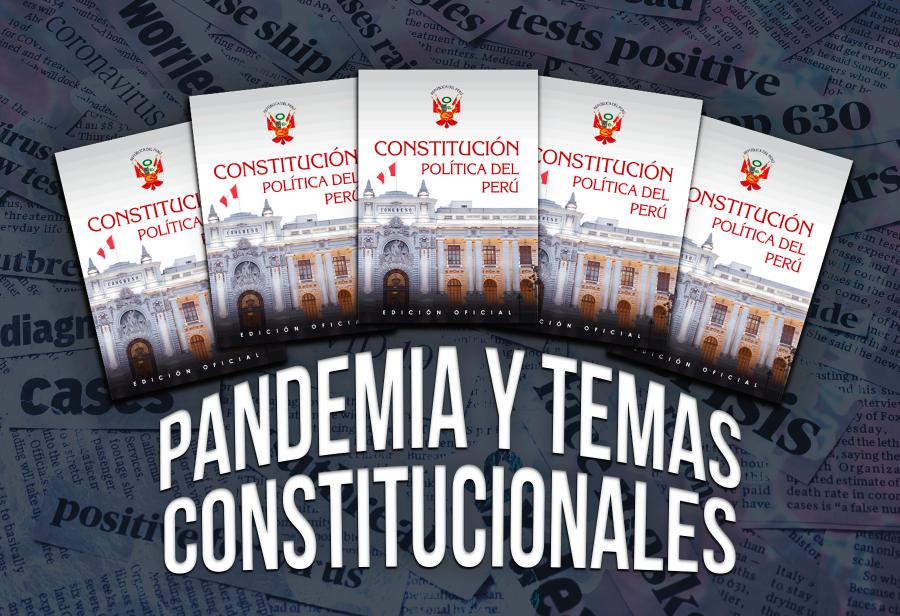
I
Durante el estado de emergencia y la cuarentena han surgido ciertas situaciones constitucionalmente problemáticas. Unas se relacionan con los derechos fundamentales y otras con materia constitucional orgánica. Todas ellas, no obstante, cobran especial relevancia dentro del Estado de derecho de baja intensidad que vivimos desde hace algún tiempo y que tenemos la necesidad de superar.
La primera no deriva propiamente de la pandemia, se manifestó dentro de ella: El presidente del Consejo de Ministros se negaba a concurrir al Congreso para exponer su programa de gobierno y solicitar el voto de investidura. La segunda deriva del manejo informativo del Gobierno en la pandemia. La tercera tiene que ver con la inacción estatal frente a la muerte de reclusos en los penales. La cuarta con que Ejecutivo y Legislativo sucumbieran a la tentación del intervencionismo económico.
Desde la disolución del Congreso, episodio cerrado por el pintoresco fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre ella –que nos recordó que la Constitución es lo que una mayoría en el TC dice que es–, la fuerza normativa de la Ley Fundamental ha ido esfumándose. La intolerancia al disenso y la crítica se intensifica –promovida desde el poder en medios y redes–, mientras se aprueba leyes que se entiende populares y se archiva los proyectos que se cree impopulares. Una situación que hace urgente volver a estabilizar los actos de los poderes públicos y las conductas de los particulares en torno de los valores, principios y reglas que la Constitución consagra.
II
Si bien es cierto que el presidente del Consejo de Ministros se presentó ante el Congreso y recogió el voto de investidura, no lo es menos que se resistió a hacerlo hasta el final. Su discurso expresaba su renuencia. Daba cuenta de lo actuado durante el interregno y de las políticas adoptadas frente a la pandemia de Covid–19. Nada decía sobre la política general de gobierno y las medidas necesarias para su gestión. No pedía la confianza del Congreso.
Invocando los artículos 130 y 135 de la Constitución, el Legislativo lo llamó para que expusiera y debatiera la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, así como que planteara una cuestión de confianza, y, simultáneamente, rindiera cuenta de los actos del Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Él alegó que su gabinete «preexistía» al Congreso, lo que –a su entender– lo exceptuaba de solicitar el voto de investidura. Rectificó parcialmente. Anunció que iría solo a rendir cuenta de los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario.
Interpretar la Constitución exige usar los criterios de fuerza normativa, unidad, concordancia práctica, corrección funcional y función integradora, según los cuales, al reconstruir las normas a partir de las disposiciones de la Ley Fundamental, se debe partir de que la Constitución es una norma jurídica –es decir, vincula a los poderes públicos y a los particulares–, forma un todo armónico dentro del cual cada órgano constitucional debe cumplir sus funciones y ejercer sus competencias sin desvirtuación alguna y que el «producto» de la interpretación será válido solo si contribuye a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad. A su vez, el principio de separación y equilibrio de poderes sustenta un modelo de frenos y contrapesos dentro del cual opera el voto de investidura como un instrumento de control político del Legislativo al Ejecutivo.
Partiendo de ello, la curiosa tesis del presidente del Consejo de Ministros no explicaba por qué la preexistencia del gabinete operaba como una excepción implícita a la regla constitucional expresa que atribuye al Legislativo la competencia obligatoria de escuchar la exposición de la política de gobierno, debatirla y decidir sobre el voto de investidura, y no simplemente como una causa objetiva de suspensión del cómputo del plazo para que el presidente del Consejo de Ministros cumpla con dicha obligación, mientras no se instale el nuevo Congreso. Finalmente, dio su brazo a torcer, pero el Congreso dejó pasar el desplante inicial del portavoz alterno del Ejecutivo.
III
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene declarado que: «La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres». Una línea jurisprudencial a la que adhieren la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y nuestro Tribunal Constitucional (TC). Siguiéndola, la Corte IDH concluyó que: «Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad».
Aunque nuestro TC ha definido que: «la libertad de expresión se garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los juicios de valor que cualquier persona pueda emitir, la libertad de información garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la información veraz», la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la doctrina de la Corte IDH los tratan como uno solo. Ello no altera que su correlato sea un mandato de conducta impuesto al Estado para que se rija por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública y promueva que la opinión pública se forme por medio del libre juego de las corrientes de pensamiento en el mercado de las ideas.
Con estas declaraciones sobre la libertad de expresión por un lado, se hacen especialmente llamativos tres hechos por el otro: a) La deliberada política de desinformación promovida desde el Estado –que parte de la mezcla antitécnica de tipos de pruebas que adultera los registros de contagios, pasa por el subregistro de muertes y culmina en conferencias de prensa con preguntas adelantadas y sin repreguntas–; b) la cada vez más ostensible acción de una maquinaria de trolls y medios de comunicación visiblemente oficialistas que buscan apabullar a los opositores; y c) la descalificación de las críticas desde Palacio de Gobierno.
Esos hechos revelan que las obligaciones estatales derivadas del derecho a la libertad de expresión, dada la atmósfera de cerrazón comunicativa promovida desde el poder, el acoso a opositores y críticos en las redes sociales y la descalificación de la crítica por quien ejerce el poder, son incumplidas en el Perú. La situación es tan perceptible que, durante el reciente Diálogo Interamericano “Voces en la pandemia: COVID–19 y libertad de expresión en las Américas”, organizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Perú fue puesto, en términos informativos, al nivel de Nicaragua, Honduras o Venezuela.
IV
Al anunciarse la declaración del estado de emergencia y el establecimiento de la cuarentena, muchas voces se alzaron para advertir del peligro que representaba el nuevo coronavirus en nuestros establecimientos penitenciarios, caracterizados por la sobrepoblación, el hacinamiento y las pobres condiciones de salubridad. La reacción estatal fue infantil. Así como los niños pequeños frente a un peligro inminente se tapan la cara creyendo que por cubrirse se harán invisibles o la amenaza desaparecerá, el Gobierno –ante uno de los virus más contagiosos de los que se tiene memoria– supuso que bastaría con cerrar los penales a toda visita.
Obviamente, no bastó. El virus entró en los penales y se propagó velozmente gracias a la imposibilidad de que los internos se distanciaran entre sí. Otra vez la reacción estatal fue negar lo evidente. El ministro de Justicia y la autoridad penitenciaria –dos jefes del INPE han pasado durante la pandemia– negaron, sucesivamente, que hubiera infectados, pacientes en estado crítico y muertos. Amenazaban a quien dijese lo contrario.
La verdad se abrió paso con el estallido de motines en los penales. El Ejecutivo se negó a reducir el hacinamiento. Apenas sí hizo una tímida norma para excarcelar a condenados por omisión de asistencia familiar. El Poder Judicial optó por revisar las prisiones preventivas con la oposición del Ministerio Público. Acicateado por los pronunciamientos de la Corte IDH, la CIDH y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU varió prisiones por detenciones domiciliarias. Finalmente, el TC declaró el estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento en los penales e impuso al Ejecutivo obligaciones que debe cumplir entre tres meses y cinco años.
El tema de los penales es impopular. La acción conjunta de desinformados y mal informados ha hecho creer a la opinión pública que dentro de ellos solo están violadores de niños, extorsionadores y quienes matan por un celular. Un mito que fortalece la maquinaria troll afín al Ejecutivo. Ignoran que el Perú es Estado Parte de tratados derechos humanos cuyos órganos de control han subrayado el rol del Estado como garante de la vida de los reclusos. Un imperativo moral que distingue a las democracias de las tiranías. Pero, si el argumento moral no bastase, está otro de índole material: El incumplimiento de esas obligaciones se convierte en indemnizaciones que después se paga con el dinero de todos los peruanos. O sea, no solo es inmoral dejar morir a los presos en las cárceles en medio de una pandemia, también es antieconómico.
V
Si el Ejecutivo manejase la pandemia como lo hace con la propaganda, hace rato que el nuevo coronavirus estaría batiéndose en retirada. No ha sido así, lamentablemente. El Estado –conducido por personas astutas, pero no inteligentes– se estrelló contra la realidad. En medio del desastre, se las ha arreglado para descargar el fracaso de la cuarentena sobre los hombros del pueblo y culpar al sector privado de toda falta de suministros.
La estratagema palaciega ha contado con un aliado que esperaba agazapado la primera oportunidad: El populismo económico. El mundo entero abominó de él en los 80–90 del siglo pasado. Se llegó al consenso acerca de que el mercado es mejor asignador de recursos que el Estado. También se comprendió los beneficios de la ortodoxia fiscal y monetaria. Fue el tiempo en que se liberó la fuerza creadora del pueblo.
Todos contribuimos, en mayor o menor medida, a crear al jaguar sudamericano. Especialmente los más pobres, quienes –como en la parábola de la ofrenda de la viuda pobre– dieron lo que necesitaban, mientras otros daban lo que les sobraba. El Estado recibió del sector privado una inmensa masa de recursos que debió convertirse en salud, educación, justicia, seguridad y protección social. No cumplió. Al llegar la pandemia, resultó que el Estado no solo no podía cuidar de nuestra salud, sino que era incapaz de mitigar las consecuencias de la cuarentena, una decisión cuyos efectos no fueron medidos ni por aproximación.
Lejos de subsidiar los salarios para proteger el empleo, el Ejecutivo y sus aliados populistas obligaron al trabajador a comerse los ahorros de su vejez. Con cuatro quintas partes del mercado de medicamentos genéricos surtidas por farmacias públicas, al agotarse estos por la imprevisión estatal, se culpó a las farmacias particulares de no vender los medicamentos de marca al precio de los genéricos que el Estado no compró. También se modificó contratos para impedir el cobro de peajes concesionados y el corte de servicios en las empresas de servicios públicos.
La Constitución prohíbe al Estado que modifique contratos por ley, que exija a los particulares la prestación de servicios sin pago a cambio. Si el Estado quiere que las empresas de servicios públicos no corten el servicio a quienes no pueden pagar, debe pagar por ello. No debe fomentar la ruptura de la cadena de pagos. Si lo hace arruinará una a una a las empresas. A menos que su propósito sea abrir paso al regreso del Estado a la actividad económica. Una trágica historia que muchos ya vivimos y nos permite advertirles a nuestros hijos que el sueño populista inevitablemente se transforma en una pesadilla que arrastra su horror a la realidad.

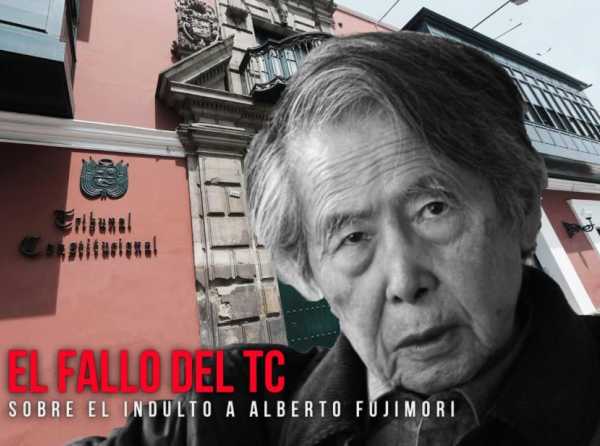
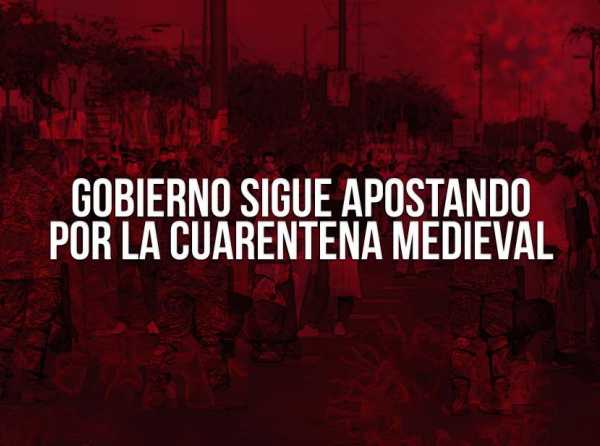
















COMENTARIOS