Jorge Varela
La normalidad después de la pandemia
Entre los derechos del individuo y las restricciones sanitarias
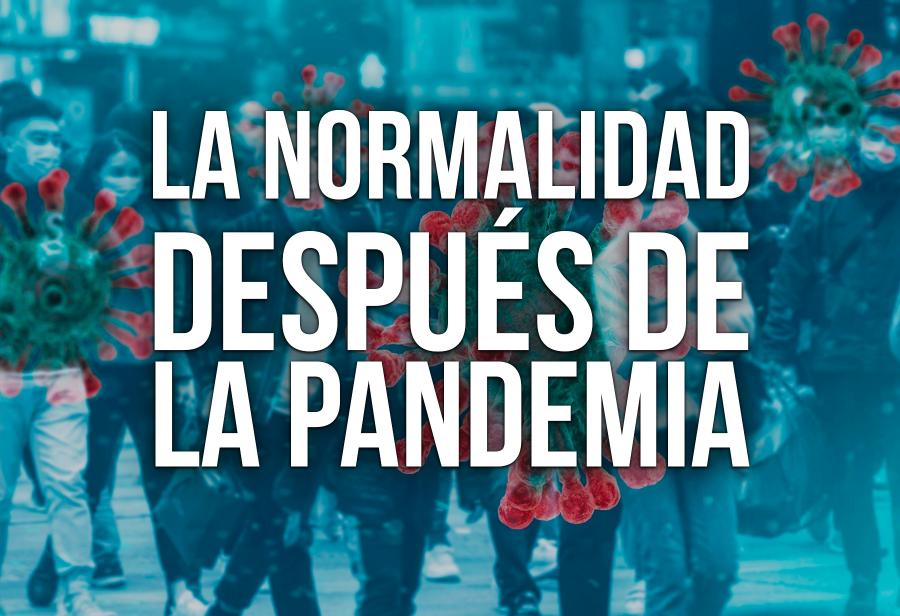
¡Hay que volver a la normalidad! Es la petición que se escucha por doquier; el objetivo que muchos anhelan y que hasta exigen en diversas partes del mundo, después de las cuarentenas impuestas y del encierro agobiante. América Latina no es la excepción. ¿Será posible decretarla? ¿Es lo sensato y adecuado? ¿Qué es lo mejor para un país cuando se encuentra inactivo, en estado deficitario? El dilema no se reduce exclusivamente a la pugna sanidad versus economía o sanidad versus política.
Normalidad y normalización
Antes de anticipar caminos a recorrer, es inevitable formularse otras preguntas: ¿de qué normalidad estamos hablando?, ¿de la normalidad conocida o de la inexplorada y por conocer?, ¿de la normalidad anterior a la pandemia o de una distinta? Porque, convengamos, más de algo ha cambiado en el planeta.
Partamos por una primera aproximación: ¿que se entiende por normalidad? La normalidad es el conjunto de normas que rigen a la sociedad en una determinada época. Normas que, siendo obligatorias, no deberían ser arbitrarias, aunque estén impregnadas de rasgos ideológicos. En este sentido, quien las viola se convierte no solo en un individuo no sujeto a la normalidad, sino también en un peligro para la existencia del régimen imperante. La anormalidad es claramente lo irregular y puede ser considerada como un estado de riesgos a controlar.
Un segundo derivado de la idea expuesta es el concepto de "normalización", como expresión de ejercicio del poder. Su esencia se sustenta en que las instituciones del Estado y las personas trabajan por y para la “normalidad”, para consensuarla, para construirla, para reafirmarla. Normalizarse es adaptarse a la sociedad de la que somos partícipes, cumplir sus normas, apoyarse en los pilares fundamentales sobre los que se ha construido el mundo en el que estamos insertos. Para algunos entendidos hay dos tipos de normalización: una de índole jurídico-política (teoría de la soberanía a partir del cuerpo social) y otra de naturaleza biopolítica-disciplinaria, apoyada sobre los cuerpos, las ciencias y el saber clínico. (Una de los tantos temas abordados por Michel Foucault es cómo las relaciones de poder penetran en los cuerpos).
Incidencia de lo biopolítico
La biopolítica es una forma de gobierno que gestiona los procesos biológicos de la población. Lo biopolítico como concepto específico comprende el estudio conjunto de la vida, la población y la especie; no solo del individuo y de sus relaciones con ellas. Materias relativas a natalidad, mortalidad, demografía, enfermedad, salud e higiene pública y otras ligadas a las anteriores, constituyen la cuestión medular de lo biopolítico; elementos y aspectos que inciden de modo importante en el ámbito de la política, la economía y lo sanitario.
La biopolítica, apoyada en lo corporal, ha generado una nueva mecánica del poder que explica el funcionamiento de lo que, según Foucault, se podría llamar “sociedad de normalización”, donde las técnicas disciplinarias de la ciencia invaden al derecho y “los procedimientos de normalización colonizan cada día más a los de la ley” (“Microfísica del poder”, “Curso del 14 de enero de 1976”) Son dos discursos, ¨dos caras constitutivas de los mecanismos generales del poder en nuestra sociedad” (soberanía y disciplina).
¿Cómo articular y hacer compatible el ejercicio de los derechos soberanos del individuo con las prácticas pertenecientes al dominio disciplinario? Foucault sostiene que “las normalizaciones disciplinarias van a chocar siempre, cada vez más, con los sistemas jurídicos de la soberanía”. “Cada día aparece más netamente la incompatibilidad de las unas con los otros. Es verdaderamente en la extensión de la medicina donde vemos, de algún modo, chocar o entrechocar perpetuamente la mecánica de las disciplinas y el principio del derecho”. Lo que, a su juicio, hace “necesario una especie de discurso arbitrador” (“Microfísica del poder”).
No hay una única receta
La fuerza incontenible de la actual pandemia y sus efectos desastrosos sobre la convivencia social, la economía y la institucionalidad política, no permiten por ahora dar con la salida a tanta incertidumbre y oscuridad. El mayor desafío es cómo romper gradualmente la extraña autoperpetuidad del encierro (también denominado ‘confinamiento’). Otro desafío es cómo dejar atrás determinadas medidas de policía sanitaria; por ejemplo, prácticas de exclusión, de marginación, de distanciamiento físico-social.
¿Qué modelo de control aplicar? Foucault señala que Occidente no ha tenido más que dos grandes modelos: “uno es el de la exclusión del leproso; el otro es el de la inclusión del apestado” (“Los Anormales”, “Clase del 15 de enero de 1975”). En este último “no hay rechazo, sino inclusión”. “La reacción a la peste es una reacción positiva; una reacción de inclusión, observación, formación de saber”; de multiplicación de los efectos de poder a partir de la acumulación de la observación y el saber. “Es algo que puede denominarse, me parece, normalización”, es la opinión fundamentada de Foucault.
En este enfoque, las cuarentenas no son consideradas medidas de exclusión, pues no se persigue expulsar al apestado (al contagiado por el virus) sino que, al contrario, se trata de fijar lugares, asignar sitios de confinamiento, definir presencias en espacios públicos y privados. Pero llegará el momento en que habrá que ponerle término al encierro y enfrentar de nuevo los riesgos casi olvidados del mundo exterior, porque hoy la forma racional de ejercicio del poder no puede reducirse solo a la expresión “no debes”.
¿Qué hacer, entonces? ¿Cuál será el mejor camino cuando incluso ciertos organismos como la OMS, acostumbrados a ´chapotear´ en el pantano del burocratismo internacional, han naufragado en las arenas de la ineficacia? ¿Bastará el puro saber clínico de nuestros expertos para abandonar el mundo estéril del encierro y diseñar la pretendida normalidad? ¿No será que lo que falta es una estrategia global coordinada para salir de esta especie de ‘Gulag sanitario’ que está instalado en nuestras ciudades y quizás está incluso en nuestras mentes? Se dice que la palabra ‘encierro’ es la clave de los totalitarismos y hasta de los neoliberalismos y de los neopopulismos.
Quizás lo que falta en nuestros países y en el mundo es un buen liderazgo político dispuesto a superar dos ideas antilibertad: la del control absoluto sin límites y la de que el núcleo central de acumulación del poder reside únicamente en el viejo Estado. En el Estado y en su característico concepto de ‘represión’, que lo ha acompañado a través de la historia como una espesa sombra negra.



















COMENTARIOS