José Valdizán Ayala
Grandes obras, grandes fracasos
La maldición de la infraestructura en el Perú

Siempre ha sido una fascinación nacional concebir obras colosales con la convicción de quien edifica un imperio sobre un castillo de naipes. Es un ritual de los gobernantes peruanos, un espectáculo predecible que comienza con discursos exaltados, planos deslumbrantes y promesas de un futuro luminoso. Se presentan maquetas impecables, se exhiben cifras que sugieren progreso, se anuncian revoluciones logísticas. Luego, inexorablemente, el entusiasmo cede ante la realidad: cálculos erróneos, corrupción insaciable, burocracia paralizante. Y así, lo que debía ser la gloria del país se convierte en un monumento al absurdo, en una ruina moderna que nos recuerda que, en el Perú, la planificación es solo una formalidad y el fracaso, un destino.
En el siglo XIX, cuando las locomotoras anunciaban la modernidad, el Perú apostó por una red ferroviaria que atravesara los Andes. Henry Meiggs, aquel empresario que vendía sueños como si fueran contratos de obra pública, convenció al gobierno de que era posible domar la geografía andina con rieles. Y en parte lo hizo. Pero no mencionó que la deuda sería insostenible y que, una vez concluidos, muchos tramos del ferrocarril serían más monumentales que útiles. Lo que debía ser la gran arteria del comercio se convirtió en una red desconectada, un símbolo de opulencia sin sentido, una infraestructura que nunca llegó a integrarse a la economía nacional.
En 1968, el gobierno de Juan Velasco Alvarado nacionalizó el petróleo con la promesa de independencia energética. Se creó Petroperú y, con ella, el sueño de un país productor y refinador de hidrocarburos. En 1974, el Estado inauguró el Oleoducto Norperuano para transportar crudo desde la selva hasta la costa. Se prometieron ingresos millonarios, autosuficiencia y desarrollo. Décadas después, el oleoducto es una obra mal mantenida, plagada de fugas y derrames que han contaminado la Amazonía. La producción de petróleo en la selva ha caído drásticamente, convirtiendo el oleoducto en un gigante oxidado que consume más dinero del que genera. Pero lo más grave es que, en su afán de rescatarlo, el Estado decidió modernizar la Refinería de Talara, otro desastre financiero en curso.
El proyecto de modernización de Talara se presentó en 2014, bajo el gobierno de Ollanta Humala, con un costo inicial de 1,300 millones de dólares. Se prometió que sería una de las refinerías más avanzadas de América Latina. Pero el costo se disparó. Hoy, con más de 6,500 millones de dólares invertidos, la refinería sigue sin operar al 100%. Petroperú, una empresa estatal con serios problemas financieros, se endeudó hasta el cuello para terminar la obra y, como resultado, perdió su grado de inversión. Así, el Estado sigue inyectando dinero en una empresa que no genera resultados. El oleoducto no transporta suficiente petróleo, la refinería no tiene crudo para procesar y Petroperú está al borde del colapso. Es el eterno problema de la planificación en el Perú: construir primero, pensar después.
Otra obra que resume el delirio de grandeza y la ceguera planificadora del Perú es la Ruta Transoceánica. Se concibió como un corredor comercial que uniría las costas del Pacífico con el Atlántico, conectando Perú y Brasil a través de la selva y los Andes. Se prometió una revolución logística, una integración sin precedentes. Construida con financiamiento brasileño durante el gobierno de Alejandro Toledo, la Transoceánica debía ser la autopista del futuro en América del Sur. Pero nadie calculó bien el tráfico. La mayor parte del comercio internacional sigue siendo marítimo por los puertos del sur de Brasil: las curvas acentuadas en los Andes impiden el paso de los camiones con capacidad de transportar 54 toneladas de soja brasileño. Como resultado, la carretera está subutilizada. Hay tramos abandonados, peajes impagables y una ausencia casi total de camiones transitando sus 2,600 kilómetros de asfalto. Una obra monumental que, paradójicamente, no lleva a ninguna parte.
En 2001, el gobierno de Alejandro Toledo concesionó el Aeropuerto Jorge Chávez con la promesa de convertirlo en el hub aéreo más importante de la región. Décadas después, el proyecto sigue en ampliación, pero con un problema mayúsculo: el acceso. La inauguración del aeropuerto se ha postergado en varias ocasiones, sus pistas están listas, sus terminales concluidos, pero las vías de acceso siguen en el limbo. Se anunció un plan vial para conectar la nueva Ciudad Aeropuerto con la capital. Sin embargo, las obras avanzan con una lentitud exasperante. Si hoy un pasajero quiere llegar al aeropuerto, deberá sortear el tráfico caótico de Lima, atravesar calles colapsadas y rezar para que no haya un bloqueo de último minuto en las avenidas Faucett o Morales Duárez.
El Megapuerto de Chancay es otra muestra de la planificación improvisada. Se proyectaba como la gran entrada de Sudamérica al comercio con China, una obra faraónica que transformaría la costa central en un hub logístico de primer nivel. Pero el detalle incómodo es que no hay vías adecuadas para conectar el puerto con el resto del país. La Panamericana Norte sigue siendo la misma carretera congestionada de siempre. Un camión que salga del muelle con carga tiene dos opciones: avanzar a paso de tortuga por una vía atascada de combis y tráileres o perderse en olvidadas carreteras interiores donde el abandono y la desolación son los únicos habitantes. Se prometió una autopista moderna para conectar Chancay con el Callao. Pero la autopista no existe. Y, como si el absurdo necesitara un colofón, el Puente Chancay, clave para la movilidad en la zona, colapsó hace dos semanas, erosionada por el río. Un símbolo perfecto de la manera en que el Perú enfrenta la infraestructura: construir primero, pensar después.
El Perú está plagado de megaproyectos dormidos. Irrigaciones eternamente postergadas, carreteras devoradas por la selva, aeropuertos sin accesos, puertos sin caminos. ¿Es un problema de dinero? No solo. Es un problema de visión, de planificación, de esa capacidad extinta en la política peruana: la de pensar a largo plazo. Construir infraestructuras sin planificación es condenarlas al fracaso antes de su inauguración.
La modernidad no se mide por la cantidad de obras anunciadas, sino por su utilidad, su sostenibilidad y su impacto real en la vida de los ciudadanos. Es hora de exigir responsabilidad, planificación y ejecución eficiente. Es momento de dejar atrás la mentalidad del parche, del "se verá después", del anuncio grandilocuente sin respaldo técnico. No hay más margen para errores costosos ni para soluciones a medias. O aprendemos a hacer las cosas bien, o seguiremos condenados a repetir la misma historia de promesas incumplidas y obras inútiles.

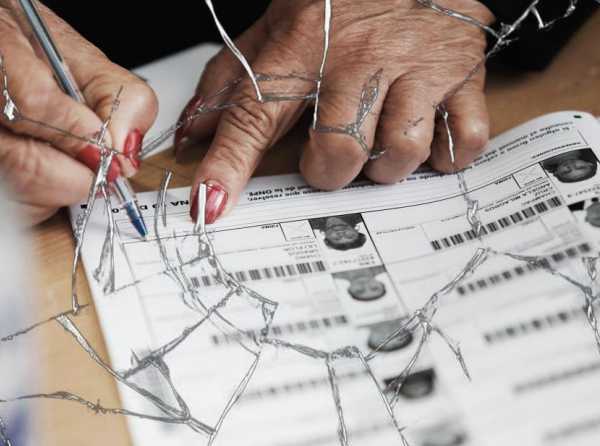

















COMENTARIOS