Felipe Tudela
¿En el Perú hubo conflicto armado o terrorismo?
La izquierda radical quiere negar la verdad histórica
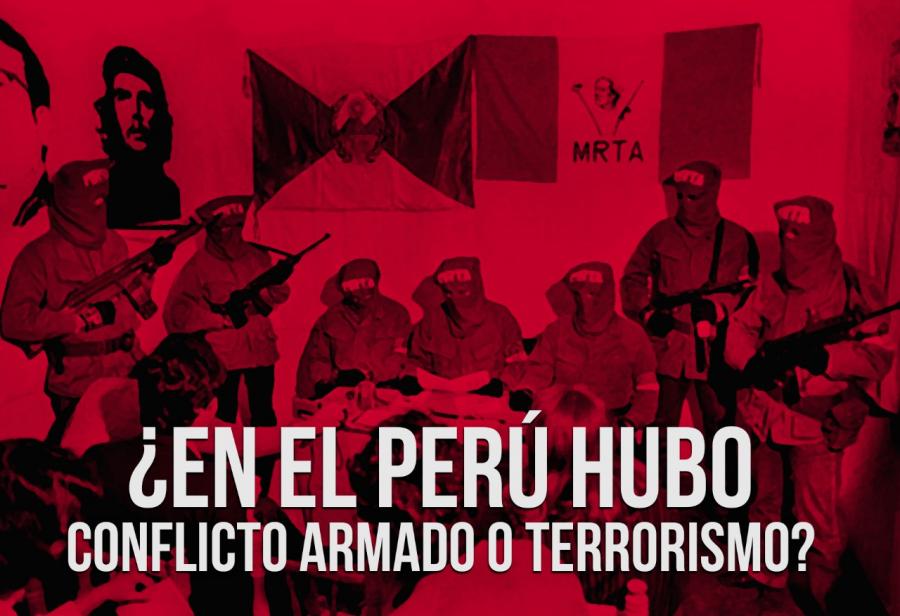
El día martes, la PUCP compartió en sus redes sociales un post titulado “¿En el Perú hubo “terrorismo” o “conflicto armado”?”. En ese post la PUCP sostiene que se trata de un falso dilema y que no son términos excluyentes. Asimismo indican que, según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo vivido en el Perú entre 1980 y 2000 califica como “conflicto armado”, y que este término es la definición jurídica internacional, lo cual no hace menos graves ni condenables los actos de violencia terrorista vividos.
Para explayar su posición con mayor detalle, la PUCP compartió en Twitter un artículo del 2013 de la coordinadora académica y de investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEH-PUCP) –el cual recomiendo leer–, titulado “¿Terrorismo o conflicto armado?”(*). En vista de que el post de redes sociales no ofrece mayor explicación a la razón por la cual sostienen esa postura, usaré los argumentos expuestos en el articulo del IDEH-PUCP para explorar la postura de la universidad y ver que es lo que dice, efectivamente, el DIH respecto a lo sucedido en el Perú durante la época del terrorismo.
Primero, el artículo apela reiteradas veces a que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estableció que se trataba de un conflicto armado interno. Se hace referencia a la CVR en paralelo con el análisis jurídico, presentándola como una especie de autoridad. Sin embargo, en el marco del derecho internacional, el informe de la CVR no tiene carácter vinculante, al tratarse de un documento político nacional. Por lo tanto, no es relevante para un análisis jurídico del problema planteado.
Pasando al análisis jurídico del artículo, se indica que no existe en el Derecho positivo una definición de conflicto armado. El artículo usa como referencia al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, donde se señaló que en el caso Tadic existe conflicto armado cuando se recurre a la fuerza entre Estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un Estado.
Sin embargo, utilizar las guerras de la ex Yugoslavia como referente para definir si en el Perú hubo conflicto armado interno es inexacto, al no haber punto de comparación entre lo ocurrido en la ex Yugoslavia y el Perú. En primer lugar, Yugoslavia era un país compuesto por seis repúblicas federadas (Bosnia, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia). En conjunto, los seis estados autónomos y las dos regiones autónomas funcionaron como una federación multicultural. Entonces, efectivamente, las Guerras de Yugoslavia fueron un conflicto armado interno, pues los combatientes eran un conjunto de estados diferentes con reconocimiento internacional. En el caso del Perú, Sendero Luminoso (SL) y el MRTA no fueron ni por asomo un Estado, ni nadie los reconoció internacionalmente, lo que los colocaba en la categoría de combatientes ilegales. Por eso, querer catalogar los atentados terroristas como si fueran un conflicto armado interno, usando como referencia una sentencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, sería erróneo.
También se indica que las normas del DIH no califican a los conflictos armados según sean o no terrorismo. Esto no es del todo cierto. El DIH sí hace una distinción entre la guerra de guerrillas y las tácticas de guerrilla durante un conflicto armado. Oppenheim habla de guerra de guerrillas cuando, tras la derrota y captura de la mayor parte de las fuerzas enemigas, la caída de su gobierno y la ocupación del territorio enemigo, los remanentes derrotados del ejército derrotado continúan la contienda con tácticas de guerrilla. Esto es legal en todos los sentidos, y estas partes, cuando son capturadas, disfrutan del trato debido a los soldados enemigos. Sin embargo, cuando los particulares toman las armas y se dedican principalmente a tácticas similares, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional, estos individuos solo pueden ser combatientes legales las primeras 24 horas. Pasado ese plazo y capturados, no gozan bajo ninguna circunstancia del trato debido a los soldados enemigos, pudiendo ser tratados como criminales y castigados con la muerte.
Sin embargo, según el artículo 1 del Reglamento relativo a la guerra terrestre adoptado por las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907, dichos guerrilleros gozan del trato de soldados siempre que 1) No actúen individualmente, sino que formen un cuerpo comandado por una persona responsable de sus subordinados; 2) Tengan un emblema o distintivo fijo reconocible a distancia; 3) Porten armas abiertamente; y 4) Realicen sus operaciones de acuerdo con las leyes de la guerra. SL y el MRTA no cumplieron estos requisitos, ni tenían la más mínima intención de cumplirlos, cayendo bajo la jurisdicción penal de derecho interno y debiendo ser tratados como criminales, sin importar el grado de violencia ejercida, la cual el derecho internacional público no utiliza para definir el tipo de un conflicto armado.
Asimismo, también se sostiene que el único criterio para diferenciar conflictos armados es el tipo de sujetos enfrentados. Esto es, el conflicto armado será internacional o interno cuando se enfrenten un grupo armado contra las fuerzas de un Estado o cuando se enfrenten dos o más grupos armados entre sí al interior de un Estado. Sin embargo, este no es el único criterio. El DIH sí hace una distinción entre combatientes legales e ilegales. Según Yoram Dinstein, el derecho al estatus de prisionero de guerra –al ser capturado por el enemigo– se otorga al combatiente sujeto a la condición sine qua non de ser un combatiente legal. Una persona que participa en incursiones militares de noche, mientras pretende ser un civil inocente durante el día, no es ni un civil ni un combatiente legal, es un combatiente ilegal, un criminal. Por lo tanto, en virtud del derecho internacional consuetudinario, se impone una sanción (privación de los privilegios de un prisionero de guerra y paso a la condición de criminal común) a cualquier combatiente que se haga pasar por un civil con el fin de engañar al enemigo y evitar que lo detecten, modalidad practicada constante y deliberadamente por los grupos terroristas en el Perú.
Los combatientes ilegales pueden ser juzgados ante tribunales nacionales ordinarios (civiles o militares). Los combatientes ilegales pueden ser castigados en virtud de la legislación penal interna por haber cometido actos hostiles en violación de sus disposiciones (por ejemplo, por homicidio), incluso si estos actos no constituyen crímenes de guerra según el derecho internacional. Los criminales de guerra militares son llevados a juicio por graves violaciones al Derecho de los Conflictos Armados Internacionales (DCAI). Con los combatientes ilegales, el DCAI se abstiene de estigmatizar los hechos como delictivos. Simplemente quita cualquier manto de inmunidad al imputado, que por lo tanto es susceptible de ser acusado penalmente por cualquier delito cometido contra el sistema legal interno.
En conclusión, si bien es cierto que los términos conflicto armado y terrorismo no son exluyentes, en el Perú, entre 1980 y 2000, no hubo un conflicto armado, solo hubo terrorismo. Esto se debe a que los conflictos armados están regulados por las Leyes de la Guerra. Y en el caso de los grupos terroristas en el Perú nunca calificaron como combatientes legales, sino como combatientes ilegales, principalmente por no distinguirse de la población civil con signos distintivos, no llevar sus armas abiertamente, ni cumplir las leyes aplicables a los conflictos armados en general. Al margen de la discusión académica en torno a la definición jurídica, hay grupos radicales de izquierda que utilizan el derecho para negar lo acontecido en el Perú a través del revisionismo y el negacionismo histórico, posturas que han llegado inclusive al ridículo de decir que la epoca del terrorismo fue un invento del ex presidente Alberto Fujimori o de la CIA.
* https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion/terrorismo-o-conflicto-armado/


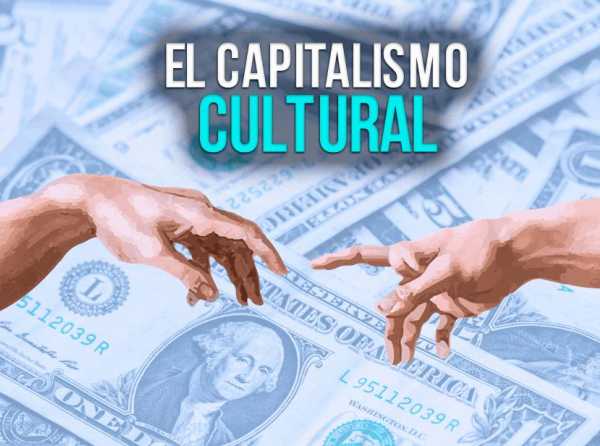
















COMENTARIOS