Martin Santivañez
Clase dirigente y revolución
El destino de todo radicalismo es la destrucción por sus propios excesos

La estupenda biografía Robespierre. La virtud del monstruo, escrita por el catedrático español Demetrio Castro, nos deja varias lecciones políticas e históricas. Una de las principales, a mi parecer, radica en la construcción del discurso revolucionario. Los jacobinos fueron hábiles al explotar la polarización entre la aristocracia y el pueblo, con el fin de lograr sus objetivos políticos. Mientras el pueblo era virtuoso, la aristocracia era viciosa. Allí donde el pueblo ejercía justicia soberana, la aristocracia solo era capaz de espasmos vengativos. Este maniqueísmo funcionó durante la Revolución francesa y fue un elemento utilizado por los radicales jacobinos para sepultar a la clase dirigente del antiguo régimen.
Con todo, sorprende la profunda ingenuidad política de la aristocracia del antiguo régimen. Todos sus intentos son dignos de un poema de Cavafis: son esfuerzos desventurados, condenados al fracaso. Solo queda elucubrar sobre las razones de semejante hundimiento pero me atrevo a sostener la hipótesis de que una parte de esa clase dirigente, en su fatuidad, creyó posible contemporizar con los sans-culottes, pensando obtusamente en algún tipo de entendimiento. En un clima de equilibrio estratégico es factible llegar a entendimientos civilizados. Pero en medio de la revolución, mientras impera el terror rojo, o guillotinas o eres guillotinado. La debilidad solo atrae a las turbas, y eso el movimiento jacobino lo interpretó bien desde el primer momento. Avanzó mientras pudo hasta que su propio radicalismo consumió a sus líderes. La historia nos enseña que el destino de todo radicalismo es la implosión, el agujero negro, la destrucción por sus propios excesos. El terror acabó con sus enemigos, ciertamente, pero también con sus impulsores. Porque cuando estalla una revolución, todos son culpables.
Hace falta un análisis objetivo sobre el carácter de nuestra clase dirigente de cara al Bicentenario. Sin embargo, el que hizo Riva Agüero hace cosa de un siglo, en su mayor parte continúa vigente:
“[…] Por bajo de la ignara y revoltosa oligarquía militar, alimentándose de sus concupiscencias y dispendios, y junto a la menguada turba abogadil de sus cómplices y acólitos, fue creciendo una nueva clase directora, que correspondió y pretendió reproducir a la gran burguesía europea. ¡Cuán endeble y relajado se mostró el sentimiento patriótico en la mayoría de estos burgueses criollos! En el alma de tales negociantes enriquecidos ¡qué incomprensión de las seculares tradiciones peruanas, qué estúpido y suicida desdén por todo lo coterráneo, qué sórdido y fenicio egoísmo! ¡Para ellos nuestro país fue, más que nación, factoría productiva; e incapaces de apreciar la majestad de la idea de patria, se avergonzaban luego en Europa, con el más vil rastacuerismo, de su condición de peruanos, a la que debieron cuanto eran y tenían! Con semejantes clases superiores, nos halló la guerra de Chile; y en la confusión de la derrota, acabó el festín de Baltasar. Después, el negro silencio, la convalecencia pálida, el anodinismo escéptico, las ínfimas rencillas, el marasmo, la triste procesión de las larvas grises […]”
Hace falta actualizar el diagnóstico de los novecentistas. En la crisis, si falla la clase dirigente, si esta prefiere incendiar la pradera y sumarse a la revolución, en vez de resistir y conducir institucionalmente los reclamos de las masas, todo está perdido. Si en vez de dirigir, incendias, el país está perdido. Hoy en día, salvo honrosas excepciones, la elite peruana produce muecas de ingenuidad, escenas de sorpresa o pensamientos diletantes y teóricos. Y luego nos preguntamos por qué arde el país y por qué avanza indetenible la triste procesión de las larvas grises.














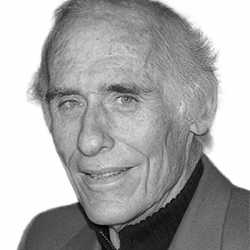




COMENTARIOS