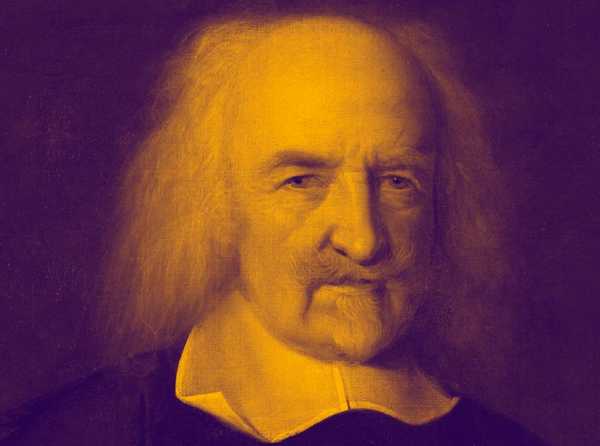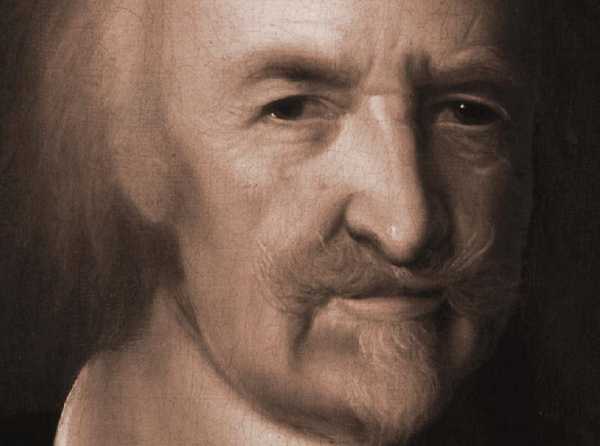Hugo Neira
Sociedad civil: ¿solución o aporía?
No es solamente el complemento del Estado; en muchos casos, es su rival

Como concepto, la sociedad civil es una herencia del siglo XVIII, y permite pensar, desde una óptica filosófica, lo que privilegia de preferencia los derechos fundamentales de la persona humana. Toma en cuenta a los individuos mismos, de alguna manera los sobrepasa y envuelve. Pero, por otra parte, la idea de la sociedad civil conduce, socialmente, a enfrentarse al Estado. En la definición de la sociedad civil preferiremos el punto de vista del sociólogo D. Colas, de Gautier y Guy Hermet. Hay que partir, pues, de un sistema de antinomias: la totalidad (el Estado) en oposición a las partes que lo componen (clases sociales, categorías profesionales o demográficas); y de una segunda oposición: de las finalidades económicas y sociales en oposición a los fines políticos. Además, y en varios discursos contemporáneos, la sociedad civil tendría unos representantes que se diferencian de los profesionales de la política. Incluso entrarían en competencia con aquellos.
Al parecer, el concepto no presenta mayor dificultad para entender qué señala y abarca. Por un lado, está el Estado. Por el otro, la sociedad civil, es decir, todo aquello que no es el Estado: clases sociales, categorías profesionales, como lo establece la definición resumida líneas arriba. Esa dicotomía, bajo la cual el concepto de sociedad civil figura en la mayoría de diccionarios de ciencias políticas, está diciendo dos cosas. Por una parte, los representantes de la sociedad civil no son la clase política, compuesta por el mandatario de la nación, sus ministros, la administración pública, las fuerzas armadas y el cuerpo diplomático. Por la otra, el interés general, desde Hegel, queda asignado al Estado. Y la sociedad civil resulta entonces la encarnación de los intereses particulares, cuyo número es por cierto indeterminado. Ahora bien, no siempre, y cada vez menos, la sociedad civil aparece como un complemento del Estado. En muchos casos, tiende a discutir el Estado, a modificarlo o a eliminarlo, como en el caso de las revoluciones y de las transiciones democráticas, tan frecuentes en el siglo XX y XXI. Esas transiciones, el fin de la Unión Soviética como de la España de Francisco Franco, de los países del Este comunista, de las dictaduras de la América Latina, el África, y en nuestros días en varias sociedades del mundo árabe, pueden perfectamente ser pensadas desde el concepto de una sociedad civil insumisa, en particular, a las formas despóticas del Estado, con las variaciones que los autoritarismos y totalitarismos asumieron en cada área geográfica y nación. Pero si fuese solamente eso la sociedad civil, la protesta y rebelión ante el exceso de poder, limitaría su existencia a un fenómeno de correcciones, de resistencia saludable al peso de las burocracias. Pero como sabemos no es solo eso. Aparece cada vez más como otra lógica que se enfrenta al Estado, entendido como «la suma de los intereses particulares encarnada en el bien general» (Hegel). Y dos lógicas operando al mismo tiempo en el seno de las sociedades contemporáneas, significa, en el mejor de los casos, una gobernabilidad difícil, y en el peor, la disgregación de la voluntad política, el caos interno, la parálisis y la anomia. Y en la suma desgracia, el retorno de despotismos y formas reencarnadas del fascismo del siglo XX.
Estamos ante uno de los grandes problemas que la democracia liberal no ha logrado resolver desde la fundación de los Estados Unidos y los Estados republicanos europeos hace un par de siglos. En efecto, asistiríamos a una situación paradójica. La democracia liberal extiende el principio de la igualdad y su dinámica, a «todas las relaciones sociales», como lo señala Philippe Reynaud (Diccionario Akal de Filosofía Política), pero entonces, ¿esa misma dinámica de libertades en las sociedades contemporáneas sobrepasa el propio discurso, triunfante, del liberalismo? En todo caso, su praxis cotidiana. Los rebeldes, los insumisos o los olvidados y atropellados por políticas de Estado, acuden cada vez menos a partidos políticos, y buscan la protección, y el dinamismo, de las ONG. Eso puede apreciarse como positivo. Pero, ¿qué hacer cuando eso mismo significa un doble sistema político, uno fundado en la legitimidad republicana y el otro, en la opacidad del mismo? Sin duda heredado del siglo XVIII, el concepto de sociedad civil está concebido para proteger los derechos fundamentales de la persona humana, y al individuo, de todo tipo de despotismo. El problema aparece de modo creciente en el siglo XX y en estos inicios del siglo XXI. Si el inmenso campo que se le asigna a la sociedad civil es prácticamente toda la sociedad con la excepción del Estado, entonces, ¿qué expresa su legitimidad? La del poder político radica claramente en la soberanía del pueblo que se expresa, según la formulación convenida desde hace dos siglos, tras votos, urnas, elecciones y procedimientos que varían por país y en cada constitución, pero que existen con claridad, en el derecho positivo y en las viejas democracias, donde hoy son herencia costumbre y tradición. ¿Qué legitimidad puede invocarse para los representantes de la sociedad civil? Al margen de las causas que los animan, que pueden ser muy justas. El interés de los grupos, ¿mediante qué mecanismos se encarna en ese tipo de acción? Por lo demás, ¿lo particular puede expresar lo general de otros particularismos? La opacidad, en tal cuestión, conduce a un abuso del término y de su representación.
No es sorpresa para nadie que, en muchos casos, los representantes de la sociedad civil (¿quién los elige?), se enfrentan a los políticos, es decir, a los profesionales de la representación. Este es un asunto de estos días, no hacemos sino señalarlo. Si esto es así, entonces el uso del concepto, y su praxis, ha dejado los tranquilos predios de la democracia tradicional. La sociedad civil no es solamente el complemento del Estado, en muchos casos, es su rival. Un antagonista oportuno, sin duda, para salir de situaciones de pérdida de legitimidad del Estado dado el abuso del poder, pero un acompañante difícil para establecer formas estables y sobrias de gobernabilidad. Obviamente, el sentido común se inclinará por fórmulas de coordinación entre Estado y, supuestos o legítimos, representantes de la sociedad civil. El mismo sentido común debe ser invocado para admitir que no siempre la coordinación y el consenso son posibles. Una sociedad con únicamente el poder formal del Estado no parece posible puesto que individuos y sociedad aspiran a vivir fuera del orden de lo político, la libertad negativa que era la esencia de los modernos, desde Benjamín Constant. Pero tampoco podemos concebir un orden social disgregado en diversas y contradictorias representaciones de la sociedad civil, eso sería el fin de la política, el fin de todo voluntarismo soberanista que impusiera, por el diálogo o por la coerción, el «interés general» (Hegel) a la suma de intereses particulares en pugna entre ellos mismos. Entre el Estado y la tribu, las sociedades contemporáneas asisten al antiguo conflicto entre feudales y monárquicos que precedió el nacimiento del Estado moderno.
Desde los griegos y el orden especulativo y lógico, se llama aporía a una paradoja irresoluble. La sociedad civil, ¿es solución o aporía?
(HN, La Democracia. Entre el logos y el fuego, Fondo Editorial USMP, Lima, 2011, pp. 119-121).