Miguel Rodriguez Sosa
Repensando las dictaduras
A propósito de Venezuela

El fraudulento y abyecto proceso electoral en Venezuela, con la pretensión de mantener en el poder al dictador Nicolás Maduro y su tiranía militar y civil de corruptos, ha puesto otra vez en el debate de ideas políticas la palabra «dictadura», que ya, cuando es pronunciada, en buena parte de quien la dice o quienes la escuchan anticipa un juicio de valor negativo, de reprobación, un anatema. Es un signo de los tiempos recientes, más bien «posmodernos», donde la defensa de la democracia política como un valor absoluto quiere condenar, aduciendo un principio tan inexpugnable como inescrutable, las circunstancias que pudieran concernir a cualquier proceso de suspensión o de cambio de régimen ante su decaimiento, colapso o implosión por su desgaste crítico. «No hay dictadura buena», se dice, y efectivamente las hay que son abominables, pero es un juicio moral, no político; me propongo en este texto examinar la dictadura desde el punto de vista de las ideas políticas.
Las nociones (o los conceptos) de dictadura, como de autoritarismo, tienen en la historia política o en la historia de las ideas políticas un desarrollo que apunta a definiciones convencionales. Posee amplia aceptación la definición de dictadura, tal como ha señalado Natasha Ezrow, como forma de gobierno caracterizada por el autoritarismo de un solo líder, o un grupo reducido de líderes, que conducen el Estado con escasa o nula tolerancia al pluralismo político y a las libertades (Dictators and dictatorships: understanding authoritarian regimes and their leaders. 2011. New York. Continuum).
No ha sido siempre así considerada la dictadura, que fue una institución respetable en tiempos antiguos, en la República Romana, donde fue el régimen temporal de excepción cuyo establecimiento era acordado por el Senado como representante de la sociedad política para afrontar situaciones de emergencia generadas por crisis que ponían en riesgo la existencia del Estado. Entonces el Senado elegía a un magistrado a quien investía con poder absoluto para atender tareas apropiadas a los fines de afrontar casos excepcionales, una invasión o una guerra civil, por ejemplo. El dictador investido tenía claras e importantes limitaciones a la duración de ese poder y la obligación de rendir cuentas de sus acciones terminado su mandato.
Pero, como ocurre siempre con las instituciones políticas, que son históricas y por ende susceptibles de decaimiento o de corrupción, en Roma la dictadura fue suprimida tras la muerte de Cayo Julio César, quien ciertamente se excedió en su disfrute del poder y acusado de querer restaurar la monarquía fue asesinado por un grupo de senadores y conspiradores ellos, entre los cuales contaban varios allegados suyos. Entonces sucedió que la dictadura que Julio César anheló perpetuar en su persona no pudo dar lugar a una transición ordenada del poder y derivó en el estallido de un largo y ruinoso período de guerras civiles.
Antes, en Grecia, el régimen de democracia también había mostrado su decaimiento –lo que quiere ser ignorado por los apologistas modernos de esta forma política–, pues establecido en el siglo VI (a.n.e) duró solamente unos 150 años para fracasar por el deterioro irremediable de su pilar fundamental: la idea de representación de la Polis y, como lo ha señalado acertadamente Giovanni Sartori (¿Qué es la democracia? 2003. Madrid. Taurus Pensamiento), ese colapso fijó en las mentes políticas un rechazo de la palabra democracia hasta avanzado el siglo XVIII, cuando es recuperada en valor por la emergente burguesía europea.
Ya en los tiempos modernos se reconoce la existencia de distintas clases de dictadura: corporativas (militares, de partido), personalistas («bonapartistas», «cesaristas») y las llamadas «dictaduras híbridas» que combinan características de las otras clases. Hay también, muy difundido, un «Índice de democracia» (Democracy Index), elaborada clasificación provista por la Unidad de Inteligencia de la revista especializada The Economist, que distingue, en los países del mundo, una escala que presenta en un extremo las «democracias plenas» y en el extremo opuesto los «regímenes autoritarios», con posiciones intermedias de «democracias deficientes» y «regímenes híbridos».
El acento convencional en la noción de dictadura está ahora puesto en el ejercicio centralizado (que puede llegar a ser despótico y hasta tiránico) del poder con hegemonía cerrada, esto es, con intolerancia alta o extrema al pluralismo en las manifestaciones de la voluntad política del colectivo social, lo que se traduce en formas de neutralización de las oposiciones políticas, incluso con la represión y afecta perjudicialmente el ejercicio de las libertades.
En forma complementaria a la dictadura, que es una entidad situacional, se enfatiza el autoritarismo como modalidad del ejercicio de la autoridad impuesta desde el poder, que expresa la voluntad de quien ejerce ese poder en ausencia de un consenso político que sea expresivo de proyectos distintos, negando la posibilidad de que dicho consenso sea construido de manera participativa. El autoritarismo se presenta, así, como la forma decisional de la dictadura.
Con base en la literatura en materia política es posible distinguir, en el mundo moderno, entre dictaduras que quiero llamar «transaccionalistas» (o «compositivas») y dictaduras «transformacionalistas» (o «revolucionarias»). Las primeras se orientan a recuperar y preservar un orden de Estado preexistente, bien sea para «protegerlo» de un cambio radical que lo amenaza, bien sea para revertir ese cambio ya acontecido, actuando mediante interpósita persona (fuerzas militares y/o fuerzas distintas incluso provenientes del preexistente sistema de partidos políticos). Por su lado, las segundas se orientan a impulsar y materializar un cambio profundo del régimen político y del sistema económico y social (como en los casos de las dictaduras fascistas y comunistas) y suelen devenir en estados totalitarios.
Partiendo de afirmar que existen, cual «tipos ideales» en un sentido weberiano, las dictaduras «transaccionalistas» («compositivas») y las dictaduras «transformacionalistas» («revolucionarias»), el quid para la valoración política de una dictadura estriba en dos aspectos que considero sustanciales: uno, si el proyecto del régimen es superar una situación de crisis política grave y restituir el orden a un precedente estado de normalidad con funcionamiento de la institucionalidad representativa, separación de poderes, lucha política competitiva y sucesión en el poder con alternancia; y otro, si el proyecto del régimen es la transformación radical y con vocación de permanencia, de los órdenes de la sociedad: el «refundacionismo» típicamente revolucionario tan propio del jacobinismo devenido en socialismo (o fascismo, que es igual).
Como toda tipología, la que distingue entre unas y otras, en la escena política real debe acoger características peculiares, como en el caso de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, por ejemplo, que acepta –como en estos días– elecciones periódicas, amañadas, ante las que tiende a cerrar espacios de oposición, incluso represivamente, si ponen en riesgo su permanencia; a diferencia de la dictadura de Fidel y Raúl Castro (ahora de Miguel Díaz Canel) en Cuba, que se mantiene firme en el monolitismo de la hegemonía cerrada: el ejercicio duro del autoritarismo.
Sin embargo, el autoritarismo no es la variable principal en un modelo explicativo de la dictadura. De hecho, las dictaduras compositivas (transaccionalistas), cuando sus decisores advierten un nivel aceptable de consolidación, abren espacios para un pluralismo político o bien aceptan un proceso de transición que les pone fin. A diferencia de las dictaduras revolucionarias (transformacionalistas), que suelen optar por «el partido único» y hasta pueden celebrar elecciones controladas que marcan el margen de su tolerancia a la oposición o a la disidencia, siempre y cuando se asegure su permanencia.
Es así que las dictaduras transaccionalistas suelen derivar en una solución de continuidad que puede ser forzosa, conduciendo a una transición «hacia la democracia». Las dictaduras transformacionalistas tienden a perpetuarse y sólo ante estados de debilidad profunda se muestran tolerantes con una oposición o disidencia muy acotada, que puede ser revertida.
Pero en la realidad del mundo de las formas imperfectas en que habitamos los tipos ideales son únicamente referencias metodológicas, patrones que en los hechos se abren a diversas combinaciones. Por lo que el transaccionalismo ni el transformacionalismo bastan para entender a una dictadura real y concreta. Cada caso exige un análisis singular.
Lo que en verdad puede cimentar a una dictadura es su cuantum de legitimidad de gestión (su enraizamiento social), sea que apunte a restituir un orden precedente afectado (como la dictadura de Augusto Pinochet en Chile) o, por el contrario, que dirige la transformación radical, progresiva y virtualmente irreversible de la sociedad (como la dictadura del Partido Comunista con Xi Jinping en China).
Esta apreciación de que la variable capital o fundamental que explica (o justifica) la dictadura es su cuantum de legitimidad de gestión, decanta en que, si la dictadura carece de interés en este factor y se afinca en el autoritarismo duro, adquiere los rasgos propios de una tiranía represiva indiferente a su aprobación social. Pero si la dictadura valora positivamente la legitimidad de «su mandato» es que está interesada en su enraizamiento social; lo requiere necesariamente.
Esta línea de ideas conduce al tema de la dictadura cuya peculiaridad consiste en el liderazgo identitario del gobernante (dictador) con el colectivo social, que hace irrelevante la distinción autoritario / democrático en la naturaleza y el contexto de la dictadura, debido a un innegable y marcado arraigo social. Es la clase de «dictadura enraizada en el pueblo» (grassroots dictatorship), siguiendo a la estudiosa cubano-estadounidense contemporánea Lilian Guerra (Visions of Power in Cuba: Revolution, Redemption, and Resistance, 1959-1971. 2012. The University of North Carolina Press). En mi opinión, ella aporta con esa tesis la variable capital, o fundamental, para caracterizar en cada caso el fenómeno político producto o manifestación de una dictadura.
La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, aventura trapacera de una cohorte de delincuentes, no es, no se puede considerar, «transaccionalista» (o «compositiva») ni «transformacionalista» (o «revolucionaria»); no es la una o la otra y, de hecho, sus características singulares y distintivas la apartan de los tipos ideales señalados. Realmente se erige para destruir un orden preexistente sin solución de continuidad respecto del mismo –por eso no calza en el tipo transaccionalista– ni quiere orientarse hacia la transformación social con justicia redistributiva. Eso del «socialismo del siglo XXI» es solamente la etiqueta adoptada por una enorme banda criminal que se ha apoderado del país –postulándose con desvergüenza como transformacionalismo revolucionario–; y esto porque, esencialmente, carece hoy en día de enraizamiento social, como lo muestra su escandaloso reciente fraude electoral. No es, en extremo alguno, una «dictadura enraizada en el pueblo» (grassroots dictatorship, en la noción de Lilian Guerra), no posee ni puede presentar la legitimidad que un día pretérito pudo mostrar Hugo Chávez cuando recabó efectivamente legitimidad en el pueblo venezolano, la misma que ahora ha perdido en esa parte de la sociedad venezolana que se ha dado en llamar «chavismo blando». Por eso sólo puede sostenerse con el fraude, la coerción y la violencia; y –claro está– con la complicidad que le puedan brindar «gobiernos amigos» o el apoyo maquillado de indiferencia, de una parte poderosa del sistema internacional.
Así apreciada la dictadura de Maduro en Venezuela, es una tremenda ingenuidad pretender que pueden conducir a su final elecciones, medidas diplomáticas o políticas de actores externos; debe ser erradicada y eso exige otros medios que resulten necesarios.
(Este artículo desarrolla planteamientos del autor en el libro La otra memoria. 2023. Lima, Barba Negra)


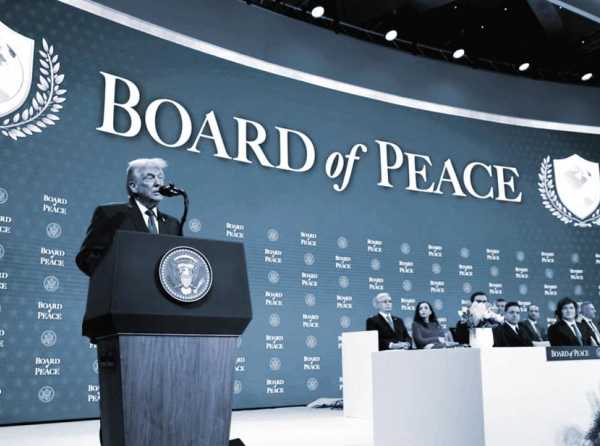
















COMENTARIOS