Jorge Varela
Raíces de los derechos humanos
Existen varias fundamentaciones contrapuestas
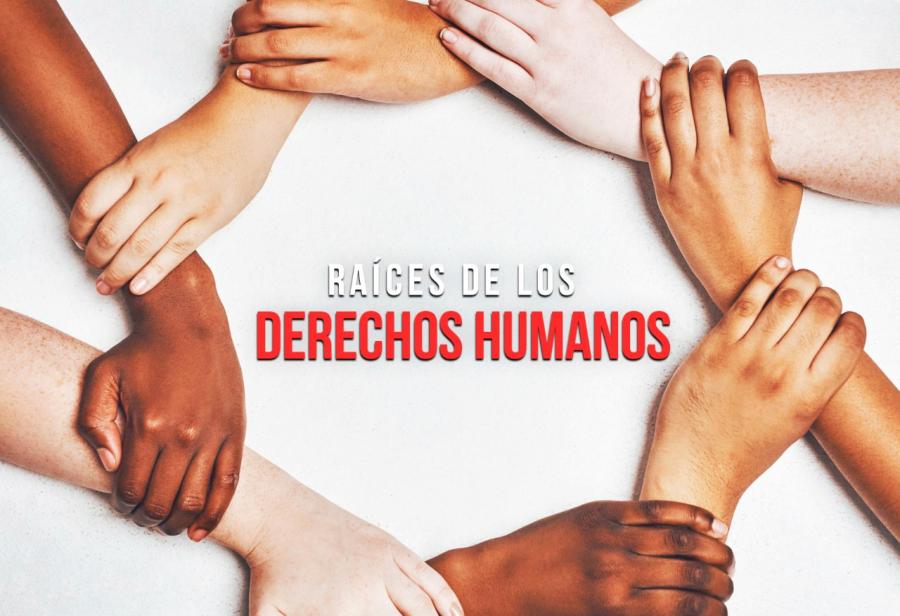
“Cada país tiene su propia realidad y tiene sus distintos principios”, ha declarado el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, en respuesta a una consulta referida a la situación de Hong Kong que se le formulara en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara chilena de diputados. Con claridad y entereza preguntó: “¿qué son los derechos humanos?, ¿quién define los derechos humanos?”. “Yo creo que en todos los países, bajo distintas realidades, bajo distintos antecedentes de cultura, tienen distintas manifestaciones de los derechos humanos. Y la explicación de estos derechos puede ser diferente. No hay ningún partido o ninguna bancada que tenga el monopolio en la definición de los derechos humanos. No hay un estándar de derechos humanos que corresponda a todos los países”.
Después de escuchar a Niu Qingdao, quienes adscriben a una visión global de los DD.HH. y luchan por ellos, están confirmados respecto de la existencia de una postura diferente a la que se sustenta en Occidente. Nótese que la oración transcrita es: ‘que se sustenta’, ‘no que impera’ o rige. Baste una ojeada ligera para percatarse de naciones en las que –si bien por ubicación geográfica, supuestamente formarían parte de la civilización occidental– todos los días se desconocen y violan rutinariamente los mencionados derechos (Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia).
¿Existe una fundamentación común que justifique racionalmente los derechos humanos?
Aunque los hombres tengan concepciones teóricas distintas e incluso antagónicas desprendidas de su base cultural y experiencia histórica, de sus tradiciones religiosas, filosóficas y de ideologías políticas diferentes, pueden no obstante, reconocer algunas verdades prácticas relacionadas con su vida en común sobre las cuales debieran llegar a un acuerdo básico. Según el filósofo humanista cristiano Jacques Maritain –gran impulsor de este ordenamiento– no era fácil, ni lo es, establecer una formulación común de tales conclusiones prácticas, de los diversos derechos con que cuenta el hombre en su existencia personal y social. A su juicio, “sin embargo, sería absolutamente fútil (de escasa importancia) buscar una justificación racional común de tales conclusiones prácticas y derechos. Si procediéramos así correríamos el riesgo de imponer un dogmatismo arbitrario o de vernos detenidos en seco por diferencias irreconciliables”. (El hombre y el Estado, capítulo cuarto “Los derechos del hombre”).
Los hombres distintos u opuestos pueden llegar a un acuerdo práctico sobre un listado de derechos humanos, pero ‘su justificación racional indispensable es al mismo tiempo impotente’ para crear el acuerdo entre ellos. Es concebible el acuerdo, pero siempre que no se indague ‘el por qué’, pues es aquí donde reside el inicio del desencuentro y de la disputa. Muchas de las fricciones de hoy en el vasto campo de las relaciones internacionales son la consecuencia inevitable de orígenes civilizatorios distintos. En su momento –es oportuno señalarlo– Sudáfrica, Arabia Saudita y Unión Soviética se abstuvieron el año 1948 de aprobar la Declaración de DD.HH.
Influjo del personalismo maritainiano
Maritain, uno de los precursores del humanismo cristiano, tenía muy clara la necesidad de articular la posición digna del hombre dentro del orden social (internacional) para evitar los errores y horrores de los modelos de convivencia existentes en aquella época: el individualista, el fascista, el comunista. El ‘personalismo’ de raíz cristiana fue la concepción filosófica que lo inspiró y a la que también dio forma, generando su sólido compromiso histórico con los derechos humanos.
Como es sabido, para Jacques Maritain –uno de los progenitores de la Declaración de los Derechos del Hombre proclamada por las Naciones Unidas– el fundamento filosófico de estos es el denominado ‘derecho natural’ constituido por principios básicos de la vida moral (un código no escrito), que establece ‘deberes fundamentales’. Al respecto es extraño y sorprendente además, que él haya escrito en el libro mencionado: “¡lástima que no podamos encontrar otra palabra!”.
Una posición diferente sobre naturaleza humana y derecho natural
En El hombre y lo absoluto, El dios oculto, Lucien Goldmann –un filósofo marxista de origen rumano– sostuvo que “puede comprenderse la palabra naturaleza en el sentido que tiene cuando se habla de derecho natural, de ley natural, entendiendo por ello una norma, una verdad, un modo de comportarse ligado a la condición humana y como tal válido, ya que no en sí, al menos para todos los hombres, independientemente del tiempo y del lugar”. Allí expuso que Blaise Pascal –un pensador católico–, en Pensées, negó la existencia de toda naturaleza humana tomada en ese sentido. “Todo lo que los hombres consideran ley natural, principio racional, etc., en realidad no es más que una costumbre, y como tal, variable de un lugar a otro, de una época a otra. ¿Qué son nuestros principios naturales, sino nuestros principios acostumbrados? Una costumbre diferente nos dará otros principios naturales, ello se comprueba por la experiencia; y aunque los hay imborrables para la costumbre, también los hay de la costumbre contra la naturaleza, imborrables para la naturaleza y a una segunda costumbre. Ello depende de la disposición”. (“Pensées”, fragmento 119)
El enfoque pragmático
El citado Maritain –fiel discípulo de santo Tomás de Aquino– decía estar convencido de que su manera de justificar la creencia en los derechos del hombre era la única, la cual no le impedía reconocer los principios prácticos de aquellos que estaban y están convencidos de que su modo de justificarlos opuesto al suyo, es también el único. Según su pensamiento, “en el nivel de las interpretaciones o justificaciones racionales, en el nivel teórico o especulativo, la cuestión de los derechos del hombre trae a colación todo el sistema de certidumbres morales y metafísicas (o antimetafísicas) que suscribe cada individuo. Por el contrario, en el dominio del aserto práctico, es posible el acuerdo sobre una declaración común merced a un enfoque que es más pragmático que teórico” (El hombre y el Estado).
El estudio del estado de los derechos humanos supone entonces una ponderación analítica objetiva de cuestiones relacionadas con su concepción, su fundamento cultural, su historia, su reconocimiento y vigencia, la imprescindible armonía social interior y exterior, la implementación progresiva mediante políticas públicas, la protección jurisdiccional indispensable, entre otras.



















COMENTARIOS