Jorge Varela
Neuroética y neuroderechos
Hacia la regulación jurídica de los datos neuronales
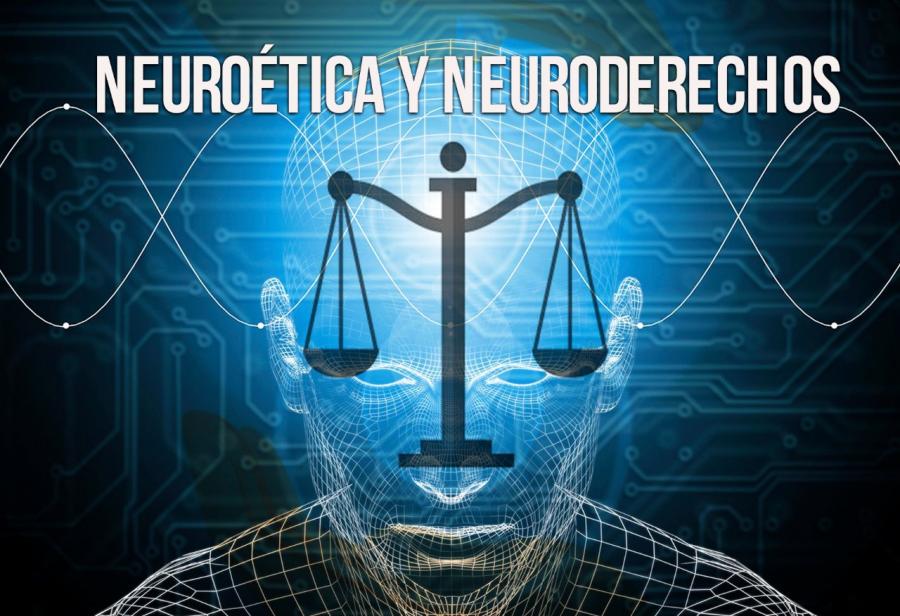
El desarrollo de nuevos avances médicos e informáticos que procuran establecer una conexión real y efectiva entre el cerebro y uno o más dispositivos computarizados –una conexión que pueda ser aplicada en tiempo real y que permita aprender y operar de forma integrada–, ha dado forma a la neurotecnología. Esta joven disciplina ha sido definida como “un conjunto de métodos, procesos e instrumentos que permiten la conexión directa de dispositivos técnicos con el sistema nervioso central”. De hecho, ya es posible verificar resultados concretos en la comunicación entre el cerebro y determinados dispositivos electrónicos existentes, (órtesis, prótesis de última generación), y efectuar procedimientos y terapias para el tratamiento del Parkinson, del Alzheimer, la ceguera y la sordera, entre otras enfermedades y discapacidades. Desde lectores de ondas cerebrales y estimuladores de la médula espinal hasta prótesis e implantes inteligentes, cada día que transcurre se desarrollan deslumbrantes avances tecnológicos que se conocen por el nombre de neurotecnologías.
Esto es, respetando los límites, casi equivalente a explorar y dominar, en otra esfera superior mucho más extensa, las dimensiones infinitas del inmenso espacio universal.
Dispositivos e interacción neurológica
En estos momentos existe una gran competencia en el campo de la interacción cerebro-dispositivo, donde confluyen varias ramas de la ciencia y de la tecnología (como Inteligencia Artificial, nanotecnología, bioinformática) con la ingeniería necesaria para introducir conocimiento específico en dispositivos o aplicaciones neurotecnológicas.
La interconexión cerebro-dispositivo conocida como Brain-Computer Interface (BCI, dispositivo computarizado), funciona como “un sistema que capta la actividad del sistema nervioso central (SNC), convirtiéndola en una salida artificial (respuesta) que reemplaza, restaura, complementa y mejora la salida (respuesta) del SNC natural, modificando las interacciones entre el sistema nervioso central y su entorno externo o interno” (Raimundo Roberts y colaboradores, documento Neurotecnologías: los desafíos de conectar el cerebro humano y computadores. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, mayo de 2019).
Es así como gracias a esta confluencia de conocimiento y tecnologías, una persona con discapacidad motora puede utilizar prótesis inteligentes, tal como lo haría con sus propios brazos o piernas. Otros pacientes con discapacidades sensoriales pueden ver, oír o sentir táctilmente, mediante la recepción de estímulos en su cerebro.
La conexión de cerebros
La interconexión Brain Computer Interface ha permitido conectar los cerebros de varios pacientes humanos a un mismo BCI, permitiendo la comunicación directa de persona a persona.
Otro avance que se ha expandido muy rápido consiste en el uso de técnicas optogenéticas que permiten utilizar luz láser para activar grupos de neuronas en animales modificados genéticamente, lo que ha logrado cambiar su percepción sensorial y sus comportamientos. Algunos investigadores sostienen con fundamento que este tipo de técnicas podrían ser aplicadas en un futuro no muy distante en humanos, tal como se usan técnicas de estimulación eléctrica. Sin embargo, el uso de estos métodos requiere de un profundo análisis ético, por la incidencia que ellas tienen en el control de la conducta humana.
El gran desafío ético y los principios de Rafael Yuste
La escasa regulación en esta área ha dejado al desnudo la falta de parámetros éticos que orienten la aplicación de los procedimientos, la evolución de los avances y el uso adecuado de datos provenientes de la actividad del cerebro. En este último aspecto se trata de neurodatos diversos a los datos acumulados por dispositivos móviles o electrónicos actuales, ya que pueden facilitar la decodificación de la actividad mental de los usuarios. Hoy los avances científicos en el área se acercan cada día más a decodificar patrones de ondas cerebrales que, en principio, serían capaces de identificar códigos claros de señales emitidas por las personas, invadiendo hasta sus pensamientos.
En este plano se hace indispensable elaborar una neuroética y un neuroderecho.
A la fecha una de las propuestas más avanzadas es la del Morningside Group, liderado por el español Rafael Yuste y Sara Goering, más 27 personalidades de la ciencia y la ingeniería especializada en este campo. Este grupo propuso en 2017 que las interfaces cerebro-computador y la inteligencia artificial debieran regirse por los siguientes principios fundamentales:
“El primero es el derecho a la identidad personal: que tú tengas derecho a ser tú”. “Porque si te quitan eso, ya me dirás de qué valen el resto de los derechos humanos”, ha declarado Yuste.
“El segundo es el derecho al libre albedrío”.
“El tercero es el derecho a la privacidad mental, que debería contemplar los contenidos conscientes de la mente pero también los subconscientes, que son la mayor parte. Sería el derecho a que nadie sepa de mí lo que yo tampoco sé. Y ya te imaginas lo que puedo hacer contigo si te llevo esa ventaja”.
“El cuarto derecho es el acceso equitativo a las tecnologías que permitirán a las personas aumentar su capacidad cognitiva”. Si los multimillonarios acceden primero, no los pillamos más. Esa es una amenaza realmente seria y deberíamos establecerlo como un principio universal de justicia: “al aumento cognitivo no pueden tener acceso ciertas personas y no otras”.
“El quinto es que no haya sesgos socioculturales en los algoritmos que se utilicen” (Yuste, ideólogo del proyecto Brain. Entrevista en el diario La Tercera, 3 de octubre de 2020).
Estos cinco lineamientos tienen como objetivo el desarrollo responsable de las tecnologías, de forma similar a como se ha regulado la ingeniería genética o la energía atómica.
Avances hacia un marco regulatorio histórico
Los estudios jurídicos muestran dos ámbitos de emprendimiento regulatorio. El primero se vincula al manual Law and Neuroscience (de la Red de Investigación en Legislación y Neurociencias de la Fundación MacArthur de Estados Unidos), que comprende como temas prioritarios para legislar: el acrecentamiento artificial de la capacidad cognitiva, las interfaces cerebro-computadores y la inteligencia artificial. El segundo es un análisis comparado de legislación internacional que proyecte el consenso en determinados puntos: la regulación de la investigación neurocientífica, de los Brain Computer Interface, en especial de los hallazgos que genera la exploración cerebral, la utilización pericial de los avances neurocientíficos, entre otros.
Actualmente pocos países cuentan con normas regulatorias. Francia, uno de ellos, incorporó al Código Civil una modificación a su legislación en bioética para regular el uso de la información cerebral. En Latinoamérica el neuroderecho se encuentra reducido al espacio de estudio académico, aunque existen casos de uso de neurotecnologías como prueba judicial en México, por ejemplo.
La investigación neurológica está acercándose pues, al conocimiento profundo del principal centro neurológico: el cerebro.
De la misma forma en que la comunidad mundial impulsó la legislación biogenética, hoy se está ante los portones de una normativa regulatoria que definirá un marco legal para el incentivo, desarrollo y aplicación de las nuevas neurotecnologías que tendrá efectos globales en lo relativo al uso ético de la información cerebral, en aquello que puede hacernos más responsablemente humanos, lo que puede considerarse una oportunidad de liderazgo internacional para América Latina en este tema de enorme trascendencia histórica para la sociedad del futuro.



















COMENTARIOS