Guillermo Molinari
Ingreso libre a la universidad: cálculo político o demagogia efectista
¿Cómo afectaría esta medida el gasto público?
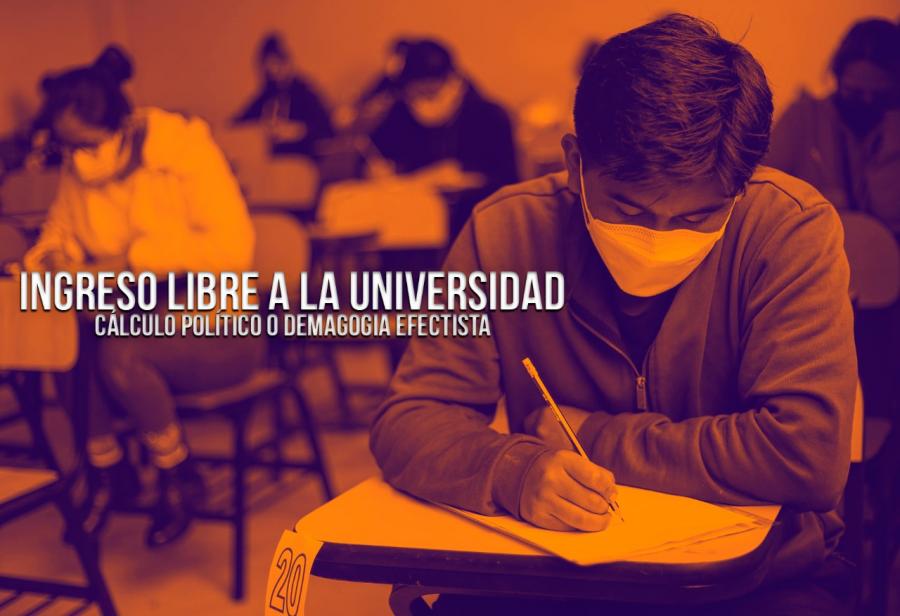
En los últimos meses se ha venido discutiendo, con poca reflexión, sobre la necesidad de atender la problemática de acceso a los estudios universitarios como una de las políticas en educación que impulsa el actual gobierno. En la agenda de la educación superior en América Latina este tema es asumido desde dos vertientes:
- El primero pone énfasis en la preservación de los patrones de excelencia académica a través de la selectividad de los aspirantes.
- El segundo está dirigido al ingreso directo, priorizando criterios de equidad.
Sin embargo una tercera línea de reflexión y discusión nos hace ver que el propósito primordial dentro de las políticas públicas radica en la pretensión de la ampliación de la matrícula como promoción de la equidad y a su vez en la pretensión de la excelencia en la formación. Pero hemos sido incapaces de preguntarnos si nuestras universidades cuentan con las condiciones habilitantes para aplicar la mencionada política. ¿Cómo afectaría esta medida el gasto público y en cuanto se incrementaría el número de estudiantes solo en las universidades públicas? ¿Cómo cerrar las brechas de infraestructura y recursos humanos que actualmente tiene la educación superior a nivel nacional para albergar más alumnos?
Muy pocos se han referido al costo que representaría para el gobierno implementar una medida como esta, y menos de dónde saldrían los recursos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el gasto público promedio per cápita en la educación superior universitaria a nivel nacional es de S/ 9,200 anual por estudiante, y los departamentos con mayor gasto per cápita son Moquegua (S/ 27,638), Tumbes (S/ 16,642), Apurímac (S/ 14,618) y Cajamarca (S/ 12,607). Los análisis sobre esta propuesta nos presentan dos escenarios de cuánto sería el gasto público en educación superior, con base en el gasto per cápita y el número promedio de ingresantes a universidades públicas por departamento.
Nuestras universidades públicas licenciadas reciben 60,346 estudiantes al año; esto significa un poco más de 300,000 matriculados. Si solo duplicamos el número de ingresantes en la universidades públicas, se requeriría de un presupuesto adicional de S/ 493.3 millones al año, que en un periodo de cinco años sumarían más de S/ 2,466 millones.
Por otro lado, según la información de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), al 2021 el 35% de universidades a nivel nacional no se encuentran licenciadas, lo cual significa que una de cada tres universidades no cuenta con las capacidades para investigar, tiene una inadecuada infraestructura o presenta problemas de gestión o calidad en la educación.
Además debemos agregar que, tomando cifras del portal Ponte en Carrera antes de la pandemia de la Covid-19, los sueldos promedio de los egresados de las diferentes carreras habían decrecido un 15% en promedio en 2019, con lo que se situaban en niveles de años anteriores, debido al enfriamiento de la economía y la mayor oferta de profesionales en muchas carreras universitarias. Hoy el mercado tampoco está preparado para absorber la oferta de futuros profesionales que ingresen; menos con el cierre de empresas, las políticas en el sector trabajo, la afectación de la minería, la paralización de megaproyectos en el país y los temas sobre la formalización del empleo.
Dicho lo anterior, ahora deberíamos abordar el real problema de la educación superior. Durante el cuarto trimestre de 2020 se calculó que existen al menos 161,000 menores de 25 años cuyo último nivel educativo aprobado es secundaria completa. De estos, el 81% no se ha matriculado en educación superior. Es decir que hasta el cuarto trimestre del 2020, solo uno de cada cinco jóvenes logró acceder a los estudios superiores luego de terminar la educación básica.
El promedio de alumnos que terminaron la educación básica y continuaron estudiando se ha reducido en 6%: de una tendencia hacia el 24% de matriculados durante el cuarto trimestre de los años 2018 y 2019 al 19% en el 2020. De estos, el 65% lo ha hecho en educación superior universitaria y el 35% en superior no universitaria.
El problema no está en los exámenes de ingreso sino fundamentalmente en la educación escolar que en muchos colegios es deficiente. Y por ese lado podría estar la raíz del problema. El gran problema de equidad educativa en la región ya no radica tanto en el acceso a la educación, sino especialmente en la diferencia abismal de calidades entre la educación de los niños de diferentes estratos sociales. Al respecto vale recordar que, según un informe sobre aprendizaje y calidad educativa de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE), el Perú está en el último lugar entre los países sudamericanos.
¿Qué hacer?
Debemos poner como punto focal de una reforma educativa en el país la elevación significativa y generalizada de la calidad de la educación básica. Ahí está ahora su principal problema, y en esa dirección se irán articulando las necesidades y demandas de la sociedad. Queremos que nuestros estudiantes de la educación superior universitaria y no universitaria no abandonen sus estudios, que alcances sus metas. Entonces echemos a andar todos los mecanismos que nos permitan cerrar brechas en el servicio educativo y en los aspectos tecnológicos, así como evaluar y certificar de manera fiable la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades de la educación básica.
Esto implica que nos esforcemos por tener maestros bien preparados, que hagan uso de modelos didácticos eficaces, con diseños y revisiones pertinentes de los currículos, con textos y otros materiales educativos de buena calidad, con aplicación de nuevos medios tecnológicos que demuestren su buen uso, con investigaciones que identifiquen los problemas, con propuestas serias y pertinentes para encontrarles soluciones, y tantas cosas más que solo pueden venir de una educación básica de calidad. De esta manera estaremos asegurando estudiantes que accederán a la educación superior en óptimas condiciones, que contribuirán a completar sus trayectorias educativas.
De seguro algunos estarán en desacuerdo. Pero lo importante es cómo abordar la transformación de nuestra educación y no los cálculos políticos o la demagogia efectista para llevar agua a su molino. Se requiere de un pensamiento sincero, honesto, bien informado y razonado. Una decisión que nos ayudará como país a mirar el futuro de nuestras presentes y próximas generaciones de niños y jóvenes.



















COMENTARIOS