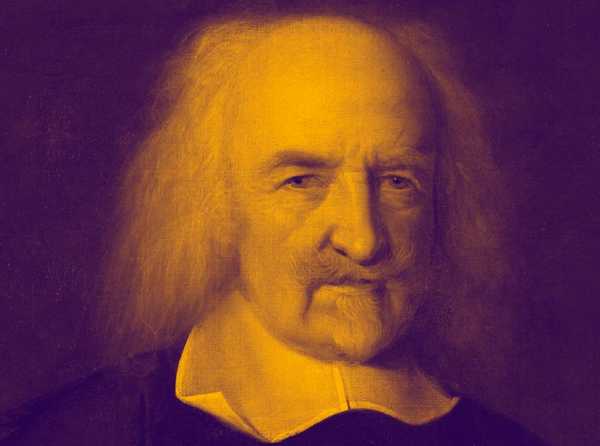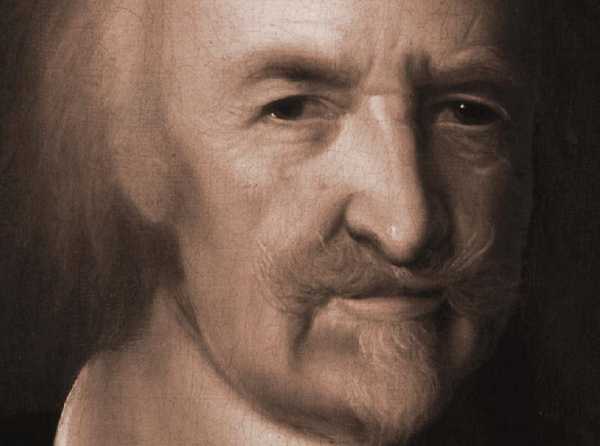Hugo Neira
Huachafería (I)
Peruanismo que expresa la conciencia del cambio y también su mala conciencia

La palabra “huachafería” tiene un curso propio, con raíces filológicas, históricas y simbólicas singularísimas. Su raíz es de claro sentido despectivo y discriminador (Martha Hildebrandt). Las primeras indagaciones que han sido lingüísticas, reparando en la evolución de sus contenidos socioeconómicos, advierten de los cambios de significado. Por ello, resulta significativa su difusión en la década de los treinta, cuando Lima se echa a crecer. Y una cierta ramificación de su taxonomía: huachafa, huachafita, huachafosa (Angela Ramos). Por último, la recuperación del concepto desde la banda de izquierda de la “intelligentsia” es posterior, de los años sesenta, y arranca con Sebastián Salazar Bondy, en su Lima, la horrible, obra que comprueba la complicidad de la lengua corriente con la mentalidad oligárquica, porque el vocablo contribuía a censurar a los casos individuales que aspiraban a ascender, o simplemente, imitar a los de arriba, “... en pos de la categoría superior o que se presume superior aunque de hecho no lo sea”. Se cree que la primera vez que se la usa es alrededor de 1903, en la revista Actualidades dirigida por Castillo, y su creador habría sido Jorge Miota, un literato misterioso, que nace en Apurímac y muere en la Argentina, aquejado de locura extrema. La idea que comparten Martha Hildebrandt y Estuardo Núñez, indagando por los orígenes de este peruanismo, es la de una adaptación de la huachafita colombiana que es el nombre de la jarana en ese país.
Habría habido, a principios de siglo, en Lima, una familia colombiana exiliada, con hijas bonitas pero en mala situación económica, que hacían unas fiestecitas, un tanto dudosas, un poco ramplonas, “pretendiendo ser más de lo que eran”. A esas fiestecitas, el rumor comienza a llamarlas “huachafitas”, porque en Venezuela, insiste Hildebrandt, hasta el día de hoy, “... una huachafita es un alboroto”. Primero, pues, la palabra se aplicó a unas fiestecitas, y luego, a las dichas hermanitas. Ahora bien, con arreglo a esta explicación, se habría producido una permutación lingüística. La palabra huachafita pareciendo ser un diminutivo (no lo es, es una palabra primitiva) da la impresión de poseer un sufijo, y en consecuencia, provoca una derivación: huachafoso, huachafiento, etc. El sufijo huachafo se implantó con posterioridad. En definitiva, un origen anónimo, creado por el rumor, apuntando a la descalificación, ensañándose en un determinado tipo de mujeres. Y no precisamente en las más poderosas o elegantes.
Casi todos los autores coinciden en este punto. La huachafería inicial, el adjetivo y el comportamiento, fue percibido como un fenómeno femenino y de clase media baja. Como dice Angela Ramos, la huachafita era generalmente bonita, dulce, el concepto sirvió para designar a muchachas que vivían una vida llena de estrecheces, “que pasaban hambre por comprarse una blonda”, y para las cuales la única solución vital era el matrimonio, “el pescar un buen partido para salir de la miseria” (Ramos, Ibídem). El tópico se encarna con perversa predilección en las más frágiles, venidas de esa clase intermediaria entre la aristocracia y la plebe, jovencitas que aspiran a más pero no tienen cómo. En los años treinta, el concepto se extiende, esta vez debido a la magia de la radio.
Parece jugar aquí un papel decisivo el periodista Fausto Castañeta, el autor de una serie, “Doña Caro y sus hijas”, y las inolvidables Zoraida y Etelvina. Es significativo que el ambiente se sitúe en los Barrios Altos, que el niño Goyo gorree el tranvía, que haya un perro, llamado “Trole”, y que pese a viajar a la Argentina, Castañeta siguiera enviando sus crónicas en las que satirizaba una Lima que comenzaba a crecer: ruptura del viejo casco urbano colonial, prolongaciones urbanas hacia el mar y los balnearios, nuevos distritos repletos de casitas buques y otras huachaferías. Con el urbanismo de los chalets suburbanos y sus nuevos inquilinos, crece la ocasión de huachafear y Angela Ramos da la partida de nacimiento a una ampliación cuando describe, al lado de la clásica huachafa, la existencia de la huachafita y la huachafosa. Y aunque nuestro peruanismo de marras todavía se mueve en mundo de mujeres, el camino había quedado abierto a una generalización de la idea.
Teoría de la percepción del otro como “kitsch”
Si tiñe el lenguaje, los gustos literarios y musicales, la huachafería mana generosamente en los edificios privados y públicos, se ensaña en nuestra arquitectura. ¿Lima, fea u horrible? En todo caso, caótica. La urbe, en lo poco que posee de construcción noble y moderna, se descuajeringa en mil estilos. Es la avenida Arequipa, luciendo un chalet suizo al lado de un caserón que imita a la Casa Blanca de Washington, un edificio estilo buque años cuarenta quitándole luz a un templo griego haciendo esquina con una residencia inglesa. Si el plano de cualquier ciudad, si la traza urbana es el lugar privilegiado en donde se ejerce el poder, se nota que aquí no mandó nunca nadie, que esa cristalización del caos indica la sempiterna debilidad entre nosotros de lo público ante lo privado. Pero si al menos los particulares hubieran tenido más tino, no fue así. Y Lima acumula en las fincas residenciales como en los edificios públicos, el ejemplo de la ostentación fallida, la originalidad que salió mal, la dudosa gloria de lo inadecuado. Y si por mi parte tuviera que elegir un monumento público a la huachafería entre los ya existentes, dudaría entre Palacio de Gobierno, con su pomposo estilo copiado a algún palacete centroeuropeo de olvidado croquis, la Casa de la Tradición de Figueredo, innoble reducción de la Plaza de Armas a proporciones de película de Blanca Nieves y los siete enanos, y acaso el más eminente de todos, el Castillo Rospigliosi, excelsa obra de quincha y cemento situada en el populoso barrio de Lince, con muros por donde puede saltar un gato, sin elevación alguna, prueba de que ni el propietario ni el arquitecto que lo concibieron tenían la menor idea de qué es un castillo medieval, ni falta que hace en un Perú en donde no llegaron nunca, construidos cuando se construían, sobre elevaciones de terrenos y lejos de villas y villanos. Dios, los atentados y los alcaldes lo conserven, para solaz de generaciones, chiste de vecinas y chacota de entendidos.
Pero la tesis que sostiene que incurre en huachafería únicamente quien aspira a ser lo que no es y, en consecuencia, hace el ridículo, ha perdido gran parte de su crédito. Pudo ser eso cierto cuando se criticaba a las jovencitas de extracción popular, la dependiente mal vestida en la versión Salazar Bondy de la Lima de la primera mitad de siglo. La letra de la canción criolla es rica en la descripción de esas pobres muchachas tan mal trajeadas: “Con zapatitos de bebe y las medias caladas / sortija de mujer y marimoñas rosadas / la blusa color café y la falda colorada /dígame usted por favor, si no ha de ser galanteada”. La primera protohuachafa parece una heroína del inconformismo y no lo es, sólo aspira a llamar la atención, a que se ocupen de ella, que la miren, que la galanteen. Dicho sea de paso, hay ternura en muchas letras de vals para “la muchachita ingenua, de los ojos negros”, muñeca rota, de falsos crespos y de perendengues, ángeles caídos en esa despiadada guerra de sexos y de clases que no supo darse ese nombre. Importa señalar el personal coraje que tuvo la primera mujer que se echó a trabajar, y el poder subversivo ante el orden limeño que poseía una blusa café sobre el fondo de una falda colorada, y el sombrerito mal puesto, los guantes inexistentes, la falta de adecuación entre ropa y accesorios, ora porque la dependienta no sabía cómo combinar su vestimenta, ora por no alcanzar a completarla. Para la gran dama, aquélla no era sino una arribista, pero para los vecinos de barrio que la veían partir cada mañana a un trabajo terciario, era una heroína social. El tema guarda su entera duplicidad. Interesa el dardo, pero también quien lo lanza.
La aparición y persistencia del concepto en el curso del siglo XX, a la par que las luchas sociales y los fenómenos de movilidad vertical y horizontal me parece un hito revelador. La huachafería, o mejor, las ganas de huachafear, es como una obsesión bien peruana y moderna, de Leguía para aquí, para todo lo que se mueva y cambie, arriba, abajo y al costado de la escala social. Un peruanismo que expresa no sólo la conciencia del cambio sino su mala conciencia. Así, de la esquizofrenia social que incita a mejorar pero aborrece a quien lo intenta, nace el extremado concepto de huachafo, prueba de la movilidad de clases y, a la vez, cepo de ingenuos, marca de hierro en la piel del advenedizo, muro invisible para el ambicioso. Tras su intenso uso hay que sospechar soterradas estructuras psicosociales de cuya existencia la expresión o vocablo de la huachafería en tanto que calificativo denigrante es sólo manifestación y lujoso síntoma. [...]
Texto de 1996 que proviene de mi libro Hacia la tercera mitad. Perú XVI-XXI, cap. “La esquinada herencia”, pp. 436-439 de la 5a edición.