Juan C. Valdivia Cano
Fragmentos de un discurso amistoso (IV)
Una polémica sobre derecho y literatura
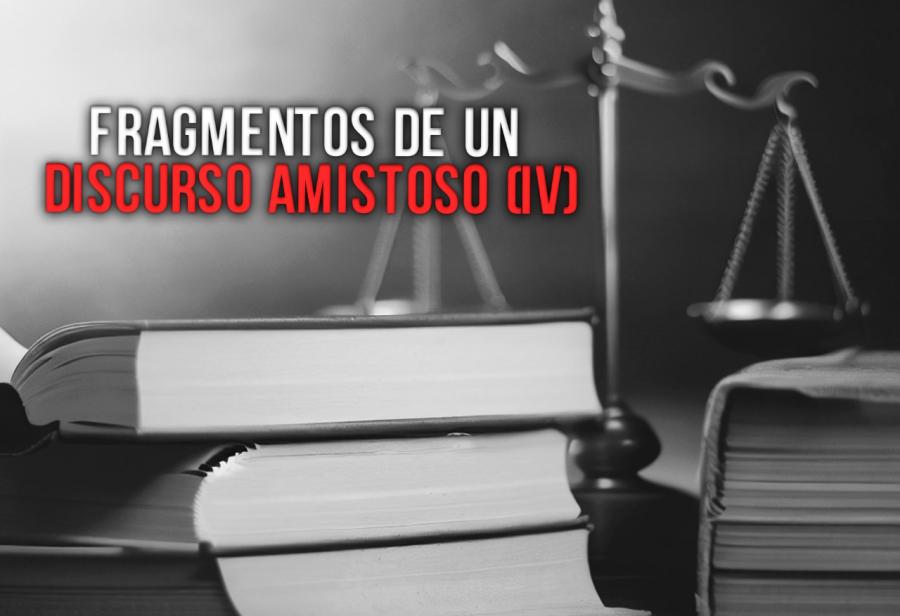
Agregaría que las formas no son sólo eso en la literatura: también son contenido. Y por eso hay que ir a la obra misma. Ficción y verosimilitud serían factores esenciales. Sólo que en cuanto a la ficción, Willard reconoce que no es “específico” de la literatura. Y en cuanto a la “estructura estética”, creo que hay que tener en cuenta que se trata de valores y valoraciones. Eso no quiere decir bonito o feo, bello o no bello solamente, sino que implica también otros valores; como también sostiene Kundera: “Investigar un valor estético quiere decir: tratar de delimitar y denominar los descubrimientos, las innovaciones, la nueva luz que arroja una obra sobre el mundo humano”. Esto no es tarea científica objetiva. El punto de vista del investigador es inevitable. Acudiendo a Todorov Willard agrega: “que si bien no es exclusivo de la literatura, lo es que la obra se presenta al lector anunciándole que es un discurso ficticio, no lo oculta, da claros signos de cómo debe ser leído el cuento o la novela que tomamos entre las manos”. Sin embargo, sin negar las diferencias, yo replico: si están tan claros los signos de cómo debe ser leído un cuento o una novela, ¿cómo es que incluso los profesores de literatura los malinterpretan o los “confunden” con la realidad?, ¿o interpreto mal a Willard? Quizás hay que buscar otras respuestas además de la falta de lectura y de los vacíos humanistas. No para encontrar las causas de la confusión solamente, sino para ver cuándo y por qué sería incorrecto y en qué sentido.
Lo que se pide al crítico literario es que debe atenerse principalmente a su objeto: la obra misma, “poner la obra en el centro de las preocupaciones (...) las calidades intrínsecas del arte literario”, como dice Todorov. Su inmanencia. Esa exigencia fue un acierto y un avance en relación al pasado y aún lo es. Pero se equivocaron quienes creyeron que el acierto trae aparejado el desprecio o abandono por la aproximación sicológica, filosófica, sociológica, jurídica, etc., de la literatura porque es inseparable de ella: creo que se ha extrapolado la idea de especialización científica La crítica literaria como ciencia. Sin embargo, no se pueden negar los fines o usos literarios de esas disciplinas extraliterarias, ni los fines e ingredientes extraliterarios de la literatura, que para otros puede ser lo más importante. Aunque la distinción entre literatura y realidad sea insoslayable.
Es verdad que “no se puede explicar la obra a partir de la biografía del escritor ni a partir del análisis de la vida social contemporánea”, como decían algunos formalistas, y lo recuerda Todorov en los años 60. Pero eso no significa que la biografía del autor y la vida social contemporánea no tengan nada que ver con la obra. Debiera decirse que la “biografía del autor y la vida social contemporánea” no son suficientes para explicar la obra, pero sí muy necesarias. No hay literatura pura y sin mancha y la misma crítica literaria nació como teoría vinculada al Psicoanálisis, a la Fenomenología, a la Antropología, al arte de vanguardia, etc. Y la palabra “teoría” también tuvo implicancias y también estuvo en cuestión. Aunque los mismos formalistas, (“positivistas ingenuos” les decía Todorov), creyeran que la pureza de su “ciencia” descartaba toda teoría, ellos también tenían una. Sin embargo, tuvieron el genio de ir cambiando esa teoría a medida que la investigación, la discusión y la realidad se los exigía. Por eso “la Semiología” no es para Barthes ni siquiera una disciplina. Menos podría ser una ciencia.
Willard Díaz nos dice que la lectura más rica de la obra es “la que la toma como un todo (...) Y eso significa considerar la obra como una estructura artística que en que cada parte es íntima y sólida, unida al resto”. ¿Eso quiere decir que la única manera de sentirla como un todo es verla como una “estructura artística”? ¿Eso quiere decir que hay una lectura menos rica? ¿Y cuál sería ésta? El lector ingenuo la asume como un todo, no la descuartiza por abstracción. Esa lectura puede ser la del experto que se detiene en la estructura de la obra y en sus rasgos formales: una experiencia intelectual que hace abstracción de la totalidad de la obra. Pero también está la experiencia del que goza la obra sin ser consciente de la estructura y sin pensar en la obra como una obra, simplemente sintiéndola, entendiéndola con el corazón, el sentimiento y la intuición, “leal a sus convicciones y a sus emociones” (Borges) sin confundir “verismo” con objetividad, considerando todos los ingredientes. Quiero decir que no creo que una lectura sea más o menos rica en abstracto, o por el cumplimiento de ciertas condiciones a priori, eso dependerá de la sensibilidad del lector de la riqueza que se manifieste en su (eventual) obra, preñada por dicha lectura, dentro o fuera de la literatura.
La buena preparación en teoría literaria es una ventaja para deconstruir la estrategia, la estructura y demás características particulares de la obra literaria, lo que agrega gozo al gozo, pero eso no es totalizante y no agota y no impide otras lecturas, otras perspectivas menos abstractas, otras formas de verla, sentirla o intuirla como una totalidad, como la de quien no lee crítica literaria, pero puede ser un gran lector de novelas y cuentos. La que prioriza, por ejemplo, “la cadencia y el estilo” (Borges). Se pueden vincular de muchas formas, literatura, derecho, historia, etc., simplemente porque son inseparables en concreto. Para eso la eficacia es esencial y suficiente. Comentando El Quijote, Borges señalaba algo sobre ella cuando aludía a cierta “superstición del estilo” que descuida la propia emoción, la propia convicción: “Los que adolecen de esta superstición, no entienden por estilo la eficacia o ineficacia de una página, sino las habilidades aparentes del escritor: sus comparaciones, su acústica, los episodios de su puntuación y de su sintaxis. Son indiferentes a la propia convicción o propia emoción: buscan tecniquerías (la palabra es de Miguel de Unamuno) que les informarán si lo escrito tiene el derecho o no de agradarles”. (Cervantes y el Quijote, EMECÉ, pág. 23).
Más adelante Willard sostiene que “las piezas de la estructura artística no permite los significados parciales, es decir, no se puede analizar independientemente de la totalidad, no se puede llevarlas al laboratorio del sociólogo o jurista a examinar". Yo creo que sí se puede hacer con un caso literario–judicial, pero eso puede o no tener valor literario, además de jurídico. Con respecto al jurista, hay que tener en cuenta que no tiene laboratorio, no es un científico, más bien es un interpretador, como el crítico literario. No veo porqué en este caso no es lícito aislar por abstracción un asunto jurídico tomado de la obra literaria, para examinarlo desde el punto de vista jurídico; así como se estudian casos jurídicos hipotéticos o especulativos que no tienen por qué existir realmente para ser examinados y discutidos jurídicamente. Esto no significa sólo “legalmente” sino mucho más que eso, porque el derecho es complejo y heterogéneo o mixto: lo legal es uno de sus elementos. A un buen jurista le importa el caso jurídico íntegro, en su contexto, y la literatura se lo puede ofrecer. Como se dijo, con ella se puede “recuperar el ser”, “el conocimiento de las cosas divinas y humanas” o “el arte de lo bueno y equitativo”, como entendieron el derecho los romanos. Es cierto que no es posible ser indiferente al conjunto de la obra para hacer esa operación jurídico–literaria. Pero alguien se puede ocupar de un asunto específico de la obra teniendo en cuenta tácitamente esa mirada global, “la perspectiva del águila”. El jurista no puede dejar de lado el contexto cultural o social de un caso, salvo por abstracción momentánea. Lejos de despreciar o soslayar esa perspectiva integral es justo lo que le interesa y por eso parte de ahí, del conjunto, al elegir esa obra como ejemplo y no otra. Y también se puede analizar el caso jurídico para mejor entender el conjunto de la obra ¿o no?(*). Esta lectura estructural, totalizante, en la que cada parte está unida al resto, es para Willard Díaz la más rica de la obra. Aquí dependerá de lo que se entiende por más rica y por “lectura estructural”. La estructura de una obra no la agota. Si por rica se entiende más concreta o menos abstracta, la más total, probablemente la lectura más rica sea la más profunda o intensa, la más sentida y vivida. Poner al alcance de todo ser humano, que no sea tonto, su “recuperación”, aunque ignore todo lo referente a la teoría literaria y a la “recuperación del ser” (como asunto teórico–filosófico) es un acto democrático. Pero también puede darse el problema inverso: confundir la estructura de una obra con las “tecniquerías” y el hiperanálisis (no aludo a nadie, sino al peligro de que se asuma así la crítica de Willard) y dejar de lado la emoción y la convicción unamunianas. Y en esta perspectiva, la lectura menos rica sería la más preocupada por las tecniquerías. Unamuno dixit: “Pascal se indignaba de las pequeñas discusiones de los jesuitas, de sus distingos y mezquindades. ¡Y que no son chicas! Como el demonio, como Satanás a los pies de San Miguel Arcángel. Y Satanás el ángel rebelde tenía en la mano... ¡un microscopio! es el símbolo del hiperanálisis” (La agonía del cristianismo).
Es verdad que para gozar intelectualmente con la reflexión sobre la construcción y expresión modal de la obra (que le da un plus al goce literario) es una ventaja estar preparado y aquí sí es necesario Todorov, los formalistas, los estructuralistas, la Escuela de Praga, el New Criticism, etc. Pero hay que considerar también a los que sólo gozan con la obra sin hacer ese laborioso trabajo y la entienden plenamente, porque logra cambiar su vida, los hace mejores porque les propone un mito posible a partir de la “recuperación del ser”. No son lectores de segunda o tercera categoría. Lo que hay son más bien lectores y no lectores de novelas. Lo que hace importante a la novela es el hecho de ser leída. El cómo leerla e interpretarla debe entenderse bajo el principio de libertad, teniendo en cuenta la motivación, objetivos, intereses y deseos del lector. Otra vez Barthes: “en el texto de placer las fuerzas contrarias no están en estado de representación sino en devenir: nada es verdaderamente antagonista, todo es plural”. En esto último también creo que hay consenso. Dicho amargamente, el placer y el goce de la lectura no son sólo para los ricos. Es importante tener en cuenta la observación borgesiana: concentrarse en “la eficacia del mecanismo” no en la “disposición de sus partes”. Borges cree que algunos “subordinan la emoción a la ética, a una etiqueta indiscutida más bien. Se ha generalizado tanto esta inhibición que ya no van quedando lectores, en el sentido ingenuo de la palabra, sino que todos son críticos potenciales”. Una “etiqueta indiscutida” es una moral, la enemiga de la Semiología para Barthes, el espléndido escritor francés que murió como un niño: es decir atropellado por imprudencia e indocumentado, saliendo del Colegio de Francia. Este ensayo es un homenaje a su memoria, a su inteligencia y a su espíritu vuelto elegante y preciso verbo.
Conclusiones provisionales
No estoy seguro de haber entendido a Willard, por eso no descarto la posibilidad de malentendidos y tergiversaciones. Pero éstas también servirán si de lo que se trata es de aclararnos los problemas y no de vencer o morir. Tal vez todo el asunto esté resumido en estas aseveraciones de Willard, con su migaja de ironía: “(...) Además, si una novela puede ser leída como caso jurídico, por la misma razón un caso jurídico puede ser leído como novela, e iríamos a la librería a comprar una copia del expediente del último crimen pasional en Arequipa”. Luego, Willard no niega la posibilidad de que esas dos cosas ocurran (leer una novela como caso judicial y un caso judicial como novela). Sólo que considera que eso no es correcto en algún sentido, aunque no está claro cuál. Un caso judicial puede convertirse en una buena, o mala, novela. Una novela puede concebirse como asunto judicial: El Proceso. Creo que hay muchas lecturas y relaciones posibles y algunas podrán justificarse y otras no tanto, pero siempre hay que dar razones, es condición sine qua non. ¿No se puede leer El Proceso, del abogado Kafka, como caso jurídico? No digo cómo asunto legal o meramente judicial. El que asume un caso jurídico no debe entenderlo como asunto meramente legal, si de verdad lo asume. Lo legal se reduce al cumplimiento de la forma, lo jurídico busca una solución equitativa o justa, teniendo en cuenta la unidad de todos los elementos: la totalidad. ¿No son los crímenes pasionales que llegan al juzgado verdaderas novelas listas para que, exagerando un poco, el artista les dé una forma y las firme? ¿No fue lo que hizo Capote en A sangre fría, tomar “un caso de la vida real”? Y aún los temas donde “no pasa nada”, ¿no se han vuelto plenamente novelescos? Podemos y debemos criticar (clara y distintamente) y discutir, pero no sé si es lo mismo desautorizar a los atrevidos que se sienten autorizados a hacer alguna conexión disciplinaria por sus deseos, por sus pulsiones más íntimas.
Aunque él no lo vea así, creo que en el texto de Willard parecen haber sólo dos alternativas en cuanto a la función de la novela: ser documento de la realidad por un lado y, por otro, ser mentira o ficción pura sin vínculo con la realidad (o lo que se llama como tal). Y sin embargo, la novela está más profundamente vinculada a la realidad que los datos abstractos de las ciencias, por ejemplo, justamente por ser mentira, es decir, creación subjetiva a partir de esa realidad, aún en el caso más fantasioso. Barthes encore: “el texto destruye hasta el final, hasta la contradicción, su propia categoría discursiva, su referencia sociolingüística (su ´género´)”. Frente a esas dos alternativas existe otra que no concibe la novela ni como documento científico ni como ficción pura. En ella se toma en cuenta esa realidad para crear la ficción y se crea la ficción para penetrar más integralmente en la realidad. ¿Cómo desvincularlas?
Sin embargo, los problemas tratados no son nada simples, lo demuestra Fernando de Trazegnies en el texto citado. Con su acostumbrada y fina perspicacia, ha podido notar en Mario Vargas Llosa una ambigüedad en cuanto a la función que atribuye a la literatura: medio privilegiado de conocimiento de la realidad y evasión de la misma simultáneamente. Tal vez debamos resolver esta ambigüedad previamente, cada uno por su cuenta.
* Como ejemplo de uso extra literario de la novela se me ocurre la hiperrealista descripción de armas cortas de todo tipo, calibre, dimensión, potencia, funcionalidad, utilidad, presentación, etc., que hace Bond en la novela de Ian Fleming, en la que nos ofrece, además de sus andanzas, la mortífera sabiduría del 007. No se trataba de leer esos datos confundiéndolos con la realidad sino de tomar un trozo armamentístico para la construcción de la ficción, metamorfoseado por el lenguaje para fines novelescos. Y de tomar ese trozo novelesco para hablar del tema favorito (las armas). En la literatura, sabemos, lo que importa es el efecto esperado de verosimilitud. Y nosotros podemos hablar de armas, si nos interesa ese asunto, a través o a partir de la cátedra de Bond. Y lo mismo se puede decir de los vinos, en los que el 007 es un eximio. ¿Estoy confundiendo planos? Depende de la objetividad o subjetividad de esos datos. Y pueden darse los dos casos.



















COMENTARIOS