Raúl Mendoza Cánepa
Corrupción y cultura
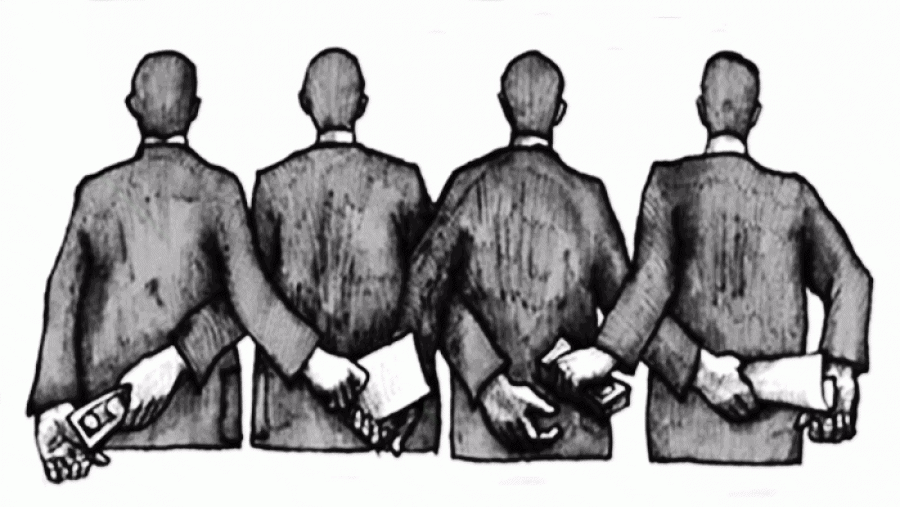
La falta de honestidad de las autoridades es un lastre que retarda nuestro desarrollo
En el Perú la corrupción es estructural, y no un fenómeno eventual; por tanto, la vasta red de corrupción descubierta en los tramos finales de los noventa es solo una señal de la vasta descomposición que recorre nuestra historia virreinal y republicana. Combatirla con políticas reactivas judiciales es tan inútil como tratar de dar fin a una enfermedad venciendo uno de sus síntomas.
La entrega de prebendas durante la Colonia, los papeles de la deuda interna que en el siglo XIX comprometieron al gobierno de Echenique, la corruptela de los consignatarios del guano, el escándalo de los ferrocarriles y la Grace, el caso de La Brea y Pariñas (1911), el despilfarro del oncenio de Leguía y otros célebres sucesos de las postrimerías del siglo XX e inicios del XXI son solo algunos hilos de una gran madeja. El fujimorato lo hizo visible por los videos, pero ¿cuánta corrupción rigió durante los doce años del militarismo de los setenta sin control alguno, sin prensa libre, sin jueces imparciales, sin oposición formal ni cámaras de video? Probablemente haya sido durante esas opresivas dictaduras militares cuando la corrupción, bajo el manto de la oscuridad, hizo ganancia de un país librado a su arbitrio.
Es necesario abordar el problema no solo como un asunto criminal. La corrupción es consecuencia de prácticas culturales como el clientelismo, el patrimonialismo, el mercantilismo, el “sultanismo” (abordado por Basadre). El sultanismo es el libre arbitrio del jefe. El patrimonialismo es la disposición, del funcionario, de lo público como privado. El clientelismo es el intercambio de favores entre los funcionarios y los ciudadanos. El mercantilismo se la juega a la injerencia y regulación estatal para favorecer a unos.
Weber estudió el desarrollo económico a partir de la religión. Aterricemos en este otro factor: la desconfianza que genera una cultura de la deshonestidad y la informalidad en la que las normas, como en las leyes de indias: “se acatan pero no se cumplen”, o se saltan bajo la argucia: “hecha la ley, hecha la trampa”. Si la verdad no es un valor, sino apenas un concepto en el Perú, no aguardemos comportamientos honestos —en el ámbito privado ni en las instituciones estatales— que tiendan a incentivar los intercambios y la dinámica económica. Donde la honestidad y la verdad no son la regla, reinará la desconfianza. El Derecho es una construcción cuyo origen es la cautela frente al otro. El Derecho Privado protege a las partes frente al engaño; el Derecho Penal, frente a la transgresión dañosa; y el Constitucional, frente al oportunismo y engaño del codicioso por el poder. En síntesis: el Derecho nace de la desconfianza. A más deshonestidad más desconfianza, y a más desconfianza más Derecho y más regulación. Y, por tanto, más costos que sufragar.
Decía Bernardo Kliksberg que “Una combinación entre políticas públicas transparentes, libres de toda corrupción (…) puede desencadenar círculos virtuosos en el país y la región”. Citaba el ejemplo de Noruega. Sostenía que ese país es uno de los líderes mundiales en transparencia: allí la corrupción casi no existe. Afirmaba que la legislación anticorrupción allá es bastante reducida y deducía que la causa se halla en los valores sociales predominantes. No necesitó como Singapur una justicia de terror, fue la cultura la que logró que las personas corruptas sean socialmente excluidas (incluso por la propia familia).
En el Perú, el atajo (saltarse la regla) es apreciado y la viveza criolla un valor social que se asocia con la inteligencia. La deshonestidad habilidosa puede adquirir el rostro de la virtud.
Decía Werner Jaeger que el desarrollo tiene relación con la conciencia de los valores que rigen la vida ¿Entenderemos que en el Perú el problema es de cultura moral tanto como criminal y que finalmente estas terminan siendo un costo y un lastre que retarda nuestro desarrollo?
Raúl Mendoza Cánepa



















COMENTARIOS