Juan C. Valdivia Cano
Borges y Spinoza
Escritores en los que la metafísica y la ética se reflejan en su conducta y su obra
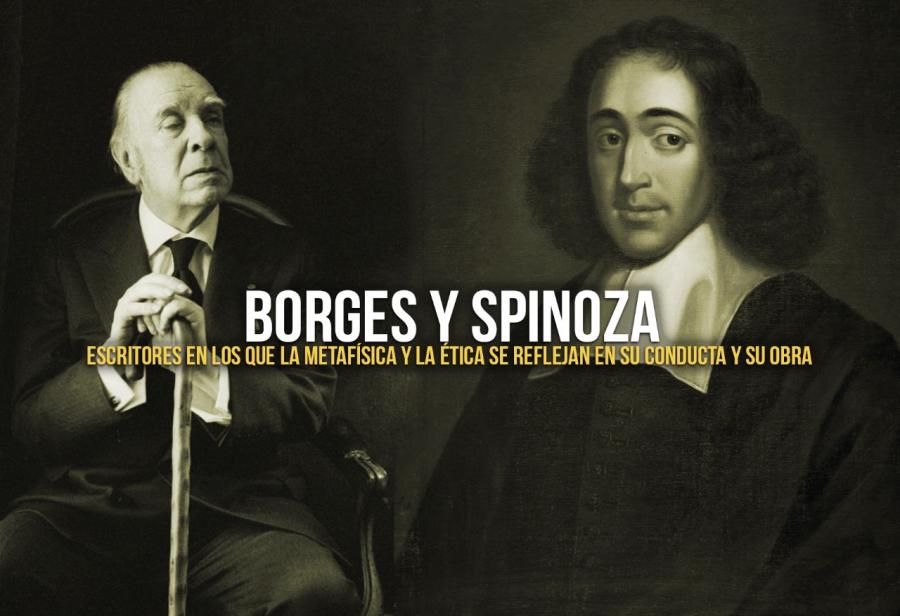
Tal vez es muy pretencioso intentar una imagen global de Borges y su obra, sobre todo para un profano en literatura, aunque sea necesario en un medio donde el poeta argentino no es muy leído. Tal vez sea su laberíntica, plural y universal visión que hace inabarcable su obra, como los bizarros mundos que ha creado cual mago menor. Y esta es la primera razón por la que he preferido elegir un borgeano asunto puntual, más que una imagen global de Borges.
Dejamos los temas borgeanos más típicos. No tiene que ver con espejos, tigres o cuchillos, por lo pronto, salvo muy de pasada. O ese otro asunto que para Borges es el más importante de la metafísica: el tiempo. El imprescindible tiempo que siempre nos implica. «Podemos prescindir del espacio en nuestro pensamiento, pero no del tiempo», porque nosotros también somos tiempo: es decir “el río que nos arrebata, el tigre que nos desgarra, el fuego que nos consume” . Porque, como él decía, nosotros somos ese río, ese tigre y ese fuego. Y es muy fácil aunque algo lúgubre, demostrar porque nosotros también somos tiempo. Todos sin excepción.
Quería abordar a Borges a partir de un asunto puntual: su relación con Spinoza y algunos signos de conjunción entre ellos. Creo que lo había pensado antes, pero solo se dio la oportunidad gracias al ICPN (hoy Centro Cultural Peruano Norteamericano) de Arequipa, que hace un tiempo organizó un atinado evento sobre el maravilloso poeta argentino. La necesidad de un asunto «puntual» se debe también al temor de coincidir con mis compañeros de mesa en ese momento, en una visión general de “la vida y obra» del poeta porteño.
No era mala idea si solo uno de los participantes se ocupaba de este tema general. Pero no nos habíamos puesto de acuerdo al respecto. Había que elegir un tema particular, en lo posible poco o nada frecuentado. Pero además por sí mismo suficientemente integrador. La pretensión secreta no era hablar sobre Borges sino a través de él y de Baruch Spinoza.
Podría haber elegido algún otro filósofo favorito de Borges como Berkeley, con cuyo idealismo empatizaba. O Schopenhauer, de quien en el epílogo de El Hacedor llega a decir con significativa admiración: «Pocas cosas me han ocurrido más dignas de memoria que el pensamiento de Schopenhauer y la música verbal de Inglaterra». ¿Por qué entonces Spinoza? En parte por empatía personal, pero especialmente por las resonancias culturales, éticas y metafísicas entre ellos, en particular en el contexto de la cultura hispano judía. Y como nada hispano nos es ajeno (también somos moros) las «personales simpatías» y las aludidas «resonancias culturales» están vinculadas.
Borges se sabía portugués y se presentía judío por el apellido materno (Acevedo) y tal vez lo era como tantos argentinos. Spinoza, por su parte, era judío de origen portugués o hispano, aunque nacido en Holanda. Y todo esto cuenta en la cosmovisión, en la metafísica y en la ética del poeta argentino y en la del filósofo holandés, en sus afinidades profundas. En su caso, Borges, el spinozista, lo expresa en autobiográfica poesía:
Nada o muy poco sé de mis mayores
Portugueses, los Borges: vaga gente
Que prosiguen en mi carne oscuramente
Sus hábitos, rigores y temores
Tenue como si nunca hubieran sido
Y ajenos a los trámites del arte…
En cuanto a las afinidades creo que hay que citar, en primer lugar a la ética, que en sentido spinozista significa más bien salud o energía afirmativa, antes que un código imperativo y categórico impuesto vía autoridad. Es el sentido de la «virtus» antigua, que no tenía que ver con la bondad sino con las capacidades, con la fuerza personal o colectiva. «Vir» es prefijo de fuerza en sentido pagano, no de bondad cristiana. Y hay que citar también a la filosofía. De esta última Borges era un gran admirador, explorador y explotador. No sé si la asimilaba a, o la distinguía de la metafísica.
Borges reconoce esa admiración filosófica y metafísica en una conversación con el crítico norteamericano Richard Burgin, si no bastara su admiración por los filósofos invitados: ¿Cree que la filosofía ayuda a vivir? pregunta Burgin: «Creo que la gente sin filosofía vive una vida muy pobre ¿no? La gente que está demasiado segura de la realidad y de ellos mismos». Pero también admiraba, con total independencia mental, la teología, esa admirable literatura.
Borges no estaba seguro ni siquiera de su «yo» profundo, que podía multiplicarse infinitamente como un juego de espejos rotos. Su genuina modestia era a la vez lógica, sicológica y metafísica: «Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas…hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges y ahora tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro… no sé cuál de los dos escribe esta página».
Una posición metafísica es indesligable de una posición ético política. Borges, novísimo «inquisidor», declaraba: «casi todos mis contemporáneos son nazis, aunque lo nieguen o lo ignoren (...) todos juraron que un judío alemán difiere bastamente de un alemán. Vanamente les recordé que no otra cosa dice Adolfo Hitler; vanamente insinué que una asamblea contra el racismo no debe tolerar la doctrina de una Raza Elegida; vanamente alegué la sabia declaración de Mark Twain: yo no pregunto de qué raza es un hombre; basta que sea un ser humano; nadie puede ser algo peor». Y «... Wells nos exhorta a recordar nuestra humanidad esencial y a refrenar nuestros miserables rasgos diferenciales, por patéticos o pintorescos que sean» (Otras Inquisiciones).
Y Spinoza, por su parte, ya decía hace cuatro siglos que «en un Estado libre es lícito a cada uno, no sólo pensar lo que quiera, sino decir aquello que piensa». ¿Qué es lo que pensaba Spinoza? Fernando Savater nos da la clave respecto a su ética: "La mayoría de las virtudes tradicionales no tienen cabida en la ética spinozista, que no suele considerarlas más que como formas inadecuadas de concebir la realidad de la acción. Rasgos como el arrepentimiento, el remordimiento, el sacrificio «para hacer méritos», etc..., le parecen auténticos obstáculos en el camino del hombre hacia su perfección. Como bien dijo de él Gilles Deleuze, resumiendo todo el ímpetu desconsoladamente brioso de su pensamiento en una frase: "Spinoza no creía en la esperanza, ni siquiera en el coraje; no creía más que en la visión y la alegría»
La metafísica y la ética de Borges y Spinoza se unimisman con su conducta y con su obra. La ética de la salud es una ética y una metafísica de «la visión y la alegría». Sus rostros reposados esconden discretamente una gran pasión, Borges confiesa, autocríticamente, que perdió la calma unas cuatro veces en su vida. Y seguramente Spinoza está entre los hombres más apasionadamente sosegados de su época. Ellos carecen de re-sentimiento, de remordimiento, de envidia, o cualquier otro estado sicológico de los que Spinoza llama "pasiones tristes», que para él no cesan de extraernos, de robarnos la fuerza, la energía necesaria para vivir afirmativamente. Y no por re-acción. Spinoza era pulidor de lentes, oficio que le permitía la autonomía que era para él tan imprescindible como el aire. Lo recomienda la Torá judía: hacerse de un oficio que permita la independencia completa. Un pulidor de lentes a la N potencia.
Y por eso rechaza la real oferta de una cátedra en Heidelberg muy bien remunerada. Quería independencia para pensar independientemente. Por su parte, Borges, a pesar de que su tardío trabajo como bibliotecario dependía del Estado, era de un talante extraordinariamente independiente, de un espíritu tan libre y tan grande como su amor por los libros. Él enseñó a amarlos como pocos lo han hecho, tanto que imaginaba el paraíso como una espléndida biblioteca. Nadie hay más independiente que un creador de mundos. Borges vivió y trabajó en el paraíso; el paraíso de los incrédulos: la biblioteca.
Disonantes con su tiempo, Borges y Spinoza son eficaces francotiradores en contra de todo tipo de tribalismo, nacionalismo, sectarismo, etc. Ellos encarnan y promueven con su existencia el respeto por el individuo y la libertad de pensamiento y expresión más completa, frente a todo poder (especialmente el del Estado), fundada en una honda reflexión a la medida de su alta inteligencia y de su profunda honestidad. Y han sufrido lógica incomprensión por ello, como no podía ser de otra manera.
Alguna vez un agresivo estudiante parisino le lanzó una pregunta descortés a Borges, que había sido invitado al Politécnico de Filosofía, dirigido por Jacques Derridá, una tarde inolvidable de 1984: «Oiga Borges: ¿no cree usted que ha cometido muchos errores políticos?» Y el poeta respondió con spinoziana calma y en correcto francés: “pero no solo políticos». Y continuaron las preguntas.
Por su parte, Spinoza guardaba como un recuerdo de lo que los hombres podían hacer, llegado el caso, la capa con el hueco abierto por el cuchillo con el que intentaron asesinarlo alguna vez, simplemente por pensar como pensaba y por ser como era. Recordemos que fue expulsado de la sinagoga judía y excomulgado de la iglesia cristiana, acusado de panteísta, materialista, ateo e impío. ¡Qué ironía! Spinoza fue el único filósofo que intentó seriamente probar la existencia de Dios a la moderna, es decir, "more geométrico» (a la manera de la geometría). Y no se puede decir que no lo logró. Alguna vez a Einstein le preguntaron si creía o no en Dios. Y él respondió: «Creo en el Dios de Spinoza». Einstein, otro judío maravilloso (lo que no significa perfecto o absoluto)
Con mucha mayor razón hubiera sido condenado Borges en el siglo de Spinoza, por heterodoxo, por descreído, por escéptico, por irónico, etc. En el fondo, por su libérrima e incontrovertible independencia mental. Sostener, por ejemplo, que la teología es una admirable forma de ficción literaria, le podría haber costado la vida. Eso no le impidió, al final de ella, en su último libro, Los conjurados (1985), admitir que «la muerte es más inverosímil que la vida» y que «nadie puede morir porque no hay nada que no proyecte una sombra infinita», y que «debemos entrar en la muerte como quien entra en una fiesta».
La relación Borges-Spinoza me impresionó vivamente por lo que pude captar del emotivo y preciso poema, que el poeta argentino dedica al filósofo holandés. Poema que es en el fondo la principal motivación de este artículo. No está demás tener presente que para Borges lo decisivo en un poema no es el sentido sino «el ambiente y la cadencia». Spinoza es el único filósofo que ha motivado o provocado un poema exclusivo de Borges, con su propio nombre, lo que nos da una medida de su veneración.
SPINOZA
No lo turba la fama, ese reflejo
de sueños en el sueño de otro espejo,
ni el temeroso amor de las doncellas.
Libre de la metáfora y el mito
labra un arduo cristal; el infinito
mapa de aquel que es todas sus estrellas.


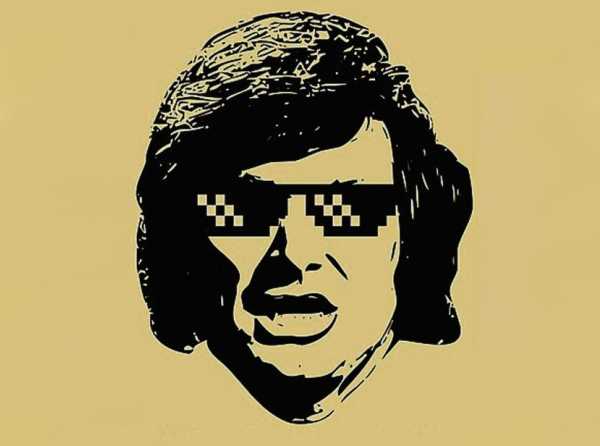
















COMENTARIOS