Juan C. Valdivia Cano
Basadre: La historia y la ética (2)
Sobre el sentido de la historia en Jorge Basadre
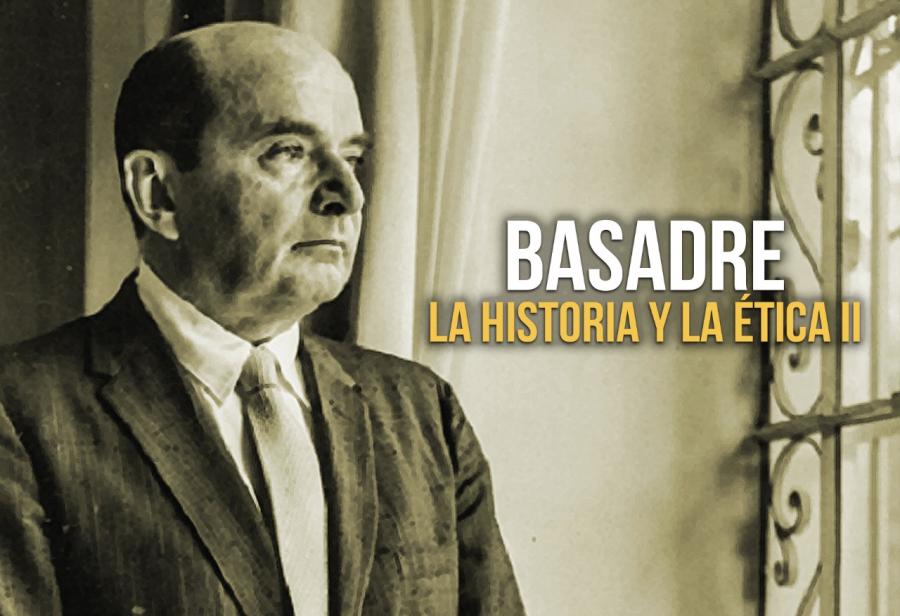
La realidad cosmética
Pero volviendo al tema de la promesa incumplida, Basadre no sólo coincide con el poeta mexicano; utiliza parecidos términos: «Hemos tenido, y más de una vez en América Latina, características sólo formales o discontinuas en varias instituciones que debieron ser representativas. Esta realidad visible con intermitencias podría recibir el nombre de cosmética y se puede desenmascarar el antagonismo que, más de una vez, hubo entre los conceptos políticos y culturales sacros para las elites modernizantes, de un lado; y, por otra parte, la naturaleza premoderna allá en el fondo de nuestras sociedades a las cuales ellos fueron transportados». (Conversaciones con Basadre, Pablo Macera). ¿Hay algún problema peruano más importante que éste?
Lamentablemente, una República democrática no puede ser sólo formal y encima discontinua y seguir considerándose una República democrática. Porque lo que anuncia la democracia donde se da es justo la continuidad, la estabilidad. Esa contradicción no se ha resuelto todavía en Hispanoamérica, salvo tal vez los casos de Chile y Costa Rica o Uruguay. Sin embargo, ni la más cruda realidad logra menguar la fe de Basadre en el Perú «dulce y cruel», como lo llamó esa vez en el CADE 1979 de Tacna, un año antes de morir. «La esperanza más honda es la que sale del fondo de la desesperación (…) Una comunidad histórica que, como ésta, tiene el tesoro multisecular (…) y ha erigido Cusco y Machu Picchu cuyas piedras no parecen antiguas sino eternas y ha construido además Arequipa y la ha sabido restaurar, no puede ser una tierra maldita», (entrevista con Patricio Ricketss). Por eso es que, en nuestra hipótesis, los valores individuales de Basadre no se diferencian de los valores asumidos por las sociedades modernas o civilizadas: la libertad, la democracia, la solidaridad, la igualdad, la tolerancia, son condiciones fundamentales para el desarrollo integral del ser peruano. Sin que eso le reste singularidad a la obra o a la personalidad de nuestro historiador (todo lo contrario) y si trocamos la palabra solidaridad por la de caridad. Es la ética en sentido moderno. Basadre es un hombre moderno por excelencia, un hombre civilizado, un demócrata republicano de verdad, algo poco frecuente también en el Perú.
Eso lo hace precisamente singular y lo acerca mucho a personajes altamente compatibles con su espíritu, como José Luis Bustamante y Rivero o José Carlos Mariátegui, por ejemplo, de su misma generación aunque un poco más joven. La democracia es el sistema que permite la convivencia de los diferentes, de los distintos, de los singulares y únicos. En muchas falsas repúblicas sus habitantes no tienen gran idea de lo que es una República: ni el espíritu ni la letra del término. Un republicano de verdad puede ser alguien que, cualquiera sea su actividad, vive interesado en la cosa pública, en la res pública, porque tiene conciencia de su importancia. Todo cabe menos el desinterés. «Un país robusto, decía Basadre, necesita una juventud entusiasta para sentir un íntimo asco ante toda falsificación de valores, con voluntad de construcción inteligente y honestamente inteligente, con pudor de lo que hace y de lo que dice, inspirado en la dignidad cívica sin la cual una República no merece ese nombre». Es una frase que dijo también en CADE 1979, en su Tacna natal. Y tenía autoridad de sobra para decirla.
Como la ética se plasma en la acción, en la conducta, se requiere de la educación, o tal vez habría que decir de la auto educación, que es la que de verdad vale. Si la ética es algo, es una segunda educación: la que nos damos nosotros mismos. Como educación, también es un asunto de medios y fines: «Hoy el objetivo educacional, sostenía Basadre, debe ser la formación del ciudadano auténtico; y habría que agregar el objetivo concreto de seleccionar y especializar cuadros jóvenes capaces sin ninguna discriminación de clase, sobre todo para estimular en ellos las investigaciones en el campo de las humanidades, de las ciencias y de la tecnología» (id.). Lo cual supone aclarar, en primer lugar, qué significa, para Basadre, un «ciudadano auténtico».
La investigación en el campo de las humanidades no existe en la mayoría de universidades regionales, que se han tecnocratizado en la forma, aunque se mantienen predominantes los paradigmas escolásticos y las paradójicas humanidades escolásticas. Basadre coloca en primer lugar las investigaciones en humanidades. Las humanidades renacieron en el Renacimiento (valga la redundancia) precisamente contra la concepción escolástica de la educación. Galileo fue uno de los primeros combatientes anti escolásticos: él escribió burlándose de la seriedad, de los autoritarismos, ritualismos y solemnidades de los profesores medievales. Se da de palabra, y casi solo de palabra, gran importancia a la ciencia y a la tecnología. Pero a juzgar por los resultados educativos lo que está faltando precisamente es escuchar a Basadre: que vuelvan las humanidades de calidad, ahora excepcionales. Porque no se puede ser un buen especialista sin ser un humanista, al menos en historia, en derecho, en ciencias sociales, en educación, en arte y literatura y con buena razón en filosofía. Y en cualquier oficio que quiera convertirse en profesión, o en algo más que una profesión.
La ética en Basadre se puede extraer de sus dichos explícitos e implícitos, como de sus actos. Basadre es consistente y coherente como pocos. Su ética no sale de ningún dogma religioso, obligatorio e impuesto, sino de la propia historia peruana en sus circunstancias específicas o particulares. Siendo su principal preocupación, por ello, el hombre concreto, el hombre peruano en su historia concreta (aunque esta palabra sea también una abstracción). De otra manera Basadre no pondría como principal fin educativo «la formación del ciudadano auténtico», un ideal más bien moderno, laico, secular, republicano. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Pero ¿quién es el ciudadano auténtico? Podría responderse, con Fernando Savater: el habitante libre e igual que ha aprendido a convivir con otros ciudadanos libres e iguales en ese “espacio antropocéntrico” que llamamos ciudad, civitas. De ahí lo de civilizado y de ahí lo de ciudadanía, etc. La ciudad es creación de la antigüedad, pero renace en el Renacimiento. No se es verdaderamente ciudadano por simples y cuantitativas razones cronológicas, o formales y burocráticas, sino cuando se ha aprendido a convivir libremente con los otros ciudadanos libres en la ciudad. Y eso implica desde echarse la cáscara de plátano al bolsillo, hasta defender la Constitución, con todos sus valores.
Basadre concibe una ética que se plantea finalidades de salud colectiva a través de unos «derechos inalienables» y un «repertorio de deberes». La palabra salud es entendida en el sentido más amplio posible en este caso. Creo que no sería inadecuado llamarla spinozista. Sueña con un país robusto, con un país sano: «Un país sano necesita ofrecer a su propia juventud perspectivas amplias, posibilidades abiertas, colaboración efectiva en el quehacer común. De modo que el problema no es sólo de progreso material, de reformas sociales, de organización estatal. Es también de renovación de valores, de fervor espiritual, de capacidad, de entusiasmo, de mística colectiva» (CADE Tacna). Aquí se sienten las afinidades fundamentales con su amigo José Carlos Mariátegui, sin negar las diferencias de matiz. Sin fervor, sin entusiasmo, sin una mística, ¿cómo se puede hacer algo bien? La cura histórica es la cura psicológica: reconocer lo que se es plenamente, sin manipulación ni autoengaño. Ojo: Basadre no dice que defendamos los valores tradicionales, sino que los renovemos. Esa es la diferencia con los conservadores, muchos de ellos hinchas suyos. Queda claro que Basadre está por la «renovación de valores». ¿Cómo se hace eso sin crítica y ruptura con los viejos valores, con los valores tradicionales que bloquean la modernidad? Por eso el Perú no se puede llamar moderno.
El cambio como remedio
Sólo se dará el cambio si se quiere de verdad el cambio. El cambio auténtico que afecta a todo el ser. Pero el espíritu tradicionalista odia el cambio, o por lo menos el cambio de paradigmas, de valores, de creencias, que es determinante. Así empezó la gran Revolución Francesa, recordaba Basadre. Y los leninistas o maoístas no han tenido muy en cuenta esta idea como si la tuvo Mariátegui: el papel de las elites en la vida social y el valor del individuo. Se trata, en el caso de Basadre, de un reconocimiento puntual al papel educativo de la aristocracia francesa en la época pre revolucionaria. Dice el sereno historiador del Perú que: «aquella gran Revolución proviene de una doble toma de conciencia de las elites, efectuada a través de un largo camino. Conciencia de su autonomía (…). Conciencia unánime mediante la cual la nobleza desempeña un papel de iniciadora y de educadora y que se expande a la riqueza, a la propiedad y el talento. Eso fue la Revolución de las Luces.» Lo de «toma de conciencia» es serio en Basadre.
Basadre no deja de pensar en la salud del Perú. Podemos inferirlo hasta de su concepto de patria y en particular la condición de compatibilidad que reclama. Compatibilidad que es un valor social, la «única credencial» que Basadre solicita: «Soy un peruano más que entiende el sentido de la patria como un conjunto de derechos inalienables y al mismo tiempo como un repertorio de deberes a través de una inmensa diversidad de actividades, cada una de las cuales necesita ser compatible con la legítima existencia de todos. Interrogaré con esa única credencial, si hay un camino viable para el Perú, no en un futuro impreciso, sino en los días y años inmediatos, es decir, si existe la factibilidad para que nuestros hijos, los hijos de todos, vivan mejor que nosotros». «Vivir mejor», es un fin ético general y esencial, un asunto de salud (de debilidad y de fuerza). Pero además, la romana preocupación de Basadre por las cadenas de generaciones futuras es prueba de su visión y su grandeza. Virtud es otro nombre para la salud y el poder.
Otro asunto fundamental que bloquea el cambio es nuestro complejo problema de identidad. La genealogía de ese complejo, su desconstrucción, su decodificación, es un medio para “simplificarlo”, para hacerlo resoluble. A saber: una mayoría indigenista se identifica con una de las fuentes de identidad (la andina) aunque no sin un sentimiento de vergüenza (por así llamarlo), que es más claro mientras más enfático es su indigenismo ideológico. Y a la vez rechaza la otra fuente (la hispana) llegando a negarla, mientras más afirma o enfatiza aquella. Hemos escuchado a profesores de ciencias sociales negar su occidentalidad, es decir, su hispanidad, como si no fuéramos culturalmente hispanos y lo hispano no fuera occidental, europeo y además predominante, dadas las circunstancias de la Conquista: alguien venció y se impuso. E impuso su lengua, su religión, su estructura mental, su sistema jurídico, su cosmovisión. Allí no hubo empate y si lo reconocemos tenemos que ser consecuentes. Y por eso somos hispanos. El problema no está en la hispanidad sino en la premodernidad que nos caracteriza. Pocos peruanos ven este asunto como Fernando de Szyzslo, por ejemplo: «De mis padres descubrí que uno hereda la raza con la sangre, pero la identidad la hereda con la cultura». Y tenemos estructuras mentales griegas y latinas, religión cristiana, derecho romano y lengua europea. Todo eso es culturalmente occidental y esencial en nuestra identidad, ¿o no? ¿Por qué y cómo se produce, entonces, el rechazo de la propia identidad andina o hispana? ¿La palabra «enajenación» es inadecuada? Si enajenado significa «ajeno a sí mismo» tal vez no. De ahí su gravedad e importancia.



















COMENTARIOS