Miguel Rodriguez Sosa
Posverdad y odio político en la historia del Perú
Una mirada al origen de la radical polarización política del país
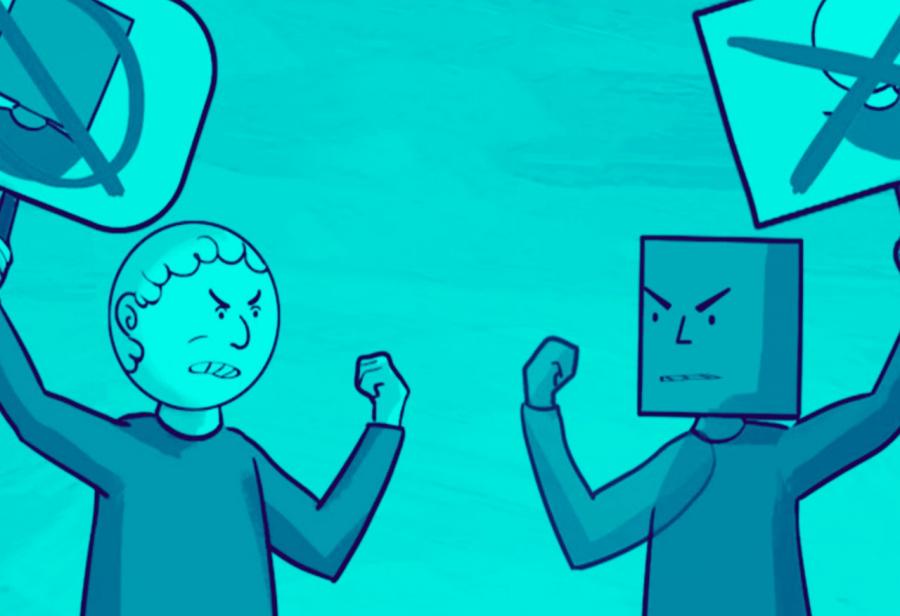
La memoria social de la historia del Perú es singular esencialmente por haber sido cultivada como una «narrativa» indoctrinada a una población mayormente mal informada –o desinformada– de los hechos reales. Narrativa, una palabra que resalta como un ejercicio astuto de la comunicación con la pretensión de imponerse en el ambiente social como versión de los hechos (más bien sobre los hechos) de la realidad.
En su cúspide configura lo que también ahora se llama «posverdad», neologismo que describe los mensajes emitidos desde un sujeto para obtener influencia en definir la opinión pública apelando a emociones, creencias y valoraciones ideológicas que se sobreponen a los hechos o tuercen la objetividad de su apreciación. La posverdad es hoy en día un arma terrible de la desinformación en una sociedad globalizada donde precisamente circula un exceso de información que afecta y reduce la capacidad crítica para valorarla.
Narrativas y posverdades han hecho mucho daño en la historia republicana del Perú. Las han padecido muchos protagonistas de esa historia. En el siglo XX significativamente Augusto Leguía y Salcedo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Juan Velasco Alvarado y otros hombres cuyas ideas y acciones han moldeado –a despecho de sus enemigos y de la voluble memoria de los demás– el devenir republicano. Como Alberto Fujimori Fujimori. Leguía, Haya, Velasco y Fujimori han sido –siguen siendo– figuras de acerada controversia y objetos de odio, odio político, la peor y más irracional forma de sentimiento intenso de repulsa hacia lo que –algo o alguien– provoca el deseo vehemente de rechazar o eliminar por ser generador de disgusto.
El odio: ese estado del «yo» que desea destruir la fuente de su infelicidad, decía Freud, que se explica como estado emocional en individuos. Pero a lo largo de la historia y más en el siglo XX, ha sido instrumentado como arma por los totalitarismos –nazi, comunista– y que ha llegado a constituirse en una expresión de carácter metafísico del mal, inclusive al extremo de ser asumido por personas comunes y corrientes actuando con sumisión a impulsos de una imposición ideológica dominante y consentida en la sociedad, en lo que Hannah Arendt ha calificado como «la banalidad del mal».
En el Perú los odiadores –los autores o promotores del discurso de odio, sus agentes activos con verba o prosa refinadas, los procaces y rústicos, los resentidos que lo albergan in pectore– tienen en común una participación en el sentimiento de rencor por sentirse víctimas de un despojo. Los encumbrados se sienten víctimas del despojo que fue su desplazamiento del poder político; en otros resuena ese despojo como si fuera propio, cuando tal vez es sólo una reminiscencia vaga o un prejuicio.
El sentimiento del despojo, en los encumbrados, concerniente al poder político, en el Perú, expresado como odio político se enraíza en la inquina contra el que los ha excluido de una posición dominante para «manejar» el Estado; esa de ser y sentirse «sus dueños» que recogiera Carlos Malpica en el libro cuyas sucesivas ediciones (catorce o más desde 1965) han podido vencer al vilipendio de los señalados. Los dueños del Perú (y su secuela en trabajos reunidos en el texto El poder económico en el Perú, de 1989), muestran el proceso histórico de recomposición de quienes, organizados en grupos de estirpe oligopólica sintieron el despojo del poder político que administraban directa o indirectamente, y que valoraban como necesario para preservar y fortalecer su poder económico y su influencia social.
Han sido y siguieron siendo aquellos favorecidos sin merecerlo que se encumbraron en la segunda mitad del siglo XIX con la exportación de materias primas de escaso valor agregado, que afianzó una economía dependiente, y que sólo más tarde, decenios después, ya en el siglo XX, alumbran una estrategia de industrialización nacional capaz de diversificar su oferta económica.
Desplazados del poder político por tiempos, efectivamente, con Leguía, se sentían más amenazados con una desposesión radical por el todavía joven Haya de la Torre, pero nunca sufrieron el despojo de su poder económico, aunque edificaron discursos de odio con amplio eco contra Leguía y Haya. Por entonces, y hasta el decenio de 1960 inclusive, el Perú tenía un Estado pequeño y su economía dominada por el capital privado local y asociado al extranjero. Con Velasco y sus reformas, que involucraron el crecimiento del Estado, sintieron de nuevo la desposesión del poder político, pero supieron articularse al nuevo modelo, beneficiándose inclusive del estatismo reformista.
Entrado el decenio de 1980 la configuración mundial del capitalismo había cambiado con el predominio de empresas corporativas beneficiadas por procesos internacionales y nacionales en el marco de la globalización, procesos que eran económicamente determinantes y determinados. Cuando Fujimori asumió la presidencia del Perú en 1990, aunque fueron otra vez desplazados del poder político como gestores del Estado, aprovecharon la recuperación y reinserción económica del país, haciendo de ella una oportunidad para mantener y aún acrecentar su poder económico. Sin embargo, su percepción del despojo del poder político alentó otra vez el discurso del odio, que se mantiene vivo al día de hoy.


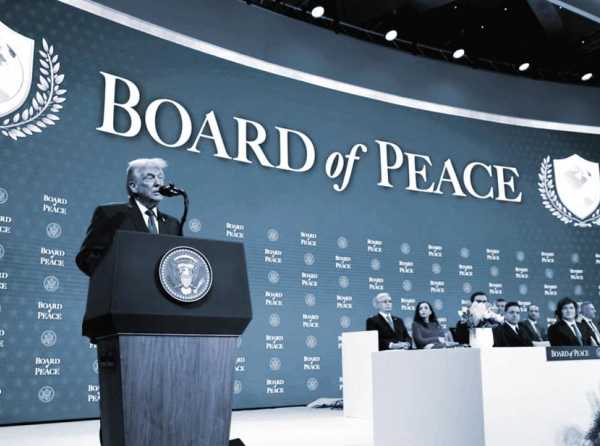
















COMENTARIOS