Miguel Rodriguez Sosa
Límites del emprendedurismo
Cuando el espíritu emprendedor va junto con la informalidad

Para empezar, es necesario señalar que existe en el Perú una explotación ideológica y política de la asociación entre pobreza y modelo económico, que en versiones refinadas aparece como la relación entre el modelo y el emprendedurismo. La primera asociación es muy inexacta, cuando no falsa; la segunda es más confusionista que solo confusa.
Datos del MEF recogidos por el INEI revelan que con el modelo vigente, durante el ciclo económico boyante de los precios internacionales de materias primas 2004-2014, cuando el Perú creció en PBI con una tasa promedio superior al 5% anual, la pobreza monetaria disminuyó de un nivel por encima del 50% al 22,7%. Así que no se sostiene la tesis de la asociación dependiente de la pobreza respecto del modelo económico en circunstancias favorables, del mismo modo como no se puede sostener que la pobreza aumentó en circunstancias desfavorables de la participación peruana en los mercados mundiales, en años previos al 2014.
Lo que sí se puede datar con precisión es que la informalidad aumentó durante el período 2004-2014. El empleo informal en el sector informal de la economía creció, pero más lo hizo el empleo informal en el sector de la economía formal. Ahora bien, es problemático dibujar una asociación entre el empleo informal (por extensión: la economía en la informalidad) y el denominado emprendedurismo, pero es un hecho que una amplia mayoría de quienes se identifican como emprendedores son asimismo trabajadores informales por cuenta propia.
Mayor posibilidad existe para trazar una aproximación entre trabajo informal y pobreza. Información del INEI muestra que en el período 2009-2020, por un decenio aproximadamente, más de la mitad (en el rango de 55% a 59%) de los trabajadores informales se ubicaron en el escalón de la pobreza.
El empleo informal es relatado como producto de la brecha entre menor demanda y mayor oferta laboral en la economía formal. Hay diversos estudios sosteniendo con solvencia que, puestos a escoger, los trabajadores informales preferirían tener empleo formal si se les ofreciera la oportunidad; el empleo informal (como el autoempleo) es un recurso de supervivencia ante la estrechez de la demanda laboral formal.
Significativamente, hay estudios también señalando dos fenómenos muy relevantes.
Uno es que no existe entre quienes se reconocen informales un rechazo a la formalización. Por ejemplo, según un examen de datos producidos por la ENAHO del INEI no hay un rechazo o resistencia mayoritarios de los informales a “pagar impuestos” o a la regulación de la tributación; tampoco hay rechazo mayoritario a la existencia de presuntas “barreras burocráticas” que elevarían el costo de la formalización. Cabe anotar que estas percepciones son consistentes con la preferencia de los informales por un trabajo formal si tuvieran la oportunidad para obtenerlo. Lo que sí hay registrado es la muy amplia desinformación de fuente estatal promoviendo la formalización. Problema de la pobre calidad de gestión estatal en servicios públicos
Si se pone en consideración que la misma ENAHO para el año 2022 distingue que la proporción de los individuos (42,5%) que han iniciado actividades laborales informales por cuenta propia debido a razones voluntarias es menor que la proporción de individuos (57,9%) que las han iniciado por razones involuntarias, debería quedar meridianamente claro que una mayoría no escogió la informalidad y que se ha refugiado en ella por necesidad de supervivencia al ser excluida del trabajo asalariado formal.
Lo que viene ocurriendo en el Perú es que se está tratando de convertir una necesidad en una virtud bajo cubierta de la noción de emprendedurismo (y aquí retomamos el hilo central del texto). Es preciso señalar que el emprendedurismo busca promover la generación de medios de subsistencia y, si se puede, de riqueza, en las personas que se hallan fuera del trabajo asalariado formal y que emprenden (intentan, acometen, inician) negocios en el marco del libre mercado y de la propiedad privada. Investigadores como Cuenca, Reátegui y Rentería (Sociogénesis del neoliberalismo en Chile, 2018) han señalado con acierto: “El emprendedor va mucho más allá de la formación de una empresa: es básicamente una forma de ser y estar en el mundo. Es decir, no solo significa armar un negocio exitoso: es, sobre todo, tener la voluntad de querer hacerlo”.
En la narrativa del emprendedurismo se fusiona el esfuerzo por superar la falta de oportunidades en el mercado formal del trabajo con una voluntad de sobreponerse a las adversidades que afectan la satisfacción de las necesidades materiales, y esa conjunción edifica una ética en la que emprender es tanto una aventura como un valor en sí mismo, lo que crea la imagen muy difundida del emprendedor como nuevo héroe del trabajo.
La cultura del emprendedurismo celebra que sus agentes porten en su vida y actividad la creatividad, la habilidad y la determinación de enfrentar los riesgos necesarios para concretar su proyecto de florecimiento conquistando el bienestar y de esa manera brindan su colaboración al crecimiento de la economía nacional. En este sentido, frente al capitalismo corporativo o al de las más sencillas estructuras empresariales con división jerarquizada del trabajo, el emprendimiento aparece con el aura de ser el capitalismo de los pobres, un capitalismo popular y nueva forma de virtud social.
La realidad es dura, sin embargo, cuando no se reconoce la sostenibilidad de los emprendimientos. De hecho, los lauros que recaen sobre él son más respecto de sus procesos que acerca de sus resultados.
Datos del Fondo StartUp Perú (iniciativa del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, ProInnóvate, del Ministerio de la Producción) han revelado que la esperanza de vida de una microempresa en el área urbana es muy baja: para una mitad, 3 años en promedio, aun aspirando seriamente a la formalidad (o tal vez por eso) y su impacto en el crecimiento económico es también muy bajo: 9 de cada 10 emprendimientos consigue solamente solventar la canasta familiar de consumo de sus autores. En el ámbito del emprendimiento informal -el que no paga tributos ni cuenta con planilla- la realidad podría ser un tanto diferente y posiblemente algo mejor en forma episódica. Pero sobre eso no hay data en las fuentes de información acerca de los “capitales semilla” y no se puede descartar que esa carencia (u omisión) sea muy conveniente para la narrativa del emprendedurismo en busca de enraizamiento social.
Más gravitantes parecen las vinculaciones de los emprendimientos informales con las llamadas “economías sumergidas” que en el Perú aumentan su participación en formación de riqueza y que en parte derivan hacia “economías criminales” como la minería que se dice informal o artesanal en ese proceso inacabable y siempre trunco de formalización que es tan atractivo ahora para organizaciones criminales incluso transnacionales.
Paralelamente, en el ámbito cultural el emprendedurismo fuertemente vinculado a la informalidad tiende a consagrar la ética del oportunismo ventajista de sus agentes que son capaces de aprovechar los recursos estatales y privados puestos a disposición de fondos de capital semilla, y aún con irresponsabilidad las garantías estatales extendidas a recursos de auxilio como Reactiva Perú.
En el ámbito político esa cultura se refleja en la eclosión de aventuras partidarias buscando formar parte de una representación nacional (parlamentaria cuando menos) que en realidad es la representación de intereses de grupo sin visión nacional. Lo vivimos hoy.
En resumen, el emprendedurismo con la informalidad a cuestas no significa una alternativa popular de capitalismo provechoso y tampoco aporta a solucionar y ni siquiera a mitigar la pobreza. Es solamente una rueda sin tracción del sistema, fungible. Si la promoción del emprendimiento va a perseverar exige cambios profundos, culturales, desde luego, pero en el Estado mejor información y más difundida a los interesados sobre cómo proceder a la formalización, favoreciendo convertir emprendimiento en empresa.


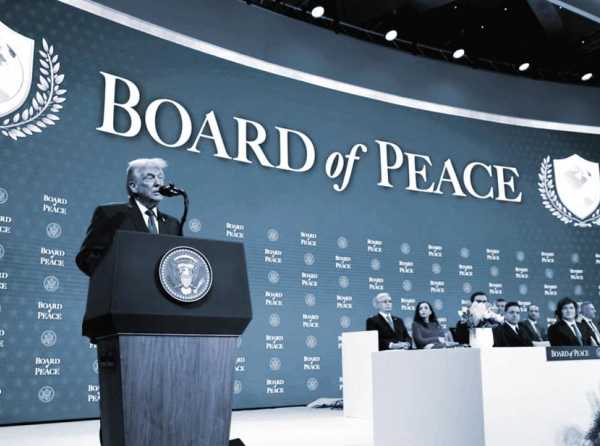
















COMENTARIOS