Jorge Varela
La política y la virtud moral
¿Acaso todo depende del sistema?
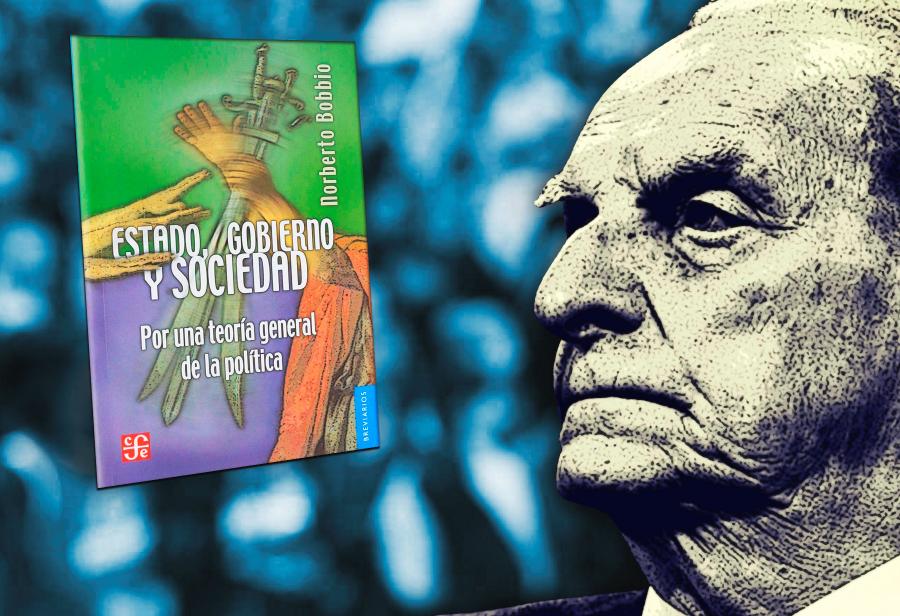
¿La política es una esfera autónoma que funciona al margen de los valores morales? ¿Qué tan autónoma puede ser la acción política? ¿La vida política tiene reglas propias y no obedece a prescripciones de índole moral? ¿La moral es exigible solo en la vida privada, pero no en la actividad pública, donde se aplicarían otras reglas? ¿Todos los medios son legítimos para lograr el fin propuesto?
La controversia filosófica generada a partir de la ‘relación política y moral’ no es nueva; nace del choque entre la acción específica del hombre en el ámbito de lo político con aquello que se considera el imperio de las normas morales universales de conducta que debieran regir dicha acción. Según Norberto Bobbio, “siempre existió –y de hecho aún existe– una divergencia entre las reglas de la moral y las de la política” (ensayo “Política y moral”).
Influencia del maquiavelismo
El padre de esta escuela, el florentino Nicolás Maquiavelo, es solo uno de los que han aportado a este debate. Su postura, que es calificada de realista, se inclina por el carácter amoral de la política. Nada de escolástica, nada de principios tomados de la teología o de la moral; nada, solo hechos, eficacia y resultados. Para el autor de El Príncipe, la razón de Estado es la gran regla de oro de esta actividad. ¡Qué nadie tenga dudas!: Maquiavelo pertenece al grupo de los que miden la política por su eficacia, esfera donde lo importante son los medios y no los fines. Su influjo ha contribuido a la configuración de un mundo político contemporáneo centrado en el manejo eficiente de lo fáctico que rehuye ponderar si lo que se hace es lo que debe hacerse.
El jurista alemán Carl Schmitt a su turno, interpreta a la esfera política desde un ´criterio bélico de evaluación´: el de amigo enemigo. “La distinción específica a la que es posible remitir las acciones y motivos políticos es la distinción amigo–enemigo”. Este binomio amigo enemigo (según Schmitt, citado por Bobbio), destaca el grado máximo de intensidad de una asociación o de una separación, pero no expresa un juicio de valor que permita distinguir acciones políticamente positivas de acciones políticamente negativas. (Si se pretendiera emitir un juicio de valor sobre la conducta política se debería recurrir a ´lo oportuno y lo inoportuno´).
Teorías acerca de la relación entre política y moral
Junto a las teorías realistas hay teorías idealistas, para las cuales la política debiera amoldarse a la moral, y si ello no acontece se está ante una mala política. Un idealista reconocido es Tomás Moro, quien describe la república de Utopía como aquella en que reina la paz perfecta junto con la justicia perfecta. Un buen gobierno es pues aquel en el que la política y la moral coinciden. Bobbio agrega: “hombre moral, (es) quien actúa en vista del bien universal, y no sólo para el provecho de la ciudad”.
Si se toman en cuenta las teorías realistas que sostienen la autonomía de la política respecto de la moral, estas contraponen la pauta de lo oportuno o inoportuno al criterio de juicio bueno-malo. Desde esta perspectiva la acción política puede calificarse de autónoma en cuanto es juzgada como políticamente oportuna, aunque no sea éticamente buena. En este sentido, es tan solo un criterio práctico y útil para emitir un juicio positivo o negativo sobre una determinada acción política concreta.
El mismo Bobbio ha afirmado que “ciertamente”, no se puede encontrar una explicación plausible”, “en la tesis de la autonomía de la política frente a la moral. Esta tesis no explica nada, es una mera tautología; es como decir que la moral y la política son diversas porque son diversas” (artículo citado).
Recordando a Max Weber
Weber, destacado filósofo y sociólogo, afirmaba que el deber de un político no es abrazar sus convicciones a ultranza, sino atender a las consecuencias que se siguen de ellas. Sin embargo, esta distinción, piensa el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, –citado por Carlos Peña–, puede ser peligrosa en la práctica, pues el problema con ella es que no toma en cuenta a los cínicos, a los frívolos e inauténticos que hacen nata. “En manos de los pillos, la distinción de Weber se ha transformado en una moral de los cínicos” (Peña en Ideas de perfil, ensayo “Mario Vargas Llosa, el político”).
Lo singular es que el mencionado Carlos Peña haya escrito en una especie de apología weberiana que: “el político de la fe pura, el político adolescente, el político que cree que sus convicciones o su sentido justicia bastan para justificar sus acciones, se ha equivocado de oficio: su lugar es el púlpito de una iglesia, no la plaza pública”. “En tiempos como los que corren” “abundan” “los políticos que creen tontamente que basta perseguir fines buenos para que el bien se produzca”. “A ellos Weber muerto por la pandemia de hace un siglo, les recuerda que la grandeza de la política deriva del hecho que ella debe tratar con la incertidumbre de lo humano”, “y así y todo seguir cavando ‘el duro suelo’ de la realidad” (artículo “Max Weber y la peste”, 13 de junio de 2020).
Tres enfoques y explicaciones de Bobbio
La relación entre política y moral ha generado diferentes enfoques para intentar explicarla. Norberto Bobbio menciona tres:
- El fin justifica los medios. Esta máxima que orienta la conducta de muchos políticos y guía el fin de la acción política –la conservación del Estado, el bien público, común (o colectivo)– es considerada superior al bien particular de las personas y deja vía libre para la transgresión de las reglas morales fundamentales aplicables a las relaciones entre los individuos. La ley suprema es: la salvación del Estado, (la patria como bien supremo).
Pero, no todos los fines justifican el uso de cualquier medio. De aquí la necesidad de un gobierno en el que los gobernantes actúen de conformidad con las leyes establecidas, estén controlados por el consenso mayoritario y sean responsables de sus decisiones. Hay pues, una gran diferencia entre el Estado democrático y el no–democrático; por ejemplo, en lo que se refiere al uso de medios violentos por parte de la fuerza pública.
- La razón de Estado. Es una segunda justificación teórica que aunque reconoce que la política debe subordinarse a la moral, plantea situaciones en las que legitima (permite) la derogación de dichos principios. Ningún principio moral tiene valor absoluto; incluso la norma “no matarás” puede excepcionalmente ser violada; uno de los casos previstos en cualquier código penal es el de la legítima defensa, otro es el estado de necesidad.
- La contraposición irresoluble entre dos éticas. Es un tercer enfoque que sitúa la diferencia entre la moral y la política en torno a la ética de los principios y la ética de los resultados (o de las consecuencias).
¿Cuál es el vínculo entre la distinción de estas dos éticas y la diferencia entre la moral y el derecho?, se pregunta Bobbio. “El vínculo nace de la constatación de que en realidad la distancia entre la moral y la política corresponde casi siempre a la distinción entre la ética de los principios y la ética de los resultados, en el sentido de que el hombre moral actúa y valora las acciones ajenas a partir de la ética de los resultados. El moralista se pregunta: “¿qué principios debo observar?”. El político se cuestiona: “¿qué consecuencias derivan de mi acción?”.
Como escribió Bobbio en otra ocasión, “el moralista puede aceptar la máxima Fiat iustitia pereat mundus, pero el político actúa en el mundo y para el mundo. Y no puede tomar una decisión que implique la consecuencia de que “el mundo perezca”.
La primera explicación, “el fin justifica los medios”, se apoya en la distinción entre los imperativos categóricos y los imperativos hipotéticos. Sólo reconoce imperativos hipotéticos: “si quieres, debes”. La segunda, la explicación con base en la derogación, se basa en la diferencia entre la norma general y la norma excepcional. La tercera y última, la que contrapone la ética de los principios a la ética de la responsabilidad, va más a fondo y descubre que el juicio sobre nuestras acciones para aprobarlas o desaprobarlas se desdobla, dando lugar incluso a dos sistemas morales diferentes, cuyos juicios no necesariamente coinciden. De este desdoblamiento nacen las antinomias de nuestra vida moral; de las antinomias de nuestra vida moral brotan las particulares situaciones de las que cada uno de nosotros cotidianamente forma su experiencia y que se llaman “casos de conciencia”.
(Queda pendiente –para no abusar de este valioso espacio–, un análisis que aborde de forma específica el pensamiento de otros autores y su contraste en torno a esta misma temática, desde un énfasis ético)



















COMENTARIOS