Miguel Rodriguez Sosa
La cuestión de la batalla cultural
La estrategia progresista de la polarización social

Hay quienes prefieren vivir la fantasía de que en el decenio de 1970 el mundo registró cambios en un sentido democrático, puesto que elites políticas, sociales, intelectuales, principales gobiernos, organismos internacionales e iglesias asumieron la democracia como referente para estructurar el orden político y, con ello, valores fundamentales como el respeto de derechos humanos, libertad, tolerancia, pluralismo, resolución pacífica de conflictos. Un Edén se prefiguraba entonces, según lo sugiere el sociólogo Martín Tanaka en su artículo, «La batalla cultural» (diario El Comercio).
No fue así. Contrariando lo que afirma Tanaka, el decenio de 1970 fue marcado por la intolerancia y la violencia armada, el irrespeto de los derechos y la represión de libertades. Todo eso en el marco de una fase bastante caliente de la llamada «guerra fría». El decenio registró 10 conflictos armados internacionales, 22 conflictos armados no internacionales (entre esos, guerras civiles, a más de casos de subversión armada), y unos 14 golpes de estado cruentos, que se presentaron en África, América Central y América del Sur, Asia y en el Oriente Medio.
Sin embargo, es el mismo decenio de 1970 cuando acontece que en el ya decaído sistema internacional alcanza un cierto predominio la plataforma ideológica del progresismo al amparo benefactor de los proyectos de cooperación norte–sur para el desarrollo que se proponían atemperar los rigores sociales de un capitalismo crudo, por un lado, y neutralizar la amenaza subversiva comunista, por el otro. Las agencias del sistema internacional penetradas por activistas que se querían ubicados en lo que a poco denominarían «sociedad civil», comulgaron con el discurso progresista mezclado con vestigios del liberalismo y con prédicas redistributiva y de justicia social; en las capitales europeas y en Washington sonaba la música de eso que se dio en llamar el auge de la democracia como referente para el orden político y social, instrumentado por la red global de las oenegés que brotaban como hongos
Fue la época dorada de las tecnocracias supranacionales de la ONU con sus agencias PNUD, PNUMA, UNFPA, PMA, UNICEF, FAO, OMS, OIT y otras siglas de su burocracia arborescente, más sus esquejes como el BM, FMI, FIDA, ACNUR, UNOPS; que habilitaron además la CEPAL, el BID y otros entes que se brindaban a los estados nacionales para «promover el desarrollo en condiciones de democracia». En tales ámbitos esas agencias impulsaron, apadrinaron y nutrieron, con una ingente masa de recursos económicos, la miríada de oenegés muy activas en lo suyo.
Lo relevante es, sin embargo, que no se conoce cuál pueda haber sido el real impacto de la actividad de las agencias supranacionales y de la red global de oenegés dependientes de aquellas; en principio porque, precisamente, éstas desarrollaron un protocolo universal de evaluación de sus actividades que excluía el registro de resultados mensurables y se retorcía en los meandros de impactos entendidos como «cambios observables» regidos por la subjetividad propia, y como «incidencias» o intervenciones en los ambientes o en los sujetos de su actividad. Eso, de entonces a hoy sigue en lo mismo.
Esa época dorada del progresismo no dejó más huella histórica que el registro de sus bien dotadas reuniones regionales y planetarias, y rumas de documentos con proyectos e informes irrelevantes. El gran cambio de la historia mundial reciente se produjo, más bien, a partir de la implosión del «socialismo realmente existente» y del colapso de sus regímenes políticos y sociales. Fue entonces que las poblaciones de aquellas sociedades que habían vivido las fantasías del igualitarismo socialista presentado con careta de progreso social se volcaron hacia los valores del capitalismo occidental, que para ellas no podían ser representados por la plataforma ideológica del progresismo, ni siquiera de uno coloreado con celajes liberales; y es cuando, realmente, acontece eso que Tanaka menciona en su texto: el desgaste del sentido común progresista.
Cabe anotar en este punto que el progresismo también se desgasta como efecto de la honda y turbadora confusión que sacudió a su parentela, las izquierdas radicales que se habían alineado, antes de que inicie la segunda mitad del siglo XX, con el ideario bolchevique-leninista, incluso en sus versiones aggiornato de la Nueva Izquierda y del Eurocomunismo. Pero no tiene sustento lo señalado por Tanaka de que, por entonces y llanamente, las izquierdas revolucionarias asumieron abandonar estrategias insurreccionales para adoptar el paradigma democrático. Los decenios de 1970 y 1980 se mostraron plagados de recurrentes y fracasados experimentos revolucionarios en varias regiones del mundo; y ha sido con la pretensión de escamotear las derrotas sufridas que esas izquierdas han pasado, con oscuridad sibilina y oportunista, de la prédica de la lucha armada a la de la batalla cultural.
Ha sido a mediados de los años ’70 cuando las izquierdas que mordían el polvo de la derrota de su aventurerismo armado encontraron un nuevo faro guía en Antonio Gramsci, el italiano comunista (1891-1937) quien realmente entendió que el terreno de la lucha por el comunismo no es el de las barricadas ni el de las guerrillas sino el del combate por la posesión del alma de las colectividades sociales mediante la edificación hegemónica de un nuevo sentido cultural de lo popular-nacional. Los intérpretes de Gramsci en el horizonte temporal de los ’80 y ’90 generaron y desarrollaron las fórmulas para intervenir en ese combate con aliento victorioso, al extremo que sustituyeron la iconografía leninista de la clase y el partido revolucionarios por la nueva parafernalia del movimiento popular y del activismo vanguardista; espacios en los que, como bien se sabe, intervienen decisivamente las oenegés con dotación de recursos.
Los nuevos sujetos del progresismo –movimiento popular y activismo, con las oenegés debajo del mantel– se lanzaron a la lucha, primero, contra lo que llamaron el neoliberalismo con la efigie del «Consenso de Washington». Pero cuando los gobernantes progresistas en EEUU y Europa adoptaron posiciones de aproximación al liberalismo redivivo, optaron por el enfrentamiento mediante la búsqueda de nuevas identidades que marquen su «oposición al sistema». Las agendas sucesivas surgidas desde la ONU han facilitado el alumbramiento de propuestas político–culturales nuevas que han extremado las utilidades del progresismo, del derecho humanismo, de la inclusión social en la diversidad, del multiculturalismo y otras finas hierbas, cuya expresión luego fue excretada como la plataforma woke.
Imposible no reconocer que el progresismo inició la batalla cultural con las ventajas de la iniciativa y de un soporte ideológico con alguna coherencia, que ha sabido administrar venturosamente. Y lo primero, era identificar, más bien construir, al adversario conveniente, primero llamado neoliberal, luego neoconservador, poco más tarde republicanismo tradicionalista y, para consumo del vulgo, ponerle la etiqueta genérica de «extrema derecha». Ha sido cuando los oponentes del progresismo rudamente atacados han adoptado posiciones reactivas de defensa, que desde el progresismo se urdió el tinglado de la transición en los códigos de lenguaje de la batalla cultural, que pasa de señalar a su adversario como «reaccionario» a denostarlo llamándole «fascista». Hoy en día esta palabra es usada como epíteto por todas las facciones del progresismo para (des)calificar a sus oponentes en la batalla cultural.
En este escenario, no puede sorprender que el enfrentamiento se realice en forma creciente con una lógica de guerra, en la que el oponente adquiere los rasgos de enemigo en la colisión de ideas y visiones. Más Carl Schmitt que Antonio Gramsci, según Tanaka y tiene razón. Pero yerra en señalar que a la confrontación le subyace el autoritarismo sólo de una parte: desde las derechas conservadoras, liberales o populistas, cuando es evidente que son las izquierdas progresistas las que adelantan las reiteradas campañas de blitzkrieg lanzadas con estrategias de provocación (intención recurrente en nuestro país) en el ámbito cultural.
Tanaka estropea su observación de la realidad aduciendo que en esa batalla cultural hay una «nueva derecha» (que con cautela no califica de fascista) que brega por generar identidad construyendo un enemigo al que corresponde destruir. Ese enemigo sería (necesariamente es) el conjunto de los sujetos y los espacios sociales en manos de las izquierdas, a los que identifica como portadores o expresivos de los valores democráticos, y que hoy en día deben enfrentar la arremetida de esa «nueva derecha» movilizada para la conquista de las almas de la sociedad.
Lo que Tanaka omite mencionar es, por una parte, que el activismo variopinto y todavía invertebrado de quienes se oponen a las maniobras del progresismo izquierdista surge siempre como reacción a un ataque desde ese progresismo a los que aquellos consideran valores imperecederos e indeclinables; y por otra parte, que el progresismo ha perdido capacidades de generar movilización social con su activismo. De hecho, desde hace años en Lima y otras ciudades de nuestro país, entre las mayores manifestaciones en las calles convocadas por temas culturales, cuentan las realizadas por la paz y la familia. Además, es notorio el auge de comunicadores jóvenes con posiciones liberales o conservadoras que ganan espacios al progresismo en portales informativos, en la llamada prensa alternativa y en las redes sociales.
La posición de Tanaka, anclada en el negacionismo de estos fenómenos, determina su incapacidad para apreciar que el talante agresivo del discurso y de las prácticas de «cancelación» social desde el progresismo no son, por lo general, respuestas agresivas a acometidas similares desde las derechas, sino que son propiamente ataques izquierdistas. Se puede observar que todas las movilizaciones desde las derechas en escenarios de la batalla cultural se han producido solamente como reacciones, por ejemplo, de las agrupaciones pro vida frente a las iniciativas disruptivas de la tradición familiar y contra mensajes disolventes insertos en la educación sexual de nivel escolar, frente a las pretensiones disociales de la cultura woke, o hace muy poco, en la ardua controversia en torno a producciones generadas en la Universidad Católica, consideradas ofensivas por el amplio espectro del catolicismo popular.
Los estrategas de la polarización social que se inicia señalando y enarbolando los «antis» (ese prefijo rabioso) para provocar la reactividad de los afrentados, son agentes del progresismo izquierdista en todos los casos que se pueda señalar en nuestro medio, que han iniciado acciones confrontando a quienes distinguen como enemigos y no como adversarios en el terreno de la batalla cultural que se presenta como guerra avisada. Que nadie se sorprenda.


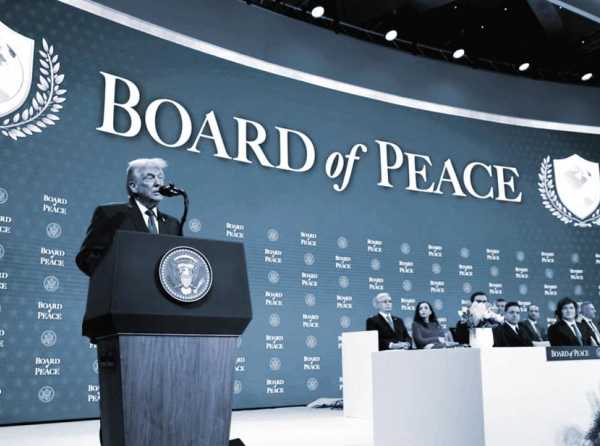
















COMENTARIOS