Oscar Schiappa-Pietra
Si pagas maní, obtienes monos
Sobre la baja calidad de los servicios públicos en el Perú
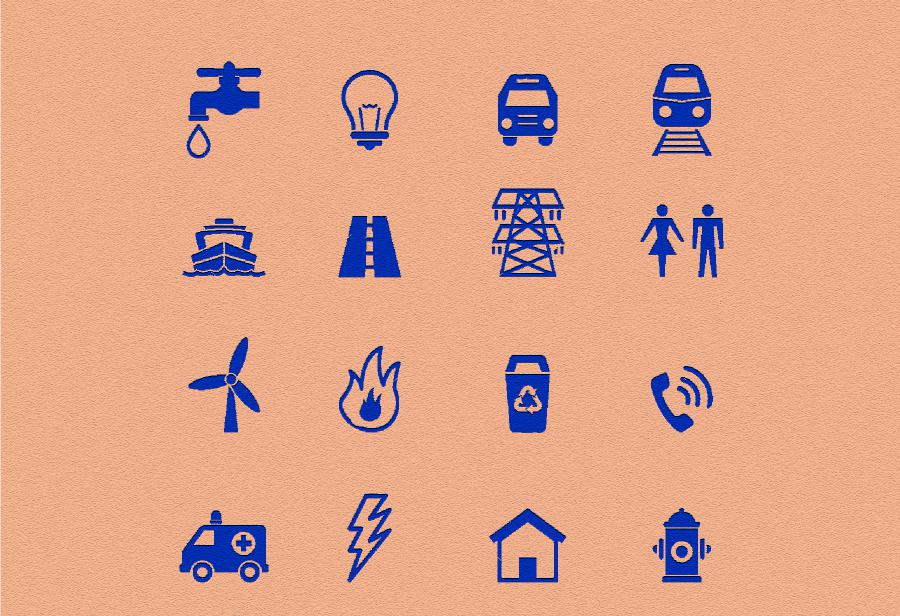
¿Qué tienen en común el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la SUNAT? Mucho. Las tres son entidades claves en la gestión macroeconómica del país. Pero además, se caracterizan por contar con sofisticadas burocracias —empleo el término de modo descriptivo, sin implicancias peyorativas— gestionadas eficientemente y bien remuneradas. Esta es la ecuación típica en toda organización, pública o privada, bien gobernada: la calidad de los incentivos remunerativos tiene directa incidencia en la calidad de la producción institucional. De modo general, esa es también la ecuación aplicada en los servicios civiles de los países desarrollados. Siendo esto obvio, en el Perú seguimos sin caer en cuenta de ello.
La calidad de los servicios públicos y de la productividad en las entidades estatales en nuestro país es generalmente deplorable. Tradicionalmente se imputaban esos magros resultados a la falta de recursos fiscales y profesionales, en consonancia con los altos niveles de pobreza en los que vivía el Perú. Pero desde hace alrededor de un cuarto de siglo esa atribución causal es falaz, pues el país ha experimentado un significativo crecimiento económico, principalmente como resultado del superciclo de altos precios de los minerales que exportamos, que ha llenado las arcas fiscales y las reservas internacionales. Sin embargo, ese gran crecimiento económico no ha tenido traducción alguna en la mejora de calidad de los servicios públicos y de la productividad en las entidades estatales.
¿Cómo explicar esa paradoja? Al menos tres factores concurren como explicaciones causales: el predominio desde los años noventa de un fanatismo ideológico antigubernamental; la progresiva captura de sectores importantes del Estado por intereses particulares, muchos de ellos de índole criminal; y lo que el Banco Mundial ha denominado, refiriéndose específicamente a nuestro país, “la trampa o equilibrio de bajo nivel”.
Hasta inicios de los años noventa el Perú contó con un sistema de organización del servicio civil (“burocracia pública”) alineado formalmente con los estándares internacionales, aunque de deficientes resultados. Existía el Instituto Nacional de Administración Pública como ente rector de las carreras dentro del servicio civil, y un ente de formación especializado en la Escuela Nacional de Administración Pública. Ese sistema se arruinó como consecuencia de la megacrisis económica generada por el primer periodo gubernamental de Alan García, y fue oficialmente desactivado como parte de la reestructuración estatal realizada a inicios del primer periodo gubernamental de Alberto Fujimori.
En los años noventa, a poco de la caída del Muro de Berlín y de la disolución del bloque soviético, el compacto ideológico llamado Consenso de Washington se convirtió en el “pensamiento único”, con un obsesivo sesgo antigubernamental. El Consenso de Washington proveyó la impronta ideológica bajo la cual se hicieron las reformas en la administración estatal durante el primer periodo gubernamental de Alberto Fujimori. Y su enraizamiento en el Perú fue particularmente vigoroso al tener como antecedente próximo al desastre sembrado por el primer periodo gubernamental de Alan García; y como supuesta confirmación de sus cualidades de pócima mágica, a la vigorosa recuperación económica lograda en esos años. Hoy, cuando a nivel global predomina el reconocimiento sobre las premisas simplistas de los postulados del Consenso de Washington, en nuestro país sigue siendo dogma de fe y una causa de nutrida feligresía. En contraposición, requerimos de visiones menos ideologizadas sobre el rol y organización del Estado que, sin negar las grandes virtudes de la economía de mercado, reconozcan el rol fundamental que este debiera cumplir como regulador, mediador y proveedor de servicios públicos esenciales.
De otro lado, el Perú es un país doblemente maldecido por su abundancia de recursos naturales. Está sobradamente documentado en la literatura y los análisis sobre desarrollo socioeconómico que los países en los que existe una conjunción de abundantes recursos naturales y débiles mecanismos de gobernanza pública tienden a enfrentar desafíos adicionales para progresar, como lo son la corrupción, el autoritarismo o las crisis políticas, el establecimiento de programas sociales que inducen al parasitismo, etc. Siendo este un corolario cierto respecto a la explotación lícita de nuestros abundantes recursos naturales, los efectos regresivos se ven magnificados por la abundante explotación ilícita a través del narcotráfico y las operaciones ilegales en minería, tala forestal y pesca.
Tanto desde la esfera legal como de la ilegal, existen fuertes presiones que propenden hacia la captura del Estado para ponerlo al servicio de intereses particulares. Desde la esfera legal, una gran acumulación de riqueza se crea en contraposición a la actividad reguladora que el Estado debiera cumplir, y se propician prácticas anticompetitivas contrarias a la racionalidad de la economía de mercado. Desde la esfera ilegal, la captura del Estado es aún más urgente, pues la sostenibilidad de esas modalidades de explotación de nuestros recursos naturales hace imprescindible anular su capacidad de interdicción. Basta como evidencia aludir al actual escándalo generado por la publicación de audios que demuestran, fuera de toda duda, la inmensa influencia de narcotraficantes sobre las instancias directivas del sistema judicial.
Finalmente, en el Perú se ha ido enraizando lo que el Banco Mundial denominó en 2006 “la trampa o el equilibrio de bajo nivel” en la provisión de servicios públicos, manifestada en sistemático crecimiento en su cobertura acompañado simultáneamente por el deterioro o el estancamiento en su calidad, sin que existan incentivos —tanto entre agentes prestadores como entre los receptores— para alcanzar mejoras. Un pediatra, que años atrás requería de cierta información por parte de una dependencia del Ministerio de Salud, me ayudó a comprender esto. Como respuesta a su infatigable insistencia para obtener resultados, sin lograrlo, una funcionaria de ese sector le dijo, con aires pretendidamente pedagógicos: “A usted no se lo han explicado. El Estado hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos”.
La necesidad perentoria de una urgente reforma del servicio civil para mejorar la productividad dentro del Estado y la calidad de los servicios públicos requiere del desarrollo de mecanismos básicos de gestión de recursos humanos, precedidos por un adecuado sistema de incentivos. Esta es una inversión costosa, pero indispensable y urgente. Ninguna reforma, en la esfera pública o privada, puede alcanzarse gratis. Si seguimos pagando maní —¡oh sorpresa!— seguiremos obteniendo monos. Es hora ya de acabar con esa trampa de bajo nivel y aspirar a contar con un Estado y con un servicio civil eficientes, productivos y probos. Podemos hacerlo si nos lo proponemos. Lo merecemos.
















COMENTARIOS