Carlos Hakansson
Los ciclos constitucionales
Momentos constituyentes responden a una concreta etapa histórica
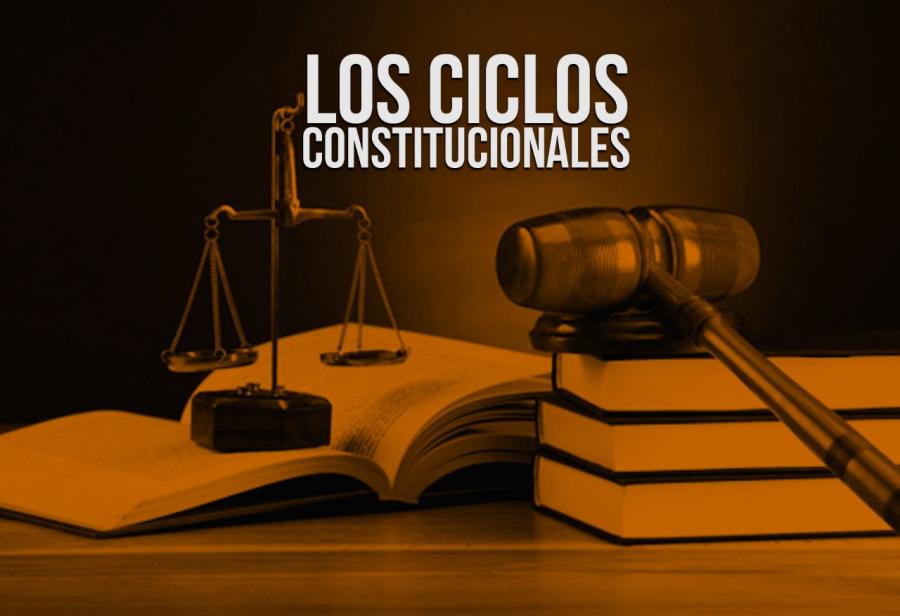
En el desarrollo del constitucionalismo se perciben, con el correr del tiempo, unos momentos de cambio. El final del siglo XVIII fue tiempo de momentos constituyentes, especialmente en Norteamérica y Europa, donde estuvo encabezado por el parlamento, la asamblea representativa más importante. A inicios del siglo XIX los procesos de emancipación continúan en Iberoamérica siendo el Congreso protagonista de cambios, pero con desiguales resultados en la región.
A la mitad del siglo XX, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Europa continental se erigieron como gestores para su reconstrucción y sus nuevos textos constitucionales estrenaron nuevas competencias que los reforzaron (legislación delegada, expedición de decretos de urgencia, instituciones de democracia directa, entre otras). Finalmente, a fines del siglo XX y comienzos del XXI se configura el progresivo tránsito del Estado legal al Constitucional en Iberoamérica, como consecuencia de la difusión de las cortes y tribunales como máximos intérpretes de la Norma Fundamental, y el posicionamiento de la jurisdicción supranacional a partir del control de convencionalidad.
Se trata de un proceso que puede resultar auspicioso para la protección de los derechos y libertades, pero no fue tan así si lo miramos de cerca. La retórica populista y la repercusión mediática se ha ocupado de culpar a los jueces y al parlamento de casi todos los males y enfermedades de la política. Hoy en día, la judicatura es un poder cada vez más intervenido, y el parlamento es acusado de estar a espaldas del país. Si bien se trata de funciones que no están en su mejor momento, el ruido político y mediático desconoce que se tratan de dos funciones clave para cualquier régimen constitucional; ambas, son protagonistas históricas de las principales instituciones de control judicial y gubernamental, respectivamente. El constitucionalismo se resume en la idea de cómo los jueces y parlamentarios han detenido el avance del ejecutivo, la función del poder más susceptible de convertirse en el Leviatán.
La teoría constitucional, surgida en Europa continental, fue fruto del mestizaje de otras que penetraron con anticipación: el estatismo, positivismo y la codificación. Por eso, los países anglosajones son un caso aparte, pues su estabilidad y evolución constitucional se mantuvo arraigada en sus raíces y tradición judicialista. Las crisis no suelen provenir del Poder Judicial y las asambleas, sino de los malos gobiernos. Si hubiera que resolver una crisis institucional surgida en cualquiera de ambas instituciones, el Ejecutivo no está llamado a hacerlo con el nombramiento de comisiones de alto nivel ni tampoco convocando consultas populares. Los ciudadanos desconfían de sus políticos, y especialmente del Ejecutivo.
Las ideas respecto al poder constituyente se han trastocado en esta parte del mundo. La teoría surge en el Reino Unido con John Locke, pero fue difundida teóricamente por Emmanuel Sieyès para explicar las consecuencias de la Revolución francesa de 1789. Sin embargo, nunca pretendió que se tratara de un proceso repetible infinidad de veces en la historia de una comunidad política; es decir, un nuevo texto constitucional al final de un régimen dictatorial. Los momentos constituyentes responden a una concreta etapa histórica, la independencia política y el reconocimiento de libertades, movimientos de los siglos XVIII y XIX; son épocas no reproducibles en el tiempo, salvo que se trate de hechos manipulados para justificar una interrupción democrática.
Las ideas de la independencia norteamericana de 1776, la Revolución francesa de 1789 son un legado para las generaciones futuras. Son una fuente de inspiración que no debe dar lugar a una nueva constituyente, sino al retorno a los principios y reglas fundacionales. No se trata de mirar hacia adelante sino de volver atrás, precisamente para darle continuidad a la alternancia democrática y desarrollo jurisprudencial donde la dejamos para no abandonarla otra vez. Por eso, no se trata de volver a comenzar “reseteándolo” todo, sino de continuar desde dónde nos quedamos y persistir en convertir en realidad los principios conquistados tiempo atrás: la vida, la libertad, igualdad y el respeto a las reglas que inspiran el buen gobierno civil.



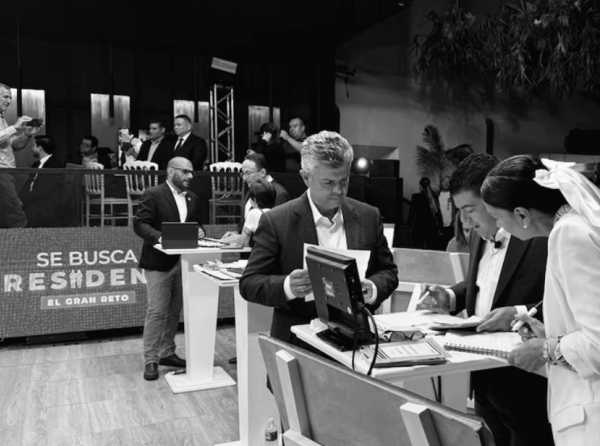















COMENTARIOS