Carlos Hakansson
La voluntad del constituyente
Elemento determinante para interpretar correctamente nuestra Constitución
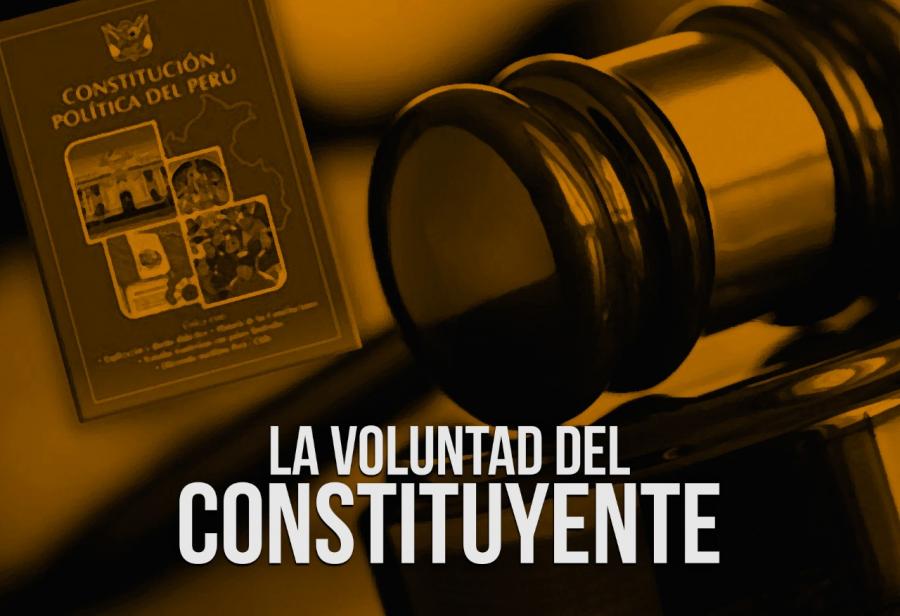
El desarrollo jurisprudencial de la Constitución de 1993 es reciente. Si hubiese que señalar una fecha, podemos convenir que el punto de partida fue la reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional por sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (2001). Antes de ello, las actas de la Asamblea Constituyente eran la mejor referencia para encontrar el sentido de las disposiciones constitucionales. La lectura de los debates, las distintas posiciones y las decisiones finales daban luces en torno a las sombras que dejaban algunos de sus artículos leídos aisladamente. El derecho comparado y la historia también jugaron su papel al momento de interpretar, pero al final la incertidumbre la resolvía la decisión de la mayoría parlamentaria en lo que respecta a las dudas sobre las competencias de los poderes estatales, así como de la judicatura cuando se trataba de aplicar las normas que en su momento configuraban el derecho procesal constitucional, antes de la aprobación de su primer código.
A las discusiones acerca de perder la bicameralidad, los riesgos de instaurar la reelección presidencial inmediata, los reparos para incluir la defensoría del pueblo, se sumaba la decisión de confirmar la simultaneidad de las elecciones generales cada cinco años, consensuando que bastaba con las elecciones municipales (años después simultáneas con las regionales), en fechas no coincidentes, para medir el capital político del gobierno y la oposición.
Como mencionamos, a partir de 2001 comenzó un desarrollo jurisprudencial. El contenido de los derechos humanos, el bloque de constitucionalidad, los estados de cosas inconstitucionales, las llamadas sentencias manipulativas y la llegada de los precedentes comenzaron a cobrar más protagonismo que las actas constituyentes. Es así, que se volvió habitual (como en los sistemas judicialistas) a citar la ratio decidendi de los fallos del Tribunal Constitucional, en especial cuando el colegiado decide declararlas como un nuevo precedente.
En los últimos años, las discusiones sobre el alcance de la cuestión de confianza dieron lugar a una revisión de las actas constituyentes, las cuáles fueron citadas por el Tribunal Constitucional en la sentencia Exp. 006-2018-PI/TC, comprobando que siguen siendo fuente de interpretación recurrente pero no tan determinante para tomar una decisión judicial en sede constitucional, pues, comprendiendo la institución bajo del principio de separación de poderes, el ejecutivo la plantea "sobre lo que se quiera" siempre que no invada las competencias exclusivas del Congreso.
En la actualidad, nos encontramos con un caso reciente e hipotético, tras interpretar el artículo 115 de la Constitución, cuando la Presidencia del Congreso, agotada la plancha presidencial, asume la conducción temporal del ejecutivo con el deber de convocar elecciones. Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, brindando a los medios una opinión sobre algunas interrogantes, sostuve que la voluntad del constituyente fue preservar la simultaneidad de las elecciones generales y que, por tanto, si renunciaban los entonces vicepresidentes, Martin Vizcarra y Mercedes Aráoz, Ejecutivo y Legislativo debían concurrir conjuntamente a un nuevo proceso electoral. Una solución radical ante la falta de precisión de la norma. La historia final de este episodio es conocida; pero pasados unos años volvemos a encontrarnos bajo similares circunstancias, que dieron lugar a un enriquecedor cambio de opiniones con reconocidos profesores de derecho constitucional que consideraban lo contrario, que las elecciones serían presidenciales en razón a que no existen otras formas de revocatoria del mandato parlamentario (artículo 134 CP).
Si bien en su momento tomé como antecedente la solución consensuada para resolver la crisis de fines de 2000, a través de la primera disposición transitoria especial en la Constitución de 1993, coincidimos que se trataba de una solución excepcional tras la vacancia de Alberto Fujimori. En ese sentido, dado que no existen otras formas de revocatoria del mandato parlamentario y que la Carta de 1993 no especifica el tipo de elecciones, la voluntad del constituyente para organizarse elecciones generales se mantendría cada cinco años (equilibrio rector en su forma de gobierno) y, mutatis mutandi, sólo se convocarán sufragios presidenciales con la finalidad de complementar el mandato el próximo 28 de julio de 2026, solución similar establecida cuando se produce la disolución parlamentaria (artículo 134 CP).
El problema de fondo no es si el artículo 115 CP alude que las elecciones son generales o presidenciales, sino de conservar la simultaneidad de los comicios generales cada cinco años tras una grave crisis política. El tiempo de vigencia de la Carta de 1993, su experiencia en el derecho y el curso de la política, brindan mayores insumos para una interpretación armonizadora sobre el contenido de sus disposiciones, así como fines de sus principios y reglas.



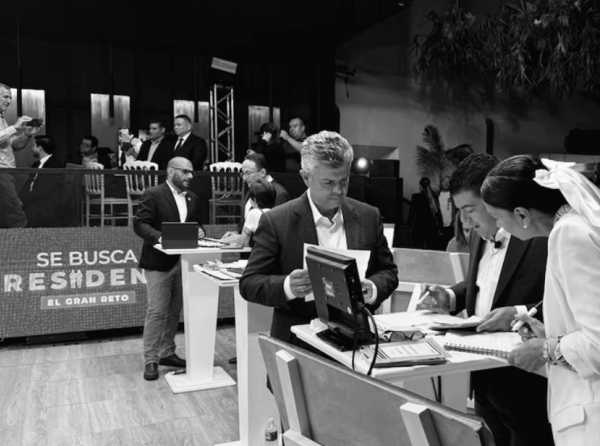















COMENTARIOS